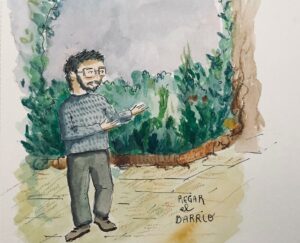Uruguay y las aguas
La historia de un territorio se puede contar por sus vínculos con el agua. Navegamos a saltos en diferentes momentos del lugar que hoy llamamos Uruguay, a 21 años del triunfo de la lucha por el agua que obligó a cambiar la Constitución y a politizar el vínculo de la sociedad con sus aguas.
Les pido que se tomen un minuto y cierren los ojos. Imaginen que están en sus hogares. Vayan hasta la cocina y abran la canilla para llenar un vaso de agua. ¿Esa agua se puede beber? ¿Saben de dónde viene? ¿Saben que recorrido y tratamientos ha pasado para llegar desde su origen hasta sus canillas? ¿Saben que camino sigue esa agua luego de pasar por nuestros cuerpos? (1)
Pueden abrir los ojos.
Por cierto, nuestros cuerpos están compuestos de agua y de “naturaleza”, a pesar de que hemos crecido anulando la conexión de nuestra naturaleza interna con esa agua y esas naturalezas exteriores.
Les propongo repasar brevemente algunos momentos en la historia de este territorio que hoy reconocemos como Uruguay para dar cuenta de cómo se ha ido produciendo esa desconexión, entre nosotros humanos con nuestras aguas.
Para empezar, es necesario tener presente que el nombre de este territorio está regido por el agua. La í del nombre original en guaraní del río que hoy nos denomina refiere al agua. Los pueblos originarios habitantes de estas tierras se adaptaron a vivir en relación con el agua, construyendo sus espacios rituales y domésticos en territorios atravesados permanentemente por las aguas.
Los primeros europeos que se adentraron navegando estas aguas hacia el interior del continente, se deslumbraron con las riquezas que encontraron y no dudaron en calificar lo que veían como un nuevo paraíso en la tierra. El sacerdote Antonio Sepp en 1691 por ejemplo describía su navegación de esta manera:
“Alegraba a los ojos y el corazón la vista de magníficos árboles verdes, jamás vistos, de bosques y arbustos. Aquí, las lindas palmeras, colmadas de frutos amarillos invitaban a descansar bajo sus seguras sombras; allí, el laurel siempre verde ofrecía abrigo contra las tempestades y ventiscas. Limeros y limoneros, cargados de frutos olorosos, e innumerables frutos desconocidos provocaban al sediento y al hambriento, de manera de estar navegando en medio de otro Paraíso” pero al mismo tiempo agregaba “Solo es de lamentar que todas estas islas, de las que conté unas sesenta río arriba, no sean habitadas por ningún alma viviente, desiertas y abandonadas como están. Sobre ellas […] viven solamente animales salvajes” (Sepp, 1971: 52)
Esa primigenia mirada colonial colocaba a los humanos originarios junto a los salvajes, junto a la naturaleza, y al propio observador fuera de ella.
La abundancia del agua en la Banda Oriental siempre fue un fenómeno dado del entorno, no problematizado por la mayoría de la población. Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XX surge una mirada tecno-científica que busca corregir a la naturaleza, su abundancia originaria no era suficiente (2). El Ingeniero Florencio Martínez Bula, uno de los primeros técnicos de hidrografía del país, planteaba en 1939:
“Por el momento podemos vivir explotando la tierra de forma primitiva o por lo menos anticuada, pero de esta manera nunca alcanzaremos la plenitud de nuestro desarrollo: es preciso ir al dominio de las aguas, esa preciosa parte del patrimonio nacional que hoy se pierde casi por completo, porque el agua es riqueza efectiva cuando se la domina (Martínez Bula, 1939, 45).
La propuesta de este hidrólogo de corregir lo que él llamaba “la defectuosa hidrología” de la región del país (así se refería a los humedales que se extienden por toda la cuenca de la Laguna Merín) sería completada recién durante la dictadura militar con obras de canalización que aumentaron la productividad de los cultivos de arroz en aquella zona.
Para la Dictadura Militar el agua fue un recurso estratégico y las grandes obras de infraestructura hidráulica del país son de ese entonces.
Ya en la democracia neoliberal aparecieron iniciativas que buscaron generar lucro con el agua: la ley de riego en 1997 y la privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado inmediatamente después.
Este avance privatizador fue denunciado y resistido por el pueblo, al punto de promover un plebiscito de Reforma de la Constitución por para incluir el agua en la carta magna, estableciendo su carácter de derecho humano, su gestión pública y participativa y con criterios de sustentabilidad. De ese evento, el triunfo del plebiscito del agua, se cumplen 21 años. Las Naciones Unidas reconocerían formalmente el derecho humano al agua varios años después que lo hubiera hecho el pueblo uruguayo.
En el mismo momento de clausura del neoliberalismo marcado por el triunfo del plebiscito del agua comenzó el primer ciclo de gobiernos progresistas, canalizando muchas expectativas populares y reconociendo en sus gestiones muchos derechos conquistados por luchas colectivas.
Pero el agua siguió disociada, manteniendo su carácter externo bajo la lógica del lucro: el avance de las actividades extractivas se consolidó con el agronegocio de la soja, la forestación y las plantas de celulosa.
Los efectos de esta expansión no tardaron en verse: las aguas se pusieron verdes, se llenaron de productos químicos de la actividad agropecuaria y conocimos a las cianobacterias, nuestras canillas empezaron a entregar agua con color y mal sabor. Y se expandió el negocio del agua embotellada. Y las playas no fueron aptas para baños seguros.
Al final del ciclo progresista se instaló otra narrativa sobre el agua: la ficción de las aguas perdidas. Había que evitar que el agua de lluvia se perdiera, terminara en los ríos y en el mar, por lo que de la mano de un empresario del agronegocio arrocero el progresismo parió una nueva ley de riego para el sector agropecuario que abría las puertas del negocio del agua en el campo al sector financiero.
Cuando volvieron los sectores conservadores al gobierno trajeron una renovada agenda de privatización del agua de la mano del dios romano del mar. Mientras se instalaba la conversión del Río de la Plata en una fuente infinita de agua, de la mano de Neptuno, sufrimos la peor sequía en los últimos 70 años y el 60% de la población del país se quedó sin agua potable por casi 4 meses.
Ahí vimos salir agua salada de las canillas con el eufemismo del agua bebible y el derecho humano lo resolvió el mercado del agua embotellada.
Si esa crisis tuvo algo positivo es que de nuevo el agua se discutió en reuniones, asambleas, charlas cotidianas, y volvió a politizarse. Volvimos a hablar de ella y a ser conscientes de lo frágiles que son nuestros sistemas hidrosociales.
El texto fue elaborado para la intervención realizada en la instalación escénica “Parlamento de la Memoria. Agua”, organizada por el colectivo La Comuna en La Madriguera, Montevideo, 26 de octubre de 2025.
Notas
(1) Esta dinámica de las preguntas la tomo del trabajo de la socióloga e intelectual anfibia Sofía Astelarra de una propuesta de actividad sensoperceptiva desarrollada en conjunto con el colectivo Ríos Feministas del Delta del río Paraná en Argentina. El registro de su conferencia en el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República puede verse aquí https://www.youtube.com/live/_cdEXv3GXAo?si=bWWxEHZElFiTdXpT
(2) Los hallazgos sobre la historia del riego y las obras de infraestructura hidráulica en el país se los debo al trabajo de la antropóloga María Noel González, en particular al artículo “Una defectuosa hidrología. Ciclo hidrosocial en la cuenca de la Laguna Merín de Uruguay”, publicado en la Revista uruguaya de Antropología y Etnografía, (v. 7, n. 2, e647, 2022), disponible en https://doi.org/10.29112/ruae.v7i2.1729
Referencias:
Martínez Bula, F. (1939). Contribución al estudio de nuestras fuentes de riqueza. Zona del Este. El mejoramiento territorial en la cuenca de la Laguna Merín. Montevideo: Monteverde y Cía.
Sepp, Antonio (1971) [1696], Relación del viaje a las misiones jesuíticas, EUDEBA, Buenos Aires, citado en Vidart, Daniel (2002), El Uruguay visto por los viajeros. Tomo III. La Banda Oriental entra en escena, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo.
Más notas de Carlos Santos en Zur