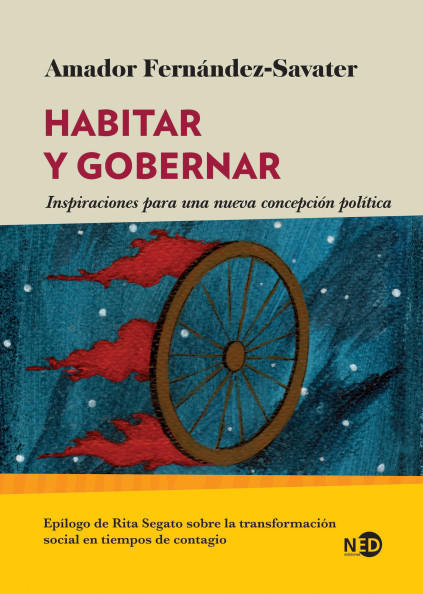¿Cómo hacer? La revolución de los niños perdidos
Prologo del libro “Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política” de Amador Fernádez-Savater
Hay que empezar por la impotencia, seguramente una de las sensaciones más extendidas en relación con la experiencia política contemporánea. Impotencia para frenar la marcha de unos pode- res desbocados y devastadores que nadie ha elegido en las urnas, impotencia para transformar las cosas de manera sustantiva, impotencia de las palabras y los gestos que hemos heredado para nombrar y morder la realidad.
¿Cómo podemos entender esta impotencia? La pregunta, tomada en serio, nos obliga a una revisión radical de nuestra concepción de la política. En la actualidad, esta ha devenido sencillamente en la gestión, en un territorio y entre una población concreta, de los imperativos económicos globales (finanzas, circulación de mercan- cías, etc.). El Estado no desaparece, sino que pierde toda autonomía con respecto a los poderes que definen la realidad y se pone a su servicio. Pero gestionar nunca ha sido pensar a fondo o transformar, sino sólo modular lo que se nos presenta como necesario e inevitable, contra lo que nada debe intentarse. Una etimología de la palabra «necesidad» nos la presenta asociada a los siguientes significados: argolla, estrechamiento, sofoco… Es la asfixia de la situación sin salida. Las distintas opciones partidistas, que compiten en las elecciones con el fin de alcanzar el poder estatal, son distintas variantes de gestión de la misma argolla.
Esa gestión se rige hoy por un código simple: gobierno-oposición. Un código que es un segundo clavo en el ataúd de la impotencia política. El gobierno principalmente pone en marcha una serie de iniciativas cuyo fin último es seguir siendo gobierno. La oposición maniobra a su vez para ocupar los puestos de gobierno. Todas las cuestiones vitales —la enseñanza, la salud, el trabajo, etc.— son constantemente instrumentalizadas en esas maniobras de poder: no importan nada en sí mismas y por sí mismas, sólo son pretextos para atacar al otro y reforzarse uno. Esto es una obviedad para cualquiera que vea simplemente un telediario y no sea un fanático de alguno de los bandos en competencia.
El código gobierno-oposición segrega un tercero excluido: la población, convertida en espectadora y consumidora, mantenida rigurosamente al margen de la decisión en los asuntos que le atañen, reducida a quejarse, votar u opinar en las redes sociales: comportamientos reactivos y manifestaciones, al fin, de una mis- ma impotencia. La mayor catástrofe de la sociedad contemporánea, la base de todas las demás, no es algún tipo de acontecimiento por venir, sino este tipo de relación con el mundo: nuestra posición de espectadores de lo que pasa, de consumidores ilusos e indiferentes, de opinadores sabihondos pero sin el cuerpo implicado en una experiencia de cambio. Ninguna transformación social de calado es posible sin una activación de la sociedad, sin salir de la condición espectadora y victimista de la realidad, sin convertirnos en agentes del propio cambio.
«No nos representan», «lo llaman democracia y no lo es», «la lucha es el único camino»: los gritos de los movimientos de los últimos años revelan una inteligencia lúcida de toda esta situación. De cómo la política reducida a gestión, administrada según el código gobierno-oposición y con la población como espectadora, amenaza la vida digna (y la vida a secas) sobre el planeta y supone un verdadero escollo para la transformación social, escollo entendido como dificultad, como obstáculo, como problema, como peligro.
«La lucha es el único camino», sí. Pero ¿qué es luchar? Podemos pensarlo así: es un acto de interrupción colectiva de las maneras establecidas de ver y vivir, una forma de parar el mundo, como diría Carlos Castaneda. Y el planteamiento de un nuevo juego de preguntas y respuestas, preguntas sobre la vida en común y respuestas creadoras de nuevas posibilidades de existencia. No preguntas y respuestas abstractas o lanzadas al aire, sino muy concretas, vividas, situadas, efectuadas a través de espacios, experiencias, dispositivos, hechas con el cuerpo.
Una lucha es, como dice Isabelle Stengers, la reapropiación colectiva de la facultad de poner atención: esa inteligencia práctica y situada que se activa justamente cuando nos hacemos cargo de un trozo de mundo del que dependemos y en cuyo interior reside el mundo común entero.
Lo que hace falta por tanto no es más crítica, no son juicios morales o sabihondos lanzados sobre el mundo desde lejos, ni la opinión —por muy mordaz que sea— lanzada contra los temas que pasan ante nuestros ojos por las pantallas, sino activar la capacidad de plantear problemas propios (pensamiento) y de ensayar respuestas encarnadas (creación). El desafío sin duda más delicado y difícil, pero también más fecundo. Las preguntas perforan el guion que nos propone a diario la sociedad del espectáculo, porque construir un problema propio es muy distinto a opinar sobre un tema enlatado y prefabricado. Y las respuestas suponen un nuevo aprendizaje del mundo a través de la producción colectiva de situaciones y experiencias.
Nuestra capacidad de atención se libera entonces de su captura cotidiana, nuestra potencia de pensamiento se desbloquea, nos volvemos capaces de pensar y actuar a partir de realidades que nos afectan. Salimos de la condición espectadora y victimista, de la queja y la espera permanente, del juicio moral y las generalidades. Y de ese modo desafiamos el bucle catastrófico de la gestión.
¿Por qué bucle catastrófico? Porque secuestrando la capacidad colectiva de pensar y actuar en favor del monopolio de los que saben y pueden, evitando la aparición de nuevos juegos de preguntas y respuestas, limitándose en el mejor de los casos a la contención, a ofrecer «un mínimo de protección» con respecto a los efectos más devastadores de las lógicas de poder y beneficio desatadas, la política devenida gestión oculta y a la vez reproduce las condiciones de las crisis y los males contemporáneos, preparando así de alguna forma nuevos episodios de los mismos desastres: crisis económicas, crisis de refugiados y migrantes, crisis ecológicas, feminicidios, etc.
Los movimientos de las plazas, los nuevos feminismos o ecologismos, las caravanas de migrantes, son algunas de las «situaciones de lucha» que se han ido (re)abriendo estos últimos años, irrumpiendo e interrumpiendo los saberes establecidos, creando nuevos planteamientos, nuevos enfoques y formas de vida, capa- ces de sacar a buena parte de la población de su condición espectadora, de poner a las sociedades en movimiento. Hay muchas otras, menos conocidas, menos visibles, sin nombre siquiera… Cada vez que se ha abierto una de estas situaciones de lucha, se han desplegado inmediatamente todo tipo de dispositivos de gobierno (represivos, mediáticos, etc.) con el fin de instarnos a «volver a la normalidad». Pero es justamente en esa normalidad donde se incuba la catástrofe, como el huevo de la serpiente. Sólo podemos rebelarnos contra ese destino desastroso averiando la máquina y abriendo bifurcaciones en la historia, nuevos caminos. Nos las tendremos que ver entonces con otros problemas —porque no hay final de la historia ni sociedad armónica o reconciliada de una vez por todas—, pero no ya con una congelación indefinida de los mismos.
Vamos a plantear aquí y ahora una distinción entre política y politización: la política es del orden de la gestión dentro de un marco-argolla dado como necesario e inevitable, mientras que politizarse implica hacerse preguntas radicales (de raíz) sobre lo existente. La política remite a una esfera exclusiva de especialistas de la cosa común en los que delegamos, mientras que la politización ocurre cada vez que abrimos y sostenemos colectiva- mente preguntas sobre cómo queremos vivir juntos. La política se reproduce como lucha por el poder y sucesión o recambio de dirigentes, mientras que la politización sucede cuando se inventa aquí o allá —sin lugar predeterminado o actores designados, sino por cualquiera— una interrupción de los poderes-saberes establecidos y la aparición de un nuevo juego de preguntas y respuestas.
La politización implica la transformación social —y de nosotros mismos— a través del cuestionamiento radical de objetos y relaciones completamente «naturalizados» hasta el momento: por ejemplo, la relación con el trabajo como explotación, por el movimiento obrero; la relación entre sexos como desigualdad, por el movimiento feminista; la relación con la naturaleza como depredación, por el movimiento ecologista; la desnaturalización de las fronteras y sus regímenes de muerte por parte de migrantes y refugiados…
Sin situaciones de lucha no hay pensamiento, sin pensamiento no hay creación, sin creación no hay nuevos posibles ni transformación social.
¿Es la revolución aún deseable?
Durante dos siglos al menos, la transformación social se pensó bajo la imagen de la revolución, la toma del poder tras un acontecimiento mayor que corta la historia del mundo en dos. Pero ¿y hoy, después de la experiencia desastrosa del comunismo burocrático del siglo xx? ¿Sigue siendo deseable la revolución? Michel Foucault planteó esta pregunta en una entrevista de 1977, con los ecos aún frescos de Mayo del 68 y en medio de una nueva oleada de testimonios disidentes sobre la realidad de la URSS.
Foucault introduce la pregunta por la posibilidad misma de la revolución, ya no sólo su necesidad o su urgencia en abstracto, sino la deseabilidad de un cambio social radical, sin cuya sombra toda política corre el riesgo de desaparecer, convirtiéndose en politiquería y simple gestión.
El retorno de la revolución es nuestro problema… (Si la revolución ya no fuera deseable) habría que inventar otra política o algo que la sustituyera. Vivimos acaso el fin de la política. Porque si bien es verdad que la política es un campo abierto por la existencia de la revolución, y si la pregunta por la revolución no puede ya plantearse en semejantes términos, entonces la política corre el riesgo de desaparecer.
Desde aquel 1977, la revolución se ha vuelto ya definitivamente indeseable, en el sentido de que su referencia ha perdido toda vitalidad. Sin revolución deseable, dice Foucault, la política se vuelve gestión. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Europa durante la restauración del orden en los años ochenta y noventa, tras las sacudidas de los años sesenta.
En esta situación de impasse lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. ¿Qué significa esto?
Las imágenes de cambio propias de la secuencia política del siglo xx siguen aquí, pero no se componen ya con las prácticas, los cuerpos y las experiencias en movimiento. Se vuelven vacías, estereotipadas. Judith Butler dice que el desajuste entre cuerpos y palabras es propio de situaciones de dolor y de duelo: las palabras que se dicen ya no nos alcanzan o suenan huecas, pero no tene- mos otras a mano. Así estaríamos nosotros: huérfanos de la idea de revolución, atrapados en imágenes de cambio que ya «no nos dicen nada».
Las antiguas imágenes revolucionarias siguen funcionando, pero ya sólo como imágenes-zombi. No hacen pasar la potencia, no hacen vibrar el deseo, no acompañan positivamente las prácticas, devienen reactivas y nostálgicas.
Ese desajuste entre cuerpos e imágenes sería otra razón de nuestra impotencia. Es decir, la impotencia no sólo tiene que ver con el hecho de que la política ya no tenga apenas margen de maniobra con respecto a las fuerzas del capitalismo global, sino que afecta también desde dentro a las prácticas y las iniciativas que pretenden cambiar las cosas aquí y ahora. Hay miles de estas prácticas e iniciativas, dice Alain Badiou, pero nos hace falta un nuevo pensamiento de la política, otro vocabulario, otro repertorio de figuras. Las antiguas imágenes como «lucha de clases», «huelga», «nacionalización», «liberación nacional», «dictadura del proletariado», «partido» o «comunismo» han perdido su fuerza, pero ¿cuáles han venido a reemplazarlas? El impasse significa que las prácticas de emancipación no encuentran formas propias.
Hay tristeza o infelicidad política cuando no somos capaces de inventar nuestras propias palabras y herramientas, cuando actuamos y nos medimos según imágenes heredadas de otras luchas, con respecto a las cuales siempre estaremos en déficit, siempre por debajo, siempre en falta.
En medio de esta tristeza emergen actualmente en la izquierda posiciones puramente defensivas o reactivas: el soberanismo, la nostalgia de Estado del bienestar y la apelación a la patria y la Na- ción se presentan como los únicos horizontes posibles. A falta de una nueva imaginación política, la izquierda se aboca a disputar con la derecha la gestión del miedo, la impotencia y el victimismo de las poblaciones contemporáneas: «nosotros os protegeremos mejor». Es un estrechamiento suicida del ámbito de lo posible.
Si queremos salir de la posición reactiva y defensiva, si queremos pasar a algún tipo de ofensiva —en el sentido de tomar de nuevo la iniciativa con respecto al pensamiento y la acción—, si queremos en suma volver a hacer deseable el cambio social hay que reimaginar la revolución. Esto es, reconcebir la transformación del mundo por fuera del modelo revolucionario heredado. Repensar y dar a la luz nuevamente el cambio social y todo aquello que lleva asociado: las figuras del nosotros, el enemigo, la organización, la estrategia, el conflicto, las tácticas, el tiempo, el compromiso, el pensamiento, el objetivo, etc.
Atravesar la impotencia
¿Qué hacemos con la impotencia? Hay que atravesarla: no rechazarla, sino salir de ella por el otro lado. Tomarla como antesala posible de la creación. A lo largo de las páginas de este libro, veremos aparecer algunos personajes que fueron capaces de hacer este gesto: inventar formas nuevas de pensar-hacer atravesando activamente la impotencia.
Como Antonio Gramsci que, en las cárceles de Mussolini, medita sobre el fracaso de las tentativas revolucionarias insurreccionales en Europa occidental (la intentona espartaquista, los consejos obreros italianos, etc.) y, en medio de esa desorientación, la caída del modelo leninista para Europa, inventa su noción de «guerra de posiciones» o hegemonía, tan fecunda aún.
Como Lawrence de Arabia que, perdido en el desierto, obsesionado por encontrar un modo de plantear la lucha que evite un enfrentamiento frontal donde tiene todas las de perder, alucina (literalmente) durante una noche de muchísimo calor y fiebre cómo hacer de la «desorganización» y el «caos» de las tribus árabes una fuerza guerrillera victoriosa.
Como Ali Abu Awwad que, en una cárcel israelí tras haber participado en la primera Intifada, sigue una huelga de hambre a base de agua y sal que dura diecisiete días, conoce gestos de humanidad de los policías israelíes que le custodian, y cambia desde ahí por completo sus visiones sobre la resistencia y el enemigo animando desde entonces iniciativas de desobediencia civil y humanización del conflicto.
Personajes que se hacen vulnerables, que consienten en sí mismos una fragilización radical de los sentidos que les sostenían hasta ese momento y se vuelven capaces gracias a eso mismo de crear algo nuevo, algo distinto, algo más adecuado a las fuerzas en presencia. De convertir la impotencia en nueva potencia y la derrota en un derrotero.
Hay un lado activo de la impotencia entonces, el desasimiento positivo de algo muerto a lo que nos agarrábamos. Todos estamos hoy en una misma encrucijada: el mundo ya no se deja revolucionar como antaño, ni tampoco hay alternativa a la vista, nuestra cabeza se golpea contra un muro, pero es justo en el corazón de esa impotencia asumida que podemos crear algo nuevo.
Qué hacer y cómo hacer
Qué hacer es la pregunta por excelencia del esquema revolucionario clásico. Es la pregunta por un modelo: el modelo de revolución dominante en el siglo xx, a la vez triunfante (como toma del poder) y fracasada completamente (como experiencia de emancipación).
Hubo desde luego otras revoluciones en el siglo xx, como la mexicana o la española, pero quedaron de alguna manera opacadas por «la sombra de Octubre». Octubre se convirtió en el modelo de toda revolución, en la fisionomía de la revolución, exportado por todo el mundo. Las imágenes de cambio de Octubre devinieron las imágenes de cambio por excelencia: de lo que tocaba hacer, de lo que había que pensar, de cómo organizarse, etc.
La toma de poder como objetivo, el Estado como palanca fundamental, el saber como ciencia, la militancia como un tipo de heroísmo, el compromiso como incorporación disciplinada de la idea, el conflicto como lucha a muerte contra el otro, la organización como vanguardia consciente estructurada en Partido, la revolución como acontecimiento mayor que rompe en dos la historia del mundo…
Este modelo arraiga en lo que podríamos llamar el «paradigma de gobierno» propio del pensamiento o la metafísica occidental, según la cual un sujeto —armado de ciencia, organización y fuerza de voluntad— somete un mundo-objeto y lo modela, lo fuerza, elevando el ser al deber ser. En los textos de este libro no haremos un balance de este modelo y su «desastre oscuro», según lo llama Alain Badiou en su reflexión histórica sobre el comunismo autoritario, sino que interrogaremos la posibilidad de un desplazamiento: de la pregunta de qué hacer a la pregunta por cómo hacer.
Si qué hacer es la pregunta por un modelo, cómo hacer es la pregunta de los niños perdidos. La revolución que viene es la revolución de los niños perdidos, diríamos en la estela del colectivo Tiqqun.
Niños perdidos porque tienen más preguntas que otra cosa, una condición difícil de sostener, de mucho desamparo, en medio de la urgencias que parecen exigirnos medidas inmediatas.
Niños perdidos porque ya no encuentran guía segura en el poder del Texto o de la Ciencia, «omnipotente por verdadera».
Niños perdidos porque no tienen lengua sabia, sólo lengua común.
Niños perdidos porque no contestan el orden y el saber establecidos con otro orden y otro saber en la cabeza, sino que interrumpen, preguntan, desertan, ensayan y tientan, a través de la experiencia y el tacto.
Niños perdidos porque no miran el mundo desde un Estado, a derribar o conquistar, presente o futuro, desobedeciendo así la llamada «ley de la oscilación».
Niños perdidos porque no buscan adueñarse de un centro (centro de poder, centro de saber), pero tampoco instalarse en los márgenes o la periferia, sino emborronar la diferencia entre ambos.
Niños perdidos porque ya no buscan gobernar, ni ser gobernados, sino devenir y permanecer ingobernables.
Niños perdidos porque comen su propio trigo, sin esperar a mañana.
Niños perdidos cuyo no-saber no es ignorancia, sino potencia de pensamiento.
Niños perdidos que no esperan finalmente encontrarse, sino que asumen que la pregunta por cómo hacer es una pregunta interminable, inagotable.
Historias inspiradoras
Así, como niños perdidos, tanteamos las revoluciones del siglo xxi. Sin disociar ya nunca jamás lo que se quiere de cómo se quiere, tal y como ocurría en la vieja pregunta de qué hacer donde la finalidad justificaba los medios más aberrantes, sino aceptando que los medios prefiguran ya los fines o incluso que no hay más que medios, medios sin fines, «medios puros».
¿Cómo hacer? es una pregunta que se plantea entonces cada vez, cada vez que hay práctica de emancipación, en circunstancias siempre concretas y determinadas, nunca en abstracto, nunca de una vez por todas.
¿Quiere decir esto que cada experiencia es intransmisible, por puntual, situada, circunscrita, efímera, local o localizada? De nada serviría entonces me parece la pregunta por otras imágenes de cambio.
Puede haber resonancias entre experiencias. Lo que hacen algunos aquí puede convertirse en recurso e inspiración para otros allí. Hay historias capaces de trasladar algo de una situación a otra, poniendo así las experiencias en circulación, haciéndolas volar. Es lo que animó a Gramsci a escribir sus cuadernos en la cárcel, a Lawrence a escribir (¡dos veces, después de perder el manuscrito!) su diario árabe, a Ali Abu Awwad a participar en mil y un encuentros. Transmitir la experiencia.
Quisiéramos que este fuera un libro compuesto por esas historias. Historias inspiradoras para el hacer, útiles pero no utilitarias. Historias que logren sugerir más que establecer. Historias cuyo «mensaje» esté más en quien las escucha que en el que las cuenta. Historias capaces de sacar a luz posibilidades silenciadas, como decía Walter Benjamin, que no se unifican en teoría o ciencia pero pueden engarzarse en constelaciones, ordenaciones móviles de imágenes y conceptos.
Jean-François Lyotard distingue entre «signos» e «intensidades»: para transmitirse, las intensidades —de una experiencia, de una invención, de una situación— requieren inevitablemente de signos, se registran en signos. Cada uno de esos signos tiene dos costados: uno, hecho de información, es la descripción de lo que pasó, la clasificación, los datos; otro, hecho de energías y afectos, es el costado que hace pasar emociones que nos desplazan y conmueven. La experiencia convertida en signos corre siempre el peligro de convertirse en algo inerte, datos y simple información. Esta subordinación de la intensidad a los signos es la manera de leer dominante en Occidente, donde entender significa repetir. Pero el signo es también otra cosa: signo-afecto o signo-tensor que nos pone en movimiento y da lugar a algo nuevo. Leer no es entonces descifrar una información y repetirla, sino dejar pasar esa energía en nosotros y recrearla.
Lectura por afectos o lectura por signos. Si la lectura es por signos, la historia se escucha intelectualmente, se transmite y se reproduce idéntica a sí misma. Corre el riesgo de convertirse en el ejemplo de un modelo: «así hay que hacer las cosas». Si la lectura es intensiva o por afectos, la historia nos toca y conmueve, pero como una historia singular que se presta a ser de nuevo singularizada. Nos solicita una reapropiación. Es la diferencia que establece Walter Benjamin entre símbolo y alegoría: el símbolo es idéntico a sí mismo, la alegoría es inestable; el símbolo remite a totalidad (a modelo, a serie), mientras que la alegoría es fragmento y ruina.
Entonces, a pesar de lo que puedan sugerir las expresiones que haya usado hasta aquí, no se trata de cambiar un imaginario por otro, un imaginario viejo por uno nuevo o algo por el estilo, sino de inventar otra relación con las imágenes, también con las del pasado, también con las de aquel imaginario que abandonamos.
En este sentido podemos afirmar lo siguiente: no hay buena imagen, en todo caso imágenes buenas. ¿Qué significa? La potencia que surge en un momento histórico determinado no se refiere a una imagen previa. La potencia no tiene imagen, como dice Jun Fujita. No hay «buena imagen» significa que no hay modelo. La «imagen buena» sería entonces esa que, aquí y ahora, deja pasar la potencia. La que nos permite ver y valorar las potencias que de otro modo pasarían desapercibidas o minusvaloradas. La que muestra e intensifica lo que hay. La que activa nuestra atención a la experiencia presente, a lo que está pasando.
Un imaginario pagano
En definitiva, no hay buena imagen, sino buena relación con las imágenes. Podríamos llamar «pagana» a esa relación con las imágenes. ¿En qué sentido?
Maurizio Bettini, en su Elogio del politeísmo, explica muy bien el carácter plástico del imaginario pagano: siempre abierto, reapropiable, singularizable, lo que permite por ejemplo a los romanos hacer su propia «versión» del panteón griego y a cada romano componer una especie de «belén» personal. Es una religión de traductores, dice Bettini.
Un imaginario pagano de la transformación social sería una especie de humus o semillero de imágenes siempre abiertas a su actualización. Donde ninguna excluye a otras y cada una admite diferentes traducciones. Donde no hay signos que sean sagrados o intocables, sino siempre profanables por el uso.
Un «panteón» infinito, inclusivo e incluyente incluso con las viejas imágenes de la revolución, una vez destituidas convenientemente de su principio exclusivo y excluyente. Es una idea de Rita Segato.
Frente a la Imagen-Modelo, a la imagen sagrada, a la que tiene el repertorio entero de lo que puede o debe pasar, una proliferación de imágenes, todas en minúsculas, así como todos los dioses paganos son también menores.
El poder pasa del Texto al lector, del autor al receptor. El imaginario pagano de cambio es un tipo de tradición que vive de su traducción incesante, de la traición constante a los signos para hacer pasar las intensidades. La fidelidad es con las intensidades y no con los signos: con la energía contenida en la historia de la CNT, por ejemplo, no con la repetición de los signos de la CNT (la bandera, las siglas, los principios).
La pregunta es siempre cómo inventar nuevas formas para reactualizar y dejar pasar las energías que contuvo tal o cual experiencia del pasado.
Los textos de este libro
Los textos que hemos reunido aquí reflexionan sobre la cuestión de las imágenes de cambio y proponen una cierta «constelación» de ellas. Están escritos en muchos casos en el clima del movimiento 15M. Esa era la potencia que se trataba de intensificar, revirtiendo en lo posible el peso devastador de las imágenes convencionales sobre el movimiento, según las cuales el 15M estaba siempre en déficit: mal organizado, poco eficaz, blando y sin estrategia, etc.
Nos propusimos entonces traer imágenes inspiradoras al 15M para hacer ver y valorar mejor sus potencias. La «ficción política» de Jacques Rancière, la distinción entre el enemigo y lo enemigo de Juan Gutiérrez, la «no batalla» de Lawrence de Arabia, la «guerra de posiciones» de Antonio Gramsci, la «red» según Margarita Padilla, las «bandas partisanas» según Valerio Romitelli, etc.
El 15M funciona como «extra-texto» (Silvia Duschatzky): lo que desborda el texto, lo ilumina, lo justifica. Leídos años más tarde, estos artículos corren el peligro de abstraer esa propuesta concreta de imágenes de la situación en que fueron propuestos, como si fueran imágenes que valiesen en sí mismas, en abstracto, siempre. Disuelto el contexto del 15M, el lector tiene que trabajar por su cuenta para evitar esa reificación, traduciendo y actualizando las imágenes a situaciones y experiencias presentes, paganizando.
En su día trajimos historias inspiradoras al 15M, y ahora contamos el propio 15M como historia inspiradora para otras luchas y experiencias presentes y futuras.
Así como antes hemos dicho que el modelo revolucionario arraigaba en cierto «paradigma del gobierno», dominante en el pensamiento occidental, la constelación de imágenes propuestas aquí remite en cierta manera a una matriz común: pensar el cambio o la transformación social como una potencia que crece. Una potencia compuesta de muchas potencias, potencias más rotundas o más tenues, a veces imperceptibles, que hay que aprender a sentir para impregnarse de ellas, para expandir e intensificar.
Acompañar la potencia que crece: es lo que define el paradigma del habitar, en contraposición al paradigma del gobierno, basado en la toma de poder.
Desde ese paradigma, hay que redefinirlo todo: la militancia como el compromiso concreto de cuidado de esa potencia; el conflicto como la defensa de la potencia o la apertura de nuevos pasajes para ella; la temporalidad del cambio como el tiempo de un proceso, un proceso de crecimiento que no es lineal ni por etapas, sino que tiene mareas altas y bajas, etc. Este cuidado atento a la potencia es un rasgo común a otras «constelaciones» de imágenes de cambio que se tejen y proponen hoy por otras partes.
Este libro refleja muy fielmente un «método» de trabajo, en el cual mi palabra se mezcla constantemente con la de otros: leyendo promiscuamente a algunos autores para conectar sus ideas con la realidad en curso, dando la palabra en entrevistas y conversaciones a personas que pueden hacer una aportación valiosa en un momento y una situación concreta, usando mi palabra para introducir la de otros. Todo ello en distintos formatos que se han respetado aquí: ensayos más densos, notas de coyuntura, relato de situaciones, etc. Y siempre en conversación con amigos cuyos nombres se citan al final de cada uno de los artículos.
En el impasse y el déficit de imaginación política, vuelve la pregunta de qué hacer. La respuesta es «ganar», sin mucha más especificación. Ganar significa tomar el poder, ya no por la vía de las armas, sino por la vía electoral. Hemos podido comprobar de cerca cómo esa «victoria» puede ser también e inmediatamente una derrota: la impotencia para realizar cambios sustanciales, la reproducción de las mismas formas de hacer que se decían combatir e incluso la autodestrucción a través de ellas. Si el qué se separa del cómo, ganamos (quizá) pero perdemos (seguro).
El retorno de la revolución es nuestro problema. Pero la pregunta por la revolución ya no se deja plantear en los mismos términos del siglo xx. ¿Cómo hacer?
Referencias
Isabelle Stengers, Philippe Pignarre, La brujería capitalista (He- kht, 2018).
Michel Foucault, Un diálogo sobre el poder y otras conversacio- nes (Alianza, 1981).
Christian Laval y Pierre Dardot, La sombra de octubre (Gedisa, 2017).
Comité Invisible, A nuestros amigos (Pepitas de Calabaza, 2014). Tiqqun, Cómo hacer (localizable en la red).
André Glucksmann, Los maestros pensadores (Anagrama, 1978). Walter Benjamin, Escritos políticos (Abada, 2012).
Esther Cohen editora, Glosario Walter Benjamin, conceptos y fi- guras (UNAM, 2012).
Jean-François Lyotard, Economía libidinal (FCE, 1990). Jun Fujita, Cine-capital (Tinta Limón, 2014).
Maurizzio Bettini, Elogio del politeísmo (Alianza, 2016).