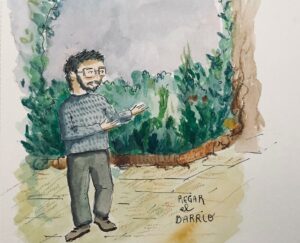De México a Gaza. La desaparición forzada: crimen de Estado y rostro del capitalismo global
En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia.
La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.
Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.
La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.

Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.
Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.
La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.

Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.
Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.
La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.

Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.
En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.
Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno.
En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo.

Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.
Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.
En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.

Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror.
Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.
Francisco De Parres Gómez (Francisco Lion), Antropólogo, comunicólogo y fotógrafo. Autor de Poéticas de la resistencia: Arte Zapatista, estética y decolonialidad. Coordinador de Internacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías.
Más notas de Francisco en Zur