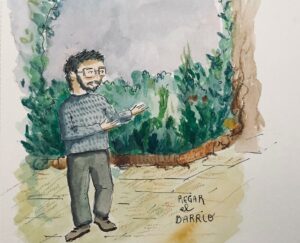Elogio de la pequeña escala, de la variedad, de los ritmos diferenciados y de la opacidad
En todo caso, no hay un hogar de la infancia al cual retornar. No restan territorios a salvo del desastre planetario. Es preciso “volver” de otra manera. O, mejor dicho, de otras maneras. ¿Cómo?
En «El arte de amar»[1], Erich Fromm nos habla de una especie de “pecado original” que sumió a la humanidad en un gran dolor existencial: la separación de la naturaleza, y de nuestra propia naturaleza humana, de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo.
¿Cuándo ocurrió eso? Si bien no hay una sincronía, y muchos pueblos permanecen hasta hoy conscientes de ser parte de la naturaleza, podemos, más que periodizar, focalizar fenómenos vinculados a esa separación. Tal vez podamos relacionarla con la afirmación continuada de la economía de los cereales, como fórmula James Scott en Against the grain. A deep history of the erliest States[2]. O con la difusión de la plantation, como sugieren autoras como Anna Tsing y Donna Haraway[3]. Sin duda, la desconexión llegó al paroxismo con la era del capital[4]. En todo caso, se trata de un largo proceso, que corresponde a la historia de larguísima duración.
Los individuos humanos pasamos los primeros años alejándonos del seno materno… y el resto de la vida intentando retornar de una manera o de otra. Así, el deseo de reencontrarnos con la naturaleza (y con nuestra propia naturaleza humana) puede revestirse del romanticismo con que solemos idealizar la infancia de la humanidad[5]. Soñamos con volver a un tiempo en que, como dicen los Wajãpi, había un lenguaje compartido con los demás seres[6], con el cual era fácil practicar la sofisticada diplomacia del equilibrio y la reciprocidad. En varias culturas existe el mito de un episodio de la confusión de lenguas y la imposibilidad de comunicación, y en todas ellas aparece la arrogancia humana como causa del desastre. Un desastre continuo que se intensifica y acelera, con riesgo de conducirnos a la extinción. Ya Walter Benjamin nos presentó la revolución como el freno de mano que los pasajeros de este tren desgobernado de la civilización accionan para evitar el abismo[7]. Propone detener un movimiento… y después veremos qué hacer. Ya Ailton Krenak es más radical al sugerirnos que el futuro es ancestral[8].
En todo caso, no hay un hogar de la infancia al cual retornar. No restan territorios a salvo del desastre planetario. Es preciso “volver” de otra manera. O, mejor dicho, de otras maneras. ¿Cómo “retomar” el diálogo con geografías que han cambiado tan radicalmente a lo largo de siglos de acción destructiva? Definitivamente, no podemos recomenzar ese diálogo en el punto en que lo abandonamos. La ruptura unilateral de los “acuerdos” deterioró al mismo tiempo el metabolismo de los territorios y nuestra capacidad de comprenderlos (casi diría “nuestra capacidad de conocerlos”). El “gran desatino”[9] de actuar como aprendiz de brujo[10] nos trajo hasta aquí, tropezando en tecnologías cuya dinámica interna no llegamos a entender del todo y que, sin embargo, utilizamos en larga escala. La propia marcha de los acontecimientos históricos llevó a replicar dichas tecnologías en condiciones muy diferentes de aquellas para las que fueron pensadas. La expansión colonial tiene la necedad de descartar datos de la realidad local y generalizar prácticas que mejor se acomodan a la ignorancia de los dominadores. No se trata de algunos puntos ciegos que son desconsiderados, sino de una percepción ilusoria de totalidad.
Para “retomar” el diálogo, por lo tanto, andamos a tientas. Es preciso experimentar y observar, abandonando la arrogancia de quien cree conocer todo. La simple repetición de lo que se hacía antiguamente no funcionará igual en territorios degradados.
Aquella sofisticada diplomacia del equilibrio y la reciprocidad con los otros seres exige un conocimiento preciso y minucioso de la dinámica de cada geografía, de los ciclos de corta, media y larga duración del bioma en que el grupo humano está inserido. Por lo tanto, no sirve un único patrón. Mauro Almeida sugiere algunos beneficios de la pequeña escala. Lo hace en un texto dedicado al campesinado, pero que se extiende a otros grupos:
[…] la contribución que las “comunidades locales” podrían traer a la sociedad moderna tecnologías simples como tecnologías de bajo impacto ambiental, relaciones sociales fase a fase como base para el autogobierno, diferencias de savoir-faire como patrimonio cultural. En las “comunidades locales”, la “imagen del bien limitado”, que era vista como un trazo opresivo y antiprogresista de los campesinados latinoamericanos, pasa a sugerir la idea de abstención saludable frente al consumismo ilimitado.[11]
Comento cada una de las ventajas que Mauro Almeida reconoce en lo que llama de “comunidades locales”, aquellas de pequeña escala, y formular otros beneficios para los tiempos que vivimos:
En pequeña escala es posible experimentar sin mayores impactos prácticas de relación y sociabilidad entre los humanos y con el ambiente. Soluciones creativas pueden ser testadas y, eventualmente, abandonadas, si los efectos no responden a las expectativas.
En pequeña escala, se puede aprender activamente en “diálogo sincero” y realista con el ambiente. Contrariamente a lo que podría esperarse, la percepción de los límites entre escasez y abundancia en el territorio propicia la conciencia de que no hay una externalidad ilimitada con la que la racionalidad capitalista siempre contó[12].
La pequeña escala no supone una “comunidad local” que no intercambia experiencias con otras “comunidades locales”. Al contrario, el grado de libertad que la pequeña escala permite es también libertad para ponderar el uso de soluciones testadas por otras gentes, en otros lugares.
La pequeña escala, por fin, puede ser instancia de autogobierno.
A su vez, aquella diplomacia es sofisticada porque exige llevar en cuenta las singularidades de cada territorio, sus componentes y sus tiempos. Puede exigir rotaciones agrícolas o de otras actividades económicas, desplazamientos periódicos o eventuales. Cada bioma tiene ciclos largos y ciclos de menor duración que precisan ser considerados. Al mismo tiempo, los territorios son parte de un mundo, de un cosmos, y cada territorio impacta en los otros. De manera que las decisiones precisan llevar en cuenta dinámicas mucho más extensas. Conscientes de su interdependencia, sus decisiones suponen también alianzas con los territorios vecinos.
¿Por qué no doy ejemplos concretos de esas experiencias de pequeña escala? No es porque no las haya. En cada una de las afirmaciones que vengo haciendo hasta aquí, veo la carnadura de prácticas que nos son contemporáneas. Es fácil sucumbir a la tentación a describirlas, mapearlas y festejarlas. Soy testigo de ellas, pero también soy consciente de los contextos hostiles en que ocurren, con sociedades envolventes con lógicas cada vez más destructivas, expoliadoras. Por eso, como “El etnógrafo”[13] de Jorge Luis Borges, prefiero omitir información. La opacidad preserva tales prácticas. Tal vez nuestro silencio cuidadoso permita que algunas de ellas sobrevivan.
Notas:
[1] FROMM, Erich. El arte de amar. Trad. Milton Amado. Buenos Aires: Paidós, 1959.
[2] SCOTT, James. Against the grain. A deep history of the erliest States. Yale: Yale University Press, 2017.
[3] Reflections on the Plantationocene: A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing.
[4] MOORE, Jason (org.). Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e a crise do capitalismo. São Paulo: Editora Elefante, 2022.
[5] GRAEBER, David, y WENGROW, David. El amanecer de todo: una nueva historia de la humanidad. Trad. Joan Andreano Weyland. CABA: Ariel, 2022.
[6] OLIVEIRA, Joana Cabral. “Ensaio sobre práticas cosmopolíticas entre famílias Wajãpi sobre a imaginação, o sensível, o xamanismo e outras obviedades”. In: Mana, 21(2), 297-322, 2015.
[7] BENJAMIN, Walter. Tesis de filosofía de la historia.
[8] KRENAK, Ailton. El futuro ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
[9] GHOSH, Amitav, O grande desatino: mudanças climáticas e o impensável, Trad. Renato
Prelorentzou. São Paulo: Quina, 2022.
[10] Imposible no recordar el dibujo animado de Walt Disney
[11] ALMEIDA, Mauro. Caipora e outros conflitos ontológicos. San Pablo: Ubu, 2015, p. 46. (Traducción mía.)
[12] LUXEMBURGO, Rosa. La acumulación del capital. Ciudad de México: Grijalbo, 1967.
[13] Ver: Jorge Luis Borges: El etnógrafo
*Este artículo forma parte del Dossier “No hay plan B. Desafíos y alternativas frente al saqueo extractivista y al cambio climático”.
Más textos de Silvia Adoue en Zur