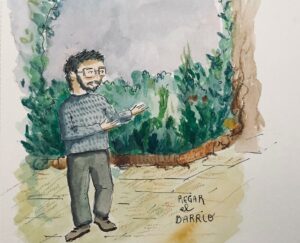El fin del desarrollo (tal como lo conocemos)
El anuncio de Donald Trump de cerrar USAID (la agencia estatal estadounidense para la cooperación internacional) puede implicar el fin de una era, pero también puede implicar su radicalización extrema.
En el lenguaje coloquial la noción de desarrollo tienen connotaciones positivas, asimilables a la adquisición de madurez cuando se trata de una persona o de el logro de indicadores de generación de riqueza y su distribución, la satisfacción de necesidades de una población e incluso los niveles de felicidad pública.
Algunos autores han insistido en desmantelar esta visión inocua del desarrollo, recurriendo al estudio del origen de esta idea y su circulación. El antropólogo colombiano Arturo Escobar ha propuesto pensar al desarrollo como un discurso y una práctica, que implicaron “una transformación profunda del campo y de las sociedades campesinas de muchas partes del Tercer Mundo, de acuerdo a los lineamientos de los conceptos capitalistas sobre la tierra, la agricultura [y] la crianza de animales” (Escobar, 2005).
Escobar sostiene que esta transformación fue posible a través de un aparato institucional que fue originado por este discurso sobre el desarrollo (aparato que abarca desde las instituciones financieras internacionales –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional– hasta las diferentes agencias de Naciones Unidas). Este “aparato” hizo posible dos procesos: a) la creación de un “campo” –en el sentido de Bourdieu– del “desarrollo”, un ámbito “profesional” de conocimientos “expertos” sobre el desarrollo y b) la institucionalización del desarrollo, como vehículo de circulación de estas noción de desarrollo que comenzó a imponerse como “la forma natural de hacer las cosas”.
Otros, como Andreu Viola, han propuesto incluso una fecha a partir de la cual señalar el surgimiento de la noción de desarrollo tal cual la conocemos. Esa fecha es el 20 de enero de 1949, oportunidad en la que Harry Truman incluye las ideas de desarrollo y subdesarrollo en su discurso presidencial, al asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. En el contexto del fin de la segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y el advenimiento de un mundo bipolar (que estaría marcado por la llamada guerra fría con el bloque liderado por la Unión Soviética) sostenía Truman:
“debemos embarcarnos en un nuevo y audaz programa para poner los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial a disposición del mejoramiento y el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población mundial vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es insuficiente. Son víctimas de enfermedades. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las zonas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee los conocimientos y la capacidad necesarios para aliviar el sufrimiento de esta gente. Los Estados Unidos son una de las naciones más destacadas en el desarrollo de técnicas industriales y científicas. Los recursos materiales que podemos permitirnos utilizar para ayudar a otros pueblos son limitados, pero nuestros recursos imponderables en conocimientos técnicos crecen constantemente y son inagotables. Creo que debemos poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimientos técnicos para ayudarlos a realizar sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la inversión de capital en las zonas que necesitan desarrollo. Nuestro objetivo debe ser ayudar a los pueblos libres del mundo, mediante sus propios esfuerzos, a producir más alimentos, más ropa, más materiales para la vivienda y más energía mecánica para aligerar sus cargas. (…) Con la cooperación de las empresas, el capital privado, la agricultura y el trabajo en este país, este programa puede aumentar en gran medida la actividad industrial en otras naciones y puede elevar sustancialmente sus niveles de vida. (…) El viejo imperialismo -la explotación para obtener ganancias extranjeras- no tiene cabida en nuestros planes. Lo que prevemos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo democrático. Todos los países, incluido el nuestro, se beneficiarán enormemente de un programa constructivo para el mejor uso de los recursos humanos y naturales del mundo. La experiencia demuestra que nuestro comercio con otros países se expande a medida que éstos progresan industrial y económicamente. Una mayor producción es la clave de la prosperidad y la paz. Y la clave de una mayor producción es una aplicación más amplia y vigorosa del conocimiento científico y técnico moderno”.
Esta noción de desarrollo y las prácticas a ella asociadas, abren el camino de lo que David Harvey ha caracterizado como el nuevo imperialismo, una práctica de dominación territorial global basada en el consentimiento de naciones libres e independientes y su concurrencia a mercados internacionales de bienes donde el control militar y la dominación territorial del viejo imperialismo no tienen lugar.
La políticas y las instituciones de promoción del desarrollo que se generaron a partir de esta concepción contrainsurgente son conocidas: instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o las agencias de desarrollo como la USAID, la Agencia para la Cooperación Internacional de Estados Unidos.
Dentro de sus prácticas se enmarcan iniciativas como la denominada revolución verde, que promovió la tecnificación de la producción agrícola del Tercer Mundo y, por ende, su dependencia de paquetes tecnológicos, fertilizantes sintéticos y otros derivados petroquímicos que condujeron a la ruina económica y ambiental de las grandes mayorías campesinas que habitaban los territorios rurales que fueron objeto de esta ‘modernización’. Las búsquedas orientadas en los principios de la agroecología buscan retomar alguno de los principios y conocimientos tradicionales que fueron arrasados en pos del desarrollo.
Las políticas de ayuda humanitaria que también se desfinanciarían con la clausura de USAID han generado con su práctica la pérdida de la soberanía alimentaria y la dignidad de muchos pueblos del mundo.
Paradojalmente, el cese del financiamiento de las políticas sanitarias promovidas por la Organización Mundial de la Salud (de la cual no está claro aún sin finalmente Estados Unidos se retirará o no) implicará la imposibilidad de mantener tratamientos y atención básica de salud para millones de personas que han terminado siendo dependientes exclusivamente de estos sistemas de cooperación, por un sistemático abandono de los estados nacionales de estas responsabilidades.
La decisión de la administración Trump de cerrar o desmantelar USAID podrá considerarse quizás como el fin de la era del desarrollo, tal como la concibió Truman. Pero también podrá implicar una versión más descarnada aún que la del viejo imperialismo: uno que es conducido directamente por grandes corporaciones que se reparten y apropian del planeta cual si fuera su patio de juegos.
Referencias
Escobar, Arturo (2005) El “postdesarrollo” como concepto y práctica social en Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización (pp. 17-31), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Harvey, David (2007) El nuevo imperialismo. Madrid. Akal.
Viola Recasens, Andreu (2000) La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo. En Viola Recasens, A. (compilador), Antropología del desarrollo. Teoría y estudios etnográficos en América Latina. Paidós.
Más notas de Carlos Santos en Zur