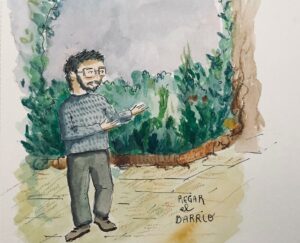Sobre llovido empapado: consideraciones sobre la nueva comisión para riego agropecuario
Con la creación de la comisión interministerial de asuntos para el riego (CIAR), el Presidente de la República redobla el rumbo marcado desde los años 90 por gobiernos de diferente singo político en Uruguay.
El pasado 4 de setiembre, el presidente Yamandú Orsi decretó la formación de esta comisión para impulsar el riego en el país. La CIAR está integrada por el presidente de la República y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas; y Ambiente. Además, mediante un contrato con la Corporación Nacional para el Desarrollo –una persona jurídica de derecho público no estatal– se incorpora un viejo conocido en la materia: Tabaré Aguerre, exministro del MGAP durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio y expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Según el decreto, el cometido principal de la CIAR es construir un plan de riego nacional en articulación con el sector privado, basándose en el marco jurídico ya existente en el país.
En 1997 fue promulgada la primera ley de riego que va en el mismo sentido de diversos instrumentos del período como la Ley forestal (1988), la Ley de Arrendamientos (1994), el Marco Energético (1998) y la habilitación para que las sociedades anónimas puedan adquirir tierras (1999). Este despliegue de normativas en varios frentes sirvió de base jurídica para el desarrollo del agronegocio en Uruguay, con sus consecuencias asociadas: concertación de la tierra, penetración del capital financiero especulativo, empeoramiento de la calidad del agua y presión sobre los productores familiares que alimenta dinámicas como la expulsión a núcleos urbanos o su empleo en el agronegocio.
El ciclo progresista mantuvo estas modificaciones normativas y, afanosamente, incurrió en nuevas. En el 2017 con el impulso de Aguerre como ministro del MGAP y un gran repudio popular, se realizaron modificaciones a la Ley de Riego para permitir la creación de Sociedades Anónimas para Riego (SAR). Esta nueva figura habilita la creación de sociedades anónimas para regar sin la necesidad de ser productor agropecuario, las modificaciones buscaron generar el mercado de agua para riego y permitir la entrada del capital financiero.
Pese al respaldo estatal, el riego no ha crecido como se esperaba. Según sus promotores, Uruguay es un país con abundancia de agua que no es aprovechada y se “pierde” hacia el océano. Esta misma idea fue esgrimida por senadores frenteamplistas durante la discusión de la modificación de la ley, argumentando que el agua es una riqueza que, tras llover, se pierde en el mar. Dicho razonamiento ignora el ciclo hidrológico del agua, proceso en el cual el agua de lluvia que desemboca en el océano a través de ríos, arroyos y cañadas se evapora por la acción del sol y luego precipita tierra adentro.
Otra similitud entre los discursos durante la modificación la ley de riego y la alocución de Aguerre es la importancia dada al riego multipredial. Esta modalidad de riego permitiría que productores pequeños (es decir con predios más chicos) puedan asociarse y financiar las onerosas obras para incorporar riego a su producción. Esta inclinación redistributiva se diluye si tenemos en cuenta que los cultivos de secano (es decir que precisan del riego para su desarrollo como por ejemplo la soja, el trigo y el maíz) son, en palabras de los propios integrantes de la comisión, el tipo de producción que se quiere impulsar y hacer más competitiva. Es decir que los esfuerzos estatales en reforzar el riego son un espaldarazo al agronegocio y no un apoyo a los pequeños productores y productores familiares que no suelen involucrarse en la producción de este tipo de granos que requieren, para ser viables, grandes extensiones de tierra y grandes inversiones iniciales con alto riesgo.
El elefante (de agua) en la habitación
Una dimensión fundamental para el riego es la construcción de represas para embalsar agua de lluvia. Los embalses fácilmente concentran nutrientes provenientes de los fertilizantes que escurren de las actividades agropecuarias y se conviertes en puntos ideales para el surgimiento de cianobacterias. Estas algas producen toxinas que afectan la salud humana y la de los ecosistemas. Además, los embalses con altos niveles de nutrientes, son más propensos a colapsar desde el punto de vista ecológico. Es decir que un paisaje más embalsado es un paisaje más frágil.
Si bien la existencia de consenso entre todos los partidos políticos en torno al Estado como promotor del agronegocio se mantiene inalterado desde los años 90, la calidad de los cursos de agua en Uruguay no. Episodios como el de 2023, con eventos de salinidad en el agua de OSE del área metropolitana que la volvieron no potable, han tenido efectos negativos sobre la salud de la población y empeorado la calidad de vida general. Con este antecedente, promover la construcción de represas resulta muy riesgoso. La crisis de escasez dio lugar a estrategias colectivas para pasar el mal trago, abriendo al mismo tiempo espacios para relacionarnos con el agua de formas diferentes. Este hacer colectivo en torno al agua conecta con luchas pasadas contra su mercantilización y degradación, acrecentando un cauce con la potencia de torcer los consensos.