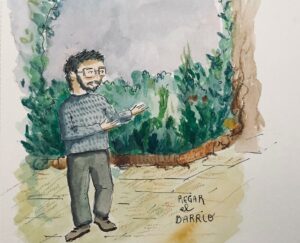A 25 años de la Guerra del Agua y aún en las trincheras
Dialogar con Óscar Olivera genera un placer arrebatado que aplica tanto para historiar la Guerra del Agua donde fue referencia insoslayable como para analizar los últimos 25 años de Bolivia desde una perspectiva autónoma que pueda volver “a tejer este aguayo multicolor y fuerte por una sociedad más justa y democrática”
Dueño de una larga trayectoria en luchas sindicales, sociales y políticas, la vida militante de Óscar Olivera, de origen aimara y nacido hace 70 años en Oruro, tuvo un vuelco decisivo en 2000 cuando el departamento de Cochabamba donde todavía habita lo tuvo como protagonista de una revuelta popular contra la privatización del abastecimiento de un bien común y se desató lo que desde entonces se conoció como La Guerra del Agua.
El negocio, promovido por el Banco Mundial, hizo que la multinacional norteamericana Bechtel quedara como socio mayoritario de la empresa Aguas del Tunari, un consorcio que incluía al conglomerado español Abengoa y que desde su irrupción, en febrero de ese año, elevó las tarifas en hasta un 300%.
Pero, además, la medida tuvo impacto en el territorio campesino de Cochabamba tal como lo muestra el reciente y laureado documental “Cuando perdimos el miedo” -dirigido por Dino Garzoni y en cuyo guion hubo apoyos del propio Óscar, de Nelly Pérez y de Marcela Olivera- generando una protesta que reunió tanto a habitantes urbanos como de las regiones rurales de ese valle del centro del país en unas movilizaciones multitudinarias que burlaron el andamiaje represivo desplegado.
En el filme de 25 minutos de duración que combina material de archivo con testimonios actuales de personas que fueron parte de la epopeya se aprecia un abanico de voces donde, por ejemplo, Omar Fernández de la Federación Departamental de Organizaciones Regantes y vocero de la Coordinadora del Agua en aquel tiempo, apunta: “Para los regantes el agua no es un recurso económico, no es un elemento, sino que para nosotros es vida. Y esto ha tenido amenazas ya desde el año 1991, ya que en Cochabamba había una política de solo resolver el agua de la ciudad llevando agua de nuestras comunidades y en nuestras comunidades también hace falta agua. Además de eso, también veíamos que en nuestro país todo se estaba privatizando: el petróleo y las empresas estatales y los regantes nos hemos comenzado a preguntar si también iban privatizar el agua”.
Para sumarle contexto a ese momento del país, la matemática, filósofa, socióloga y activista Raquel Gutiérrez Aguilar apunta en el mismo registro que “los antecedentes eran toda la muy dura ofensiva neoliberal que desde 1985 había desorganizado las viejas estructuras de movilización y había pasado un gran momento de privatización, de reestructuración de toda la estructura estatal del año 1952 en adelante. Y quedaban cosas que había que volver negocio y era la ola en la que estaba el control del agua. Es decir, hacer variar radicalmente los modos de control del agua a nivel global y Bolivia no era la excepción. Se había promulgado la Ley de Aguas y se había empezado a plantear la cuestión de que se privatizara la gestión municipal”.
En la película seleccionada para el Festival de Cine Latino y Nativo Americano, ganador del premio nacional Eduardo Abaroa y participante en el 15° Festival de Cine y Comunicación de los pueblos indígenas de Perú y a modo de resumen del espíritu imperante, la pedagoga Lourdes Zambrano relata que “en aquel entonces como universitarios, como universitarias, en principio fue curiosidad, solidaridad, pero luego el problema fue creciendo y no había sido solamente el problema de los compañeros regantes, de los costos de agua y demás, sino que también nos afectaba a nosotros, migrantes urbanos, citadinos, nos afectaba en nuestras casas. Entonces, cuando el problema es común, cuando la necesidad es común, no hay mucho que pensar y nos movemos”.
A un cuarto de siglo de aquel acontecimiento inscrito en las grandes páginas de lucha de los pueblos latinoamericanos por su emancipación, Olivera continúa agitando esa necesaria memoria popular y en una reciente conversación con el espacio radial y de streaming “Después de la Deriva” que se emite los martes por la noche en Buenos Aires a través de Revuelto Radio, consideró que aquella rebelión “más que un quiebre del modelo económico de saqueo de los gobiernos neoliberales, mostró al mundo que es posible organizarnos de otra manera, de una manera más horizontal, más participativa, más asamblearia, donde la gente discute, la gente opina, la gente decide y la gente ejecuta las cosas. Es decir que se vio un poder de abajo muy importante que nos permitió darnos cuenta que el verdadero poder para transformar nuestra situación no está en los curules, ni en los cómodos sillones de presidentes, ministros y diputados, sino que está abajo, en la gente sencilla”.
Entusiasmado por esa memoria política que quiere seguir conjugando en tiempo presente, subrayó que “en realidad la Guerra del Agua desmontó todo el aparato institucional-estatal acá en Bolivia y erigió durante ocho días de abril un Gobierno Popular, donde en la plaza principal de Cochabamba 60.000 personas como representantes de más de un millón que estaban movilizadas en aquel tiempo, decidió el destino y el disfrute de un bien común, de un ser vivo como es el agua. Yo creo que este fue un hecho muy importante tanto como lo humano, es decir, ese escenario humano de recuperación de la reciprocidad, la solidaridad, el respeto, pero ante todo de esa recuperación de la confianza mutua”.
Y aunque como resultado de esa pelea se apuntaló el ascenso del cocalero Evo Morales a la presidencia y el agua mereció un ministerio, la situación no mejoró ni en lo político, ni en lo social ni en lo referido a la soberanía acuática.
“La única vez que un presidente ocupó el aparato del Estado desde abajo, sin ningún tipo de propaganda como ahora ocurre, fue Evo Morales, a quien el movimiento popular y social del campo y la ciudad lo llevó a ocupar la silla presidencial con el objetivo y con el mandato fundamental de democratizar el poder, es decir, entregar el poder a través de una nueva construcción colectiva desde abajo de una institucionalidad estatal que permitiera una participación directa de la población en la toma de decisiones en todo lo que se refiere y le concierne a su vida y a su cotidianeidad. Pero lastimosamente esto no fue posible y el poder fue concentrado en el aparato del Estado institucional y aquellos que reclamábamos autonomía del movimiento popular, fuimos no solamente perseguidos sino estigmatizados, calumniados, catalogados como agentes del imperialismo, como enemigos del pueblo, como enemigos del proceso de cambio, algo a lo que ni los militares se habían atrevido porque existía un respeto a la institucionalidad popular que peleaba por mejores condiciones de vida”, hizo historia este militante con más de medio siglo de actividad que supo encabezar la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia.
Esa mezcla de decepción y rabia ante el rumbo de la gestión del Movimiento al Socialismo (que gobernó el país entre 2005 y 2019 bajo la presidencia de Morales y que desde 2020 y hasta la actualidad lo hace con Luis Arce al mando del Ejecutivo), llevó a Olivera a afirmar que “lo que más se ha hecho desde estos gobiernos fue avasallar todo espacio autónomo que era la principal fuerza de los cambios que se produjeron en Bolivia”.
Y aunque fustigó a “personajes que no han tenido ningún tipo de horizonte de cambio, de transformación, porque dejaron de ser compañeros que salieron desde abajo para convertirse en los nuevos amos de un modelo económico basado en el extractivismo, en el monocultivo ligado fundamentalmente a otro tipo de intereses también imperialistas como son el chino y el ruso”, admitió que “la responsabilidad recae en nosotros porque hemos confiado en que compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, como los llamábamos en aquel entonces, iban a posibilitar desde el aparato del Estado un cambio sustancial y eso no ha sido posible. Hemos confiado demasiado y hemos pensado que el aparato estatal podía dar solución a los problemas”.
A modo de balance de una situación que actualmente y al borde de un nuevo proceso electoral que dirimirá su primera vuelta el 17 de agosto próximo padece, de acuerdo a Óscar, “un costo de vida que ha subido en más del 100% y salarios que se han devaluado casi en un 200%”, puntualizó: “Como país hemos perdido soberanía y los movimientos sociales también hemos perdido soberanía en nuestra capacidad de decidir autónomamente qué tipo de presente y futuro queremos. El mayor crimen que se ha cometido ha sido destruir, desmantelar, desmontar ese movimiento social poderoso que a partir del año 2000 produjo la presidencia de Morales, produjo una nueva Constitución Política del Estado y que hoy prácticamente ha abierto el camino para que los dinosaurios de la política tradicional pretendan volver”.
Siempre ajeno a las disputas electorales pero de cuerpo íntegro para forjar nuevas y necesarias articulaciones, reflexionó: “Hoy, después de 25 años, podemos decir que la situación ha tenido un retroceso brutal al perder esa autonomía y al haber permitido que las organizaciones sociales autónomas quedaran bajo la estructura estatal, pero no nos queda otra alternativa que recuperar la posibilidad de tejer este aguayo multicolor y fuerte que se construyó hasta el año 2006 y trabajar para que podamos seguir caminando por una sociedad más justa y democrática, algo que ha quedado en una especie de sueño, de utopía. Creo que el gran desafío, y obviamente no hay recetas para ello, es cómo establecemos un proceso organizativo que sea permanente, un proceso organizativo que no se disuelva porque la indignación, las asambleas, la horizontalidad, la democracia directa, el poder establecer espacios de dignidad, de alegría, de cariño, de amor, de reciprocidad nos han permitido vivir momentos de otros mundos que hemos mostrado que son posibles”.
Sobre ese escenario, el activista y padre de seis hijos deploró el entramado tecnológico de redes sociales “que obtura un diálogo intergeneracional ya que la juventud ha sido moldeada por el modelo capitalista neoliberal con su tecnología, internet y redes sociales que han fragmentado a la sociedad y nosotros, como mayores, no podemos todavía comprender ese proceso”, a la vez que observó que “así como no ha funcionado de ninguna manera una estructura organizativa jerárquica, tampoco funciona una estructura organizativa demasiado horizontal ¿Cómo hacemos para que nuestra energía no se disuelva en algún momento? Creo que ese es el gran desafío hoy de nuestros pueblos”.
E inmediatamente profundizó en esa respuesta posible y necesaria: “Yo creo que no podemos estar frustrados, ni decepcionados ni resignados. Yo creo que la historia nos pone otra vez en el camino con estas grandes dificultades y estos grandes enemigos y tenemos que volver un poco a recomponer esas viejas prácticas del trabajo clandestino, esas viejas prácticas de las octavillas para comunicarnos de manera directa con la gente. Esas viejas prácticas de olvidar el celular y recuperar la mística y la pasión por un proceso de cambio fundamental bajo nuevas circunstancias como una manera de ir recomponiendo estas fuerzas que nos permitan seguir caminando pese a todas las dificultades”.