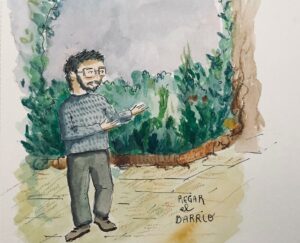Amador Fernández-Savater: «Brutalismo»
«Brutalismo es una palabra que me viene últimamente porque la veo y la escucho. Me parece que es un concepto que resuena con la realidad que uno vive: la de una cierta brutalidad, una brutalidad en los modos de relación con el mundo y una brutalidad también en los modos de presentación del mundo»
Ciclo de conversaciones: ¿Qué tiempos son estos?
En el marco del décimo aniversario de ZUR, les invitamos a un ciclo de conversaciones que venimos realizando con diversas personas. Desde su quehacer, estas voces nos ayudan a concebir maneras de habitar el mundo, entenderlo, nombrarlo y organizarnos frente a aquello que deseamos transformar.
Les invitamos a seguir el hilo de estas conversaciones. Por favor, compártanlas con quienes puedan interesarse, y si lo desean, envíen sus resonancias a través de las redes sociales de ZUR @zurpueblodevoces.
¿Qué tiempos son estos? Es una producción de zur.uy, realizada por Huascar Salazar desde Cochabamba y Diego Castro desde Montevideo.
Amador Fernández-Savater es ensayista, activista y colaborador habitual en diversos medios. Participó activamente en el movimiento 15-M en España. Ha escrito varios libros, entre los más recientes se destacan Capitalismo Libidinal y Habitar y Gobernar: Inspiraciones para una nueva concepción política. Actualmente trabaja en centros educativos de Madrid, explorando nuevas formas de intervención política desde la escuela.
Diego Castro: Amador, estamos realizando un ciclo de conversaciones que surgió en el marco del décimo aniversario de ZUR. Cuando lo iniciamos, nos encontrábamos profundamente afectados por lo que estaba sucediendo en Palestina, pero también por diversas situaciones vinculadas a la crisis climática que veníamos experimentando en Uruguay, en Bolivia y en otros lugares de la región.
Todo esto nos llevó a plantearnos una pregunta que se convirtió en el eje de este ciclo: “¿Qué tiempos son estos?” Sabemos que vivimos una época donde los acontecimientos se suceden con gran velocidad y emergen fenómenos que nos resultan difíciles de procesar. Por eso queremos comenzar con una reflexión amplia, para vos: ¿qué caracteriza estos tiempos que nos toca vivir?
Amador Fernández Savater: Últimamente me aparece una palabra con la que diversa gente desde el campo más teórico está queriendo caracterizar el presente, que al mismo tiempo me parece que es una palabra que tiene mucha fuerza directa: la palabra “brutalismo”. Los tiempos que nos ha tocado vivir tienen que ver con un brutalismo. Podemos ir a las fuentes más teóricas que están haciendo de esto un concepto, pero también la propia palabra habla por sí misma. Hay algo de brutal en estos tiempos, en el sentido incluso de cómo se nos muestran las cosas —no solamente de lo que pasa, sino de cómo se nos muestran las cosas—.
Brutalidad me temo que en la historia del ser humano ha habido mucha siempre. Pero realmente, como todo el mundo repite y repetimos con Gaza, ya ni siquiera hace falta disimularla, ni siquiera hace falta ocultarla. Se nos muestra brutalmente. Como si la brutalidad, lejos de generar un efecto de rechazo —al menos de mala conciencia—, generara una adhesión a quien es brutal en su lenguaje, por ejemplo.
Me parece que las extremas derechas ahí están ensayando un lenguaje brutal en el que de manera brutal expresan hechos brutales y proyectos brutales para las vidas, para el mundo —no para todas las vidas, ni para todos los que habitan el mundo, sino para los más débiles—. Y lejos de que eso les reste apoyo, como si hubiera una adhesión libidinal a esa expresión directa, sin tapujos, sin hipocresía de la brutalidad: “hay gente que sobra”, “el mundo está bien así como está”, “que lo vamos a apuntalar” y que “la gente que obstaculice pues sobra y se la va a eliminar”.
Entonces es una palabra que me viene últimamente porque la veo y la escucho. Me parece que es un concepto que resuena con la realidad que uno vive: la de una cierta brutalidad, una brutalidad en los modos de relación con el mundo y una brutalidad también en los modos de presentación del mundo.
Huáscar Salazar: Siguiendo esta línea del brutalismo, que me parece muy acertada, hay algo que creo que tiene que ver con ciertas subjetividades que se han normalizado en estos tiempos. Creo que vale la pena dedicarle un poco de atención a la discusión en torno a la manera en que se ha abstractalizado nuestro mundo y cómo lo estamos asumiendo en nuestra cotidianidad. Cómo cotidianamente asumimos que el mundo es de cierta manera y —con esto que tú planteas en varios de tus trabajos— cómo nos estamos desconectando de las experiencias concretas y compartidas. Esto nos lleva a un mundo cada vez más abstracto. ¿Cómo relacionas esto con este mundo que es cada vez más brutal?
A.F.S.: Me parece que este brutalismo lo podríamos poner en relación con las políticas neoliberales de los últimos 40 años. Yo hace poquito escribí un texto sobre el libro que se llama Brutalismo de Achille Mbembe[1], y aunque él no lo formula así, me permití de titular el artículo «Brutalismo: fase superior del neoliberalismo». Es decir, me parece importante señalar una continuidad entre las políticas dominantes de los últimos 40 años —llamémosle capitalismo financiero, neoliberalismo, postfordismo— y este brutalismo, en el sentido de que me parece el punto extremo de esas políticas.
Porque si no, hay un riesgo también de ver como que el brutalismo sea una especie de excepción, de anomalía que surge de repente, ante la cual hay que volver a defender el orden representativo, la democracia tal y como es, un capitalismo un poquito menos brutal. No, me parece que este brutalismo es un retoño de las políticas de los últimos años llevadas hasta el final.
Entonces, de alguna manera, lo que se ha normalizado es lo que el neoliberalismo puso en marcha como ley del más fuerte: desregulación, competitividad, sálvese quien pueda. El brutalismo lo afirma por la fuerza —y por la fuerza brutal de las palabras y de los hechos— como un apuntalamiento autoritario de esa ley del más fuerte, de la fuerza como modo de regulación de los órdenes y de las cosas.
Entonces, me parece importante hacer un vínculo entre ese brutalismo y estas políticas dominantes de los últimos años, para que no aparezca como una excepción que nos permita refugiarnos en lo que yo creo que no estaba funcionando ya. Eso por un lado.
Poro otro lado, habría que pensar que tanto el brutalismo no es expresión de cierta crisis. Porque, bueno, siempre los teóricos han dicho que cuando los poderes recurren a la fuerza bruta es porque hay algo que también estaba entrando en crisis y cuestionamiento. Hay crujidos, las cosas crujen y es difícil no oír que crujen. Es decir, que la tierra cruje, que nuestros cuerpos crujen, que los vínculos sociales crujen. Eso me parece hoy difícil no escucharlo.
El realismo capitalista que dice «lo que hay es lo que hay» cruje, nos hace crujir. Y nosotros somos el síntoma de que algo duele, de que algo daña, de que algo no funciona: nuestros cuerpos, los cuerpos del vínculo social y el cuerpo de la Tierra.
Me parece que este brutalismo querría eliminar por la fuerza esos crujidos, todo lo que nos está indicando que el mundo que hemos armado y los sistemas sociales que organizan la vida en común no funcionan. Acallar eso por la fuerza y que las cosas sigan así.
Entonces, con respecto a la abstracción, una primera respuesta que se me ocurre es lo que se juega a nivel de escuchar o no los crujidos, escuchar o no eso que se está rompiendo en nosotros mismos, en los vínculos y con respecto a la relación con el mundo. Las extremas derechas se las conoce hoy como políticas negacionistas. Es decir, que precisamente niegan que esos crujidos se estén dando. Niegan que haya violencia contra las mujeres, que haya desigualdades sociales, que haya cambio climático. Señalan que está todo bien y así debe seguir yendo.
Pero en todo caso, me parece que el negacionismo como dificultad para escuchar eso que cruje también está en la izquierda. Entonces, ahí hay un peligro de abstracción. Me parece que lo que puede hacer de nuevo concreto nuestro discurso, las políticas, etcétera, es hacernos cargo de eso que cruje y partir de eso que cruje. De eso que no funciona, de eso que vacila, de eso que hace daño. La sordera por la fuerza sería el brutalismo, pero me parece que muchas veces también la izquierda está en cierta sordera con respecto a lo que cruje: no hacer de eso que cruje un principio del pensamiento, de la crítica, de la acción.
Diego Castro: Ahora que te escuchaba, pensaba que hay un efecto muy desmovilizador cuando se parte de esos crujidos y se estructura un análisis que dice: «bueno, ese brutalismo está siendo asumido por la gente y no hay respuesta». En parte siento esa ambivalencia con esto que se plantea como guerra general —el ejemplo de Gaza, la violencia generalizada en la mayoría de nuestras sociedades—. ¿Es propio de este tiempo esa ambivalencia? O sea, hay días que te levantás y pensás: bueno, estamos asumiendo todo el brutalismo, y días que ves esos crujidos que no son posibles de recomponer. ¿Se entiende ese sentimiento de ambivalencia? ¿Cómo es vivir en esa ambivalencia de manera permanente, o sea, de la normalización del brutalismo asumido y a la vez de los crujidos, de ver que en realidad sigue habiendo señales de que algo está roto profundo en los modos de socialización que tenemos?
Y, por otro lado, como vos estás viviendo en Madrid pero has viajado bastante y has estado en contacto con América Latina, ¿ves algunas diferencias en cómo se da esto? En términos de sentidos políticos, de cómo se comprende o cómo se está codificando, sobre todo en el activismo, la militancia, los movimientos. No sé si ves diferencias en ese sentido, o incluso en las izquierdas o los progresismos de acá y de allá.
A.F.S.: Yo creo que ahí se juega algo. Por un lado, quién es sensible a esos crujidos y entonces se preocupa porque hay algo que se está rompiendo, algo que se quiere que se está rompiendo; pero también hay quién sigue y pasa de largo.
Por ejemplo, yo ahora desde hace unos años estoy trabajando en colegios y siempre organizo cosas con los profes en torno a la propia escuela. Y hay profes que son muy sensibles a los crujidos, a que hay algo roto en el vínculo con los chicos, en el cuerpo de los chicos, en el cuerpo de la escuela, y de alguna manera hay algo amoroso que se preocupa. A mí eso me emociona mucho. Es decir, aquí hay algo que tenemos que escuchar, hay algo que tenemos que asumir, hay algo que tenemos que pensar y que no está ya pensado, porque a mí me parece que el crujido nos interpela a una posición de «qué está pasando», nos pone en una posición de investigación.
Y luego hay —es verdad y es terrible, y no es fácil de explicar— otras muchas personas que dentro de una comunidad educativa pasan de largo. Te dicen: “no nos podemos preocupar”, “está más allá de nuestras funciones”, “los profesores no somos cuidadoras ni terapeutas”, “nosotros tenemos que seguir dando clase”, “preocuparnos de los chicos nos excede”, “hay que hacer lo que hay que hacer”, “no me pagan para otra cosa”, “me llevaría mucho tiempo empezar a tener que escuchar a los chicos”. Millones de excusas de no escuchar el crujido y no hacer nada con él.
Desde el psicoanálisis se llama la pasión de ignorar. Una pasión de ignorar lo que nos está diciendo que hay que cambiar. Me parece una noticia bastante inquietante sobre el ser humano, esta pasión de ignorar.
Entonces, yo veo las dos sensibilidades, o la sensibilidad y la insensibilidad. La sensibilidad amorosa, porque veo que los profesores que se preocupan lo hacen desde el amor. Entonces, mi esperanza está también en el amor. Es decir, te preocupa lo que quieres y lo ves amenazado. Porque los profes quieren a los chicos, los profes quieren la escuela, los profes quieren el vínculo y todo eso está amenazado por síntomas de la época para los que no tenemos la respuesta y nos ponen en posición de investigación.
Pero es una posición de asumir una incomodidad, de asumir una inquietud, de asumir un no saber, de asumir que hay que conversar, de asumir que hay que abrir encuentros, de asumir que igual tenemos que trabajar un poco fuera de la escuela también, o que involucrarnos con los chicos igual nos lleva a un sitio incómodo, que nos trastoca un poco la vida.
Luego, también veo la pasión de ignorar, y veo un discurso de izquierdas que supuestamente está preocupada por los crujidos, pero como ya tiene todas las respuestas, no hace nada. Yo creo que el crujido nos debería interpelar a una humildad, asumir que hay algo que está pasando y no tenemos la respuesta, porque si ya tuviéramos la respuesta ya habríamos hecho algo al respecto. Pero también hay una resistencia, que no es simplemente la de la indiferencia o la del brutalismo, sino la del orgullo de la izquierda de que ya saben lo que está pasando.
Yo creo que la posición interesante, o la que a mí me interesa del crujido, es la que nos coloca en la posición de querer entender, de una posición investigadora, una posición de Sherlock Holmes de detectives: “aquí ha habido un crimen, es el síntoma lo que cruje, y por qué cruje, de dónde viene, cómo podría repararse, cómo explicarlo”. Bueno, son como diferentes posicionamientos subjetivos sensibles a partir de este hecho de que hay algo que hoy cruje en los propios cuerpos y en lo material del vínculo y de las relaciones con la tierra.
Sobre la otra pregunta, en cuanto al contraste con América Latina. Son contextos muy diferentes, a pesar de que hay resonancias y por eso nos interesamos mutuamente, sí que son diferentes. El otro día, hablando con una amiga mexicana que estaba de paso por Madrid, hablando de lo que pueden despertar esas catástrofes, esos crujidos, yo ponía un poco de esperanza en que esas crisis pudieran tener un momento activador para pensar, para actuar. Pero ella, pensando yo creo en México, me decía: “¿Qué pasa cuando la catástrofe, la crisis, el crujido, se ha vuelto cotidiano?” No es como en Europa, que todavía me parece que es un momento para nosotros excepcional, momento en el que algo se interrumpe, no funciona algo, revela un agujero. Pero ella me decía —no sé si esto sería extensible también a otras zonas de América Latina—: “¿Qué pasa cuando la catástrofe es cotidiana? Ya no es una excepción a partir de la cual poder pensar el fondo catastrófico de nuestro mundo —esa vida organizada por el capital—, sino que se convierte en una constante, en algo cotidiano, en algo que anestesia completamente la sensibilidad”.
Cuando yo he estado viviendo en México, por ejemplo, temporaditas durante 2015 a 2018, hay una vitalidad y una energía que tiene que ver con ese lidiar con una catástrofe más cotidiana que yo no veo en Europa. Me parece que hay un continuo vida-mercado que en Europa ha llegado a un perfeccionamiento, como una vida muy automatizada en esta relación con el mercado que tendría que ver quizá con la abstracción que preguntaba antes Huascar. Me parece que en América Latina no sería así, hay un saber hacer con la catástrofe que es distinto.
Cuando yo viví en México el terremoto de 2017, por ejemplo, lo que hubiera pasado en una ciudad española, normalmente, es que hubiera habido una especie de cordón sanitario que hubieran hecho las autoridades, la policía, el ejército, quien fuera, y nuestro problema es la dificultad para intervenir, para implicarte en la vida común. Sin embargo, lo que yo viví en México era que nadie iba a salvar a nadie por debajo de los escombros y tenía que ir la propia gente.
Son dos modos de regulación de la catástrofe. En un caso el poder se encarga y te relega a casa. En otro caso, es una gestión o una no gestión mucho más brutal. Entonces, hay una diferencia en esa relación con las catástrofes: un saber hacer mayor en una vida que no está completamente automatizada o que no se ha fundido con el mercado y que todavía la vida conserva una reserva de saberes para una autogestión del caos, de la vida como caos también, del imprevisto, del que hay que arreglárselas, en que el Estado no te va a solucionar las cosas, en el que hay que salir adelante con los tuyos. Eso yo lo he visto proliferar masivamente en México o en Argentina, pero en Europa son saberes más matizados, el nivel de regulación es mucho mayor.
D.C.: Creo que esa metáfora también puede describir las respuestas desde la izquierda, que es otra cosa que nos estamos preguntando. Esta idea de dos modos: una regulación que te aparta —donde las instituciones estatales funcionan y te relegan— versus la mezcla, donde la gente tiene que intervenir directamente.
En Uruguay tenemos mucha experiencia de conformación de instituciones que surgen de respuestas más comunales o comunitarias o populares. Me parece que ahí puede haber pistas para pensar la discusión sobre la izquierda, sobre cómo lograr que no se bloquee esa participación de la gente, pero a la vez no reclamar un estado de caos permanente. También necesitamos momentos de estabilidad.
Ahora, si conectamos esto con una cuestión más sistémica, hoy vemos que la izquierda tiende mucho a defender lo sistémico, lo institucional. Entonces mi pregunta es: ¿cómo se alimenta la izquierda de ese impulso popular, comunitario, autogestivo que se da tanto en los momentos caóticos como en lo cotidiano?
A.F.S.: ¿Tú dices, Diego, que en Uruguay, por ejemplo, esa respuesta, esos saberes hacer ante el imprevisto, ante el caos de la vida, son más recuperados desde la izquierda?
D.C.: No, lo que digo es que la propia experiencia popular ha generado pequeñas experiencias que se han formalizado. Acá tendemos a institucionalizar las cosas, y aunque después se vean como lógica estatal, en realidad pienso en la experiencia de vivienda.
Hay una experiencia muy grande de autoconstrucción de vivienda que tiene grados de formalización e institucionalización, pero que no funciona solo en los momentos de alta necesidad, sino que es un proceso muy largo, de 50 años. Lo popular ha generado también figuras más estables para los momentos ordinarios. Y quizá el vínculo con la izquierda no esté tan roto, porque la izquierda todavía dialoga con esas experiencias.
H.S.: Siguiendo sobre esta discusión que planteaba Diego sobre cómo se articula lo popular con lo institucional y la función de las izquierdas, te pregunto, además: ¿qué hacemos con las izquierdas? ¿dónde las ponemos en estos tiempos?
Estaba pensando en algo concreto: justo ayer apareció una foto de Pablo Iglesias con Andrónico Rodríguez apuntalando su campaña —Andrónico que al parecer va a ser el heredero de la izquierda boliviana si todo le sale mal a Evo en los siguientes meses—. Me parece que es una característica de las izquierdas en América Latina o en España, y que tiene que ver con cómo terminan cerrando filas en torno a una salida estatal, poco crítica, que normaliza todo aquello que nos has venido planteando. Y esto se va volviendo la norma de estos tiempos, muy difícil ponerle freno, más cuando la derecha extrema aparece tan fuerte.
Mi pregunta va en el sentido de cómo pensar la resistencia y la lucha. Lo que sucedes que solemos terminar, en los momentos más difíciles y de incertidumbre, plegándonos a la postura que apuesta por la toma del control del Estado como la única posibilidad viable. Y eso nos está marcando mucho el ritmo de nuestra posibilidad de pensar la transformación, nos está inmovilizando bastante para pensar otras alternativas. Ya no estamos pensando con tanta soltura, por ejemplo, como pensamos 20 años atrás las propuestas de los zapatistas. Nos quedamos en un plano donde nuestra respuesta es principalmente estadocéntrica. ¿Cómo en estos tiempos, este ethos de una izquierda tradicional, totalmente centrada en el estado, se vuelve más hegemónico?
A.F.S.: Me parece que un problema de la izquierda, por acá, es que se ha vuelto completamente reactiva con respecto al capital. Es decir, la vida es producida por el mercado y a través de toda su panoplia de tecnologías se organiza la vida, se organiza la experiencia, se organiza el deseo, se organizan las imágenes de felicidad, se organizan las maneras de diversión. Entonces, estas tecnologías —Uber, Airbnb, Glovo, Netflix— organizan la vida como un continuo con el mercado en el que de alguna manera vivir es reproducir el mercado, respirar es reproducir el mercado.
Entonces, la izquierda, sin ninguna dimensión ya de producción autónoma del mundo —porque en el pasado, desde luego, la tuvo: sus propios espacios, sus propios imaginarios, sus propias maneras de transmitir una memoria, sus propios valores—, sin nada de eso; es decir, sin ninguna capacidad de producir mundo, va detrás del capital, en el mejor de los casos, poniéndole algún tope, regulando un poco.
Esto me parece una gran tragedia, es decir, que sea el capital, el mercado, el que produce experiencia, que produce el sentido de la vida, y la izquierda incapaz de tener ninguna influencia en la vida de la gente. O sea, no creo que haya ningún político de la izquierda de los últimos 40 años que haya tenido la influencia en las vidas que puede tener el teléfono móvil, lo que ha cambiado las subjetividades, nuestras subjetividades. Un invento como el teléfono móvil ha cambiado nuestra relación con los demás, con nosotros mismos, nuestro ocio, todo lo que ha configurado de subjetividad, de cuerpo, de percepción, de memoria, de imaginación, de deseo. Ningún político de izquierdas, ninguna política de izquierdas ha podido generar algo parecido.
Quien tiene toda la iniciativa en la producción de mundo, de deseo, de experiencias sería el capital y la izquierda intenta regular, pero claro, intenta regular… es como parar una inundación con una manguera o arar en el mar. Poner algún límite en la inteligencia artificial, poner algún límite en el turismo, cobrar un poquito a los turistas que vienen. Está condenada a la derrota, está condenada a la derrota total.
Entonces, los políticos de izquierda suben al poder apoyados a veces por un descontento de la gente que no es capturado por la derecha. Se aúpa una política de izquierdas. Pero como esa política de izquierdas se limita a intentar contener lo que es incontenible, que es el capital, pues enseguida decepciona, la gente le deja de votar y hasta el siguiente. Es tremendo, pero me parece que es lo que está pasando.
¿Dónde estaría la fuerza para plantear un desafío cualitativo al capital en esa experiencia de lo que entendemos por vivir? El sentido mismo de la vida como un terreno de disputa política: ¿qué es vivir? ¿qué experiencia hacemos del mundo? ¿cómo nos aparecen las cosas? ¿qué son los vínculos? ¿qué son los valores? ¿qué es una vida buena? ¿qué es felicidad? ¿qué es deseo?
Y eso, inevitablemente, se da por abajo. El siglo XX nos ha mostrado que cuando se intenta imponer un cambio subjetivo, de valores, etcétera, pues es un desastre autoritario. No se imponen los valores, se contagian, se transmiten horizontalmente. Eso ya ha mostrado su límite y ha fracasado en el siglo XX.
La única posibilidad de desafiar el núcleo antropológico del capital, su capacidad de producir mundo, su capacidad de producir subjetividad, pues es la gente que intenta vivir distinto. Es la gente que vive distinto, que deserta, que intenta otros valores, otros vínculos, que se mueve, más menos, aquí y acá, solo o con otros. Bueno, sobre eso podemos discutir porque hay muchas maneras de hacerlo.
Entonces, para mí, incluso la izquierda oficial, si no es capaz también de abandonar su orgullo de creer que hoy la toma del Estado le va a permitir esto y aquello y no acepta que la dimensión fundamental de la batalla está más allá de lo estatal, que está en el cómo se vive, en la vida, en lo más cotidiano y por tanto, que debe abrirse de una manera no que no coopta, que no manipula, que no es instrumental con fuerzas que la desbordan, pues ella misma está pegándose un tiro en el pie.
Ello podría establecerse a partir de humildades asumidas, es decir, asumir que no podemos solos. Eso es la humildad: no puedo solo, necesito conversar con otro, dialogar con otro, apoyarme en el otro. Pero claro, si va a ser de manera instrumental, como siempre se hace en las relaciones entre la calle, los movimientos y las fuerzas partidistas estatales, pues ese sí que es un ethos destinado al desastre, el ethos de la cooptación o de la instrumentalización.
Pero realmente ahora mismo, eso que se llama campo de la izquierda —que ni siquiera sé si es el mejor nombre, pero digamos ese campo de experimentación, esa voluntad de cambio, ese deseo de cambio—, a no ser que se invente otra manera de ataque con respecto a lo instituido… Y lo instituido tiene muchos niveles, tiene muchas capas, y ninguna de ellas debería ponerse en el centro, sino que deben encontrar sus maneras de cooperación y de conflicto, pero en una especie de coreografía conjunta.
Pues me parece que ahora mismo no sé cómo se puede romper el momento en el que estamos. Pero haría falta exactamente ese cambio de ethos. No lo veo por ahora. Yo creo que la izquierda orgullosa sigue considerando que si toma las herramientas del gobierno o del estado puede operar cambios y que eso basta. Y yo creo que está clarísimo que no es así.
Entonces haría falta una, no sé, como una verdadera refundación de ese campo de izquierda que admitiera que hay una pluralidad de modos de estar, de atacar, de lugares en los que operar y que ninguno sobra. Pero que ese ecosistema —pensar en términos de un ecosistema— ha de ser alimentado sin colocar un centro, un partido, una vanguardia, algo que desertice todo el resto.
Podríamos pensar una izquierda que admitiera que hay un ecosistema de iniciativas del cual brota en algunos momentos un partido que puede hacer algún tipo de cambio en el Estado, pero que no es el partido más importante que el ecosistema, sino que el ecosistema es lo que sostiene el partido. En todo caso, si hubiera un cambio de mentalidad a nivel de maneras de pensar, de estrategias que nos llevara a imaginar ese ecosistema del cual pueden brotar diferentes estrategias e incluso una que pudiera tener que ver con el Gobierno en determinado caso para operar determinados cambios en una ley, pues sería interesante.
Pero ahora, desde luego, lo que son las miradas estadocéntricas son miradas de monocultivo, de desertizar ese ecosistema. Lo que pasa es que ellas mismas están destinadas al fracaso. Eso se ha visto en España en los últimos años de manera clara. Los compañeros que han hecho la aventura institucional se han dado cuenta perfectamente de que si no hay un afuera que empuja, que critica, que plantea, que señala nuevos horizontes, la institución está configurada de tal modo que apresa a quienes están dentro.
La fuerza de quien no tiene ninguna fuerza —porque no tiene dinero, no tiene medios de comunicación, no tiene esos recursos del brutalismo— pues es una fuerza que es el apoyo de la sociedad. Cuando se juega con él, cuando se instrumentaliza, pues me parece que la propia izquierda acaba consigo misma y entra en este bucle de retóricas de cambio que jamás encuentran ningún tipo de realización. Porque no hay manera de hacer otra política que no sea la de contención de algo que es incontenible. Ni siquiera estamos en el punto del reformismo. Reformismo ni siquiera era mala idea, pero es que la contención no es la reforma, ni siquiera. Y eso conlleva la decepción y hasta la próxima.
A mí me parece que sería necesario una especie de refundación mental de qué estrategias se podrían activar desde un campo de deseo de cambio, de emancipación.
D.C.: Pensaba cómo abrir esa discusión vinculándola con lo que venías hablando de los modos de vida. Porque incluso desde las posiciones más críticas de la izquierda —esta de que el sujeto es en tanto lucha— no se le da mucha importancia, en términos de transformación, a las resistencias que no se presentan de manera permanente.
¿Cuál es para vos el valor que tienen esas resistencias en los modos de vida que no se ven como antagonistas? ¿Cómo podrían asociarse en ese ecosistema que planteabas? ¿Cómo pueden participar de él?
A.F.S.: Por ejemplo, en España y en otros países, está este fenómeno de la gran división. Pongámoslo así: entre la gente más joven se ha abierto una grieta entre sentido de la vida y trabajo. Yo lo veo clarísimo en los colegios. El trabajo no es el sentido de la vida. El trabajo es algo que te facilita dinero y que, por tanto, hay que pasar por ahí. Pero pasar por ahí no es hacer de eso el centro de mi vida. Una cosa es pasar por ahí y otra cosa es hacer del trabajo el centro de mi vida.
Hay una desidentificación con respecto al trabajo por lo que es el trabajo, en tanto que máquina de precarizar, de estresar, de brutalizar el cuerpo. Entonces eso es un fenómeno que me parece que la gente en general se da cuenta —en mi país, por ejemplo— de esa desidentificación con el trabajo, aparece esa grieta. No es que se convierta como en los años 60 en una alternativa, una fuga hacia comunas, hacia otros modos de producción netamente políticos. Es una especie de retirada extraña, ligera distancia, abstención, un fenómeno ambiguo, opaco, no con una salida política clara. Pero que se está dando, se está dando como una transformación en lo que se entiende por vivir y por una vida buena.
¿Escucha algo de esto la izquierda en el gobierno? —en mi país la izquierda antagonista está participando del gobierno—. En absoluto, la izquierda sigue siendo totalmente trabajista, laborista. Desde ahí se dice: “vamos a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, sobre todo los trabajadores que tienen un trabajo —no de la constelación amplia de las precariedades, sino de los trabajos más garantizados—, vamos a intentar que el mundo del trabajo se sostenga un poco más”. Pero no hay ninguna escucha de este otro deseo, de un deseo de que la vida no sea trabajo, no pase centralmente por el trabajo, pase por otro tipo de actividad.
Entonces, aquí hay, por ejemplo, un síntoma que no es para nada escuchado, leído, atendido, investigado. Podría haber una política de izquierdas si hubiera esta refundación mental, este cambio de ethos, este abandono del orgullo de tener ya todas las respuestas, estas ganas de escuchar, de entender lo que cruje. Podría haber una política de izquierdas que planteara otras políticas sociales, que tengan que ver más con maneras de garantizar una vida que intenta desligarse del mercado, en vez de simplemente intentar mejorar un poco la vida del que trabaja dentro del mecanismo del mercado.
Pues ese es el debate, por ejemplo, con respecto a la renta básica. Los partidos políticos no se animan a eso. Están más bien en otros imaginarios trabajistas, laboristas, etcétera. Pero podría haber una disputa con el capital proponiendo otras imágenes de felicidad, leyendo que hoy quizá una vida buena, la felicidad para la gente más joven, para cada vez más gente, no pasa centralmente por el trabajo.
Entonces, si hubiera una escucha de esos fenómenos que te desmienten, que te desafían, que te retan porque contravienen tu imaginario, podrían ponerse políticas en marcha, yo creo, más a la altura del momento, más a la altura de las subjetividades del momento, más interesantes en ese sentido.
H.S.: Amador, retomando esto que planteas sobre la necesidad de escucha, ¿cómo lo volvemos más posible? Me parece que la escucha se da en los momentos de interrupción, de ruptura de la normalidad —como pasó con el 15-M en España o en Bolivia a principios de siglo— más que en los momentos de gestión cotidiana del Estado.
Pero también vemos que estos momentos terminan cerrándose, ya sea desde un cierre estatal o porque simplemente se agotan. También esperábamos que algo transformador pudiera surgir de la pandemia y no fue así.
¿Cómo tendríamos que repensar estos momentos de ruptura para poder pensar transformaciones más estables en el largo plazo? Porque estos momentos seguramente van a seguir pasando, probablemente con mayor virulencia por el cambio climático. ¿Qué aprendemos de lo que ha pasado antes?
A.F.S.: Yo creo que la escucha se da cuando la necesitamos realmente. Es como cuando uno entra en una crisis personal y realmente está hecho un lío y necesitas un oído amigo para conversar, para pensar y para que te devuelva un feedback de lo que tú le estás contando y para encontrar en las palabras del otro las palabras que a ti te faltan.
Entonces, me parece que la escucha pasa por estar en falta. Como estoy en falta, necesito conversar, necesito al otro, necesito el vínculo, necesito la conversación. Lo que nos vuelve sordos es el orgullo de creer que tienes todas las soluciones, que no necesitas al otro, que en tu propia burbuja está todo lo que te va a permitir salir de ese momento de crisis, de incertidumbre. Por eso contraponer el orgullo y la escucha. La escucha tiene que ver con una situación de no saber. Hay algo que no sé. Necesito abrirme a escuchar, a otros que igual están experimentando respuestas que necesito escuchar.
Entonces tiene que ver con esto, yo creo. A mí me asombra que cuando hablo con amigos que están en posiciones institucionales, no tengan una cantidad de —incluso teniendo recursos, etcétera— de gente que está investigando dentro de la sociedad. En todo caso tienen grupos de estudio, pero que se dedican a las estadísticas, a todo esto que les interesa para la batalla cultural, lo que pasa en los medios de comunicación. Pero me parece insólito que no tengan, que no esté la idea de que hay que tener escuchas dentro de la sociedad, en la materia misma de la sociedad. Eso me parece un gran desastre.
Pero yo creo que la pregunta, Huascar, sería otra, no la que tú me haces, sino ¿cómo podemos experimentar más allá de lo experimentado hasta ahora? En el sentido de lo que pasó en España con el 15-M, como que el movimiento callejero encuentra un momento de crisis, de límite, y se da esta especie de esperanza en que ese techo de cristal va a ser superado por arriba. Pero luego por arriba se encuentra un techo de cristal aún más duro que el que había por abajo. Y entonces la gran decepción. ¿Qué podríamos aprender?
Desde luego, una cosa que me parece fundamental ahora es la escucha también de lo que no nos da la razón en términos inmediatos, en el sentido de que hoy ese crujido que podríamos identificar como el malestar social, apareciendo en una sociedad muy despolitizada, muy desideologizada, donde la izquierda significa ya muy poco para la gente común, toma formas, expresiones, estrategias políticamente incorrectísimas. Y que me parece, sin embargo, que hay que ponerse a escuchar eso también. Que hay que entrar en una impureza, que escuchar no es escuchar a los que ya sabemos lo que van a decir, sino realmente entrar en un barro de impureza para ver de qué manera se están elaborando malestares, etcétera. Y que, si no se da esto, puede ser la derecha la que se haga con ese malestar más ambiguo.
Ayer hablaba también con amigos del caso de los chalecos amarillos en Francia. Empieza como un movimiento de mucha ambigüedad, como van más allá del eje izquierda y derecha. Realmente no se sabía muy bien si era un movimiento de extrema derecha o era un movimiento de qué tipo. Pero, sin embargo, muchas personas de izquierdas decidieron participar. Decidieron escuchar, componerse, mezclarse, contaminarse, arriesgarse. De alguna manera, eso contribuyó a que los chalecos amarillos fuera una expresión popular contra el poder y no un movimiento de extrema derecha que quiere apuntalar un poder brutalista.
Entonces, me parece que ahí necesitamos, desde luego, arriesgarnos a escuchar en la incomodidad de estar con otros que no piensan, no se expresan, no dicen, no hacen lo mismo que yo. Entrar en una incomodidad, en una zona incómoda, pero donde se están elaborando malestares sociales.
Yo creo que aquí en España es muy difícil. Hace poco hubo unas tractoradas en Madrid, es decir, vino gente del campo a protestar contra las políticas europeas con un desafío muy grande porque utilizaban sus tractores para parar la circulación de mercancías, el transporte, el tráfico, planteando realmente un desafío muy serio al estado. Pero como eso que se movilizó era muy impuro en sus formas —había tractores que tenían la bandera de España o los agricultores tenían modos machistas de aparecer, de hablar— como era algo un poco ambiguo, un poco impuro, pues no se participó. A mí me costó Dios y ayuda encontrar a algún amigo entre los mundos de izquierdas que se quisiera venir a escuchar qué estaba pasando ahí dentro, simplemente a ir a escuchar —que no es justificar lo que pasa—. Simplemente es querer entender, acercarte o hablar.
En ese magma muy confuso, muy complejo de malestares muy heterogéneos en los que por supuesto estaba el gran propietario de tierras, pero también el que tiene un tractor y un pedazo de tierra pequeño. Entonces, me parece que eso es un desafío que se nos impone. Yo veo cada vez más que los malestares no van a aparecer con una forma ya de izquierda clásica, con un lenguaje de izquierdas, con una bandera roja, con un puño cerrado, con una bandera del Che, con un lenguaje zapatista. Va a aparecer algo mucho más ambiguo. Y que hay que arriesgar y entrar ahí. Eso por un lado.
Luego, ¿qué más podríamos aprender de lo que pasó con el 15-M o con Podemos? No sé, igual los modos de politización tienen una temporalidad, los modos de politización desde abajo tienen una temporalidad como la de la vida, que son mareas altas, mareas bajas, momentos de calle, momentos de silencio, momentos de sístole, de diástole.
Hay que salir de una concepción del tiempo que es, por ejemplo, el tiempo de la movilización permanente o el tiempo del estallido social. Va a haber momentos de recogimiento. Va a haber momentos de silencio. Va a haber momentos como en toda vida en los cuales se te requiere otra cosa. Se te requiere una desaparición, se te requiere un cuidado en una retaguardia. Se te requiere un estar sosteniendo vínculos, no precisamente en el momento heroico, callejero, épico de la insurrección.
Entonces, si pudiéramos concebir otro tiempo también de la insurrección, que no fuera solamente el momento abierto, sino un momento de contracción, de desaparición, que está alimentando, sin embargo, que vuelva a haber algo que surja. Es decir, que en el momento en que algo se contrae o parece que desaparece, ese momento en el que la ola se contrae, no es un momento de desaparición. Y como aquí todo el mundo nos pusimos nerviosos porque el 15-M ya no estaba en las calles como antes. Eso quiere decir que ha encontrado un techo de cristal, un límite. Ahora hay que pasar a otro estadio, a la lucha por el Estado, etcétera.
Como quizá otra paciencia, otra relación con el tiempo en el que hay un ir y venir, un ir y venir que es el propio de la vida. No sé, otra concepción del tiempo a la hora de pensar la politización.
D.C.: Amador, para ir cerrando esta conversación, como hacemos habitualmente con todos nuestros invitados, nos gustaría pedirte dos cosas: primero, que nos cuentes un poco en qué estás trabajando en este momento. Y, segundo, que nos dejes un regalo —alguna recomendación de lecturas, palabras de otros, podcasts, o algo que te esté siendo útil para pensar estos tiempos que hemos estado conversando.
A.F.S.: Bueno, algo que se me ocurre contar —porque ya ha salido también en la conversación y me parece que puede tener un vínculo— es esta cuestión de las escuelas. Desde hace tres años he encontrado el modo, sin ser profesor, de ser invitado a distintas escuelas públicas en Madrid; de poder trabajar directamente con los chicos en el aula, pero también con los profes más sensibles que están con ganas de pensar para darle una pensada a qué es hoy una escuela.
Realmente me parecen lugares que para mí son un regalo. Son como mundos en pequeño, donde están todas las tendencias del mundo en grande. Están las tecnologías, está el brutalismo, está el deseo, están los crujidos de los cuerpos, están los deseos de vivir distinto, está el amor que circula, pero en un lugar concreto y en el que se puede intervenir.
Ahora que me parece más difícil a mí personalmente encontrar un lugar de intervención colectiva después de que desapareciera un poco ese mundo 15-M que fue el mío durante muchos años, pues la escuela es un lugar donde se puede intervenir y se pueden cambiar vidas. Y tú puedes ver los cambios que puedes hacer en las vidas. Es decir, realmente puedes palpar la transformación social, ya no es solo una palabra, ya no es solo algo que siempre está a la espera de un gran momento por venir, sino que tú puedes ver cómo lo que se hace afecta y sirve para cuidar, para curar, para transformar vidas concretas, con cambios muy palpables, con gente que sufre. Los chicos tienen hoy muchos malestares y expresiones del malestar bastante inquietantes: las autolesiones, los suicidios. Y hay maneras de hacerse cargo de eso y de pensar eso.
Bueno, para mí las escuelas hoy son un laboratorio de pensamiento para pensar el mundo a lo grande, el mundo grande que compartimos a partir de lugares pequeños donde hago pie a tierra de alguna manera. Entonces, estoy trabajando en escuelas con los chicos y con los profes y desde ahí tratando de seguir pensando lo político, pero un poquito aterrizado en esos espacios de escuela.
Y recomendaciones… Pues bueno, si tiene que ser de cosas que han salido en la conversación, la verdad es que me ha impresionado el libro de Achille Mbembe, este pensador camerunés que ha sacado este libro que se llama Brutalismo. Me parece un libro muy impresionante, porque también es una voz en el panorama de la crítica contemporánea que habla desde un lugar muy particular, que es África, su historia, sus heridas, sus resistencias. Al hablar de un lugar tan situado trae otra cosa, me parece otra cosa.
Esta idea del brutalismo, en la que estamos pasando a una fase del capital en la que se trata de depredar, de extraer, de explotar brutalmente los cuerpos —colectivos, individuales, terrestres—. Como si el mundo entero fuera una mina a cielo abierto, el mundo entero se convierte en una mina y de la mina vamos a extraer. Vamos a extraer datos, vamos a extraer recursos, vamos a extraer energías, vamos a extraer brutalmente y cuando la mina se agote vamos a dejar caer.
Pues me parece que es un libro impresionante, muy inquietante, porque te pone muchas verdades muy terribles del mundo enfrente. Pero también tiene una dimensión utópica. No es simplemente lo que está mal, sino en qué sentido nuestro mundo también está preñado de potencialidades de otra cosa. Cómo estas vidas que resisten, estas vidas que tratan de pensar, que tratan de conversar, que tratan de hacer vínculos para vivir diferente, que tratan de resistir, que tratan de desafiar, que tratan de ir más lejos. De alguna manera, lo utópico no está en el futuro, está ya ahí, en el presente. Son semillas y gérmenes de otros futuros posibles, pero de los que nuestro presente ya está preñado.
Entonces, me parece una crítica muy interesante, porque no es solo una crítica lastimosa. No es solo una crítica indignada. No es solamente una crítica quejica, no solamente una crítica que diga «todo está mal», sino que es una crítica también impregnada de lo que en nuestro mundo puede ser ese embrión de otra realidad. Entonces una crítica utópica. Yo creo que también de eso necesitamos: no solamente ver lo que hay, analizar lo que hay, describir lo que hay, enjuiciar lo que hay o criticar lo que hay, sino también escuchar lo que podría haber. La escucha también es una escucha de lo que podría haber, del crujido, y de lo que podría haber. De la potencialidad de cómo, aunque sea a nivel micro, pasan cosas que nos hablan de que hay otras vidas posibles, pero ya en marcha, aunque sea a nivel de la semilla, del germen. Entonces aquí Mbembe también tiene una voz utópica.
D.C.: Muchas gracias, Amador.
A.F.S.: Nada, chicos, pues ahí la dejamos.
[1] Mbembe, Achille. 2022. Brutalismo. (Madrid: Ediciones Paidós).
¿Qué tiempos son estos? Ciclo de conversaciones:
3. Horacio Machado: «Nuestra sensibilidad vital está atrofiada por cinco siglos de colonialismo»
4. Virginia Ayllón: «Nos hemos acostumbrado a creer que con decir ya estaban las cosas hechas»
5. Raúl Zibechi: «Es el flujo de las prácticas lo que permite que haya cambios, no la institución»
6. Raquel Gutiérrez: «Guerra general y declarada contra la reproducción»