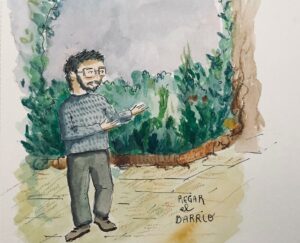Elecciones en Bolivia: nos estamos haciendo las preguntas equivocadas
Las preguntas urgentes son otras. ¿Por qué un país devastado por la crisis económica, sacudido por una polarización violenta desde 2016 y amenazado por un extractivismo depredador que quemó 12 millones de hectáreas el año pasado, no genera una respuesta social contundente? ¿Por qué todas las agendas electorales —de derecha y de supuesta izquierda— se parecen tanto, apostando por más extractivismo y mayor precarización como respuesta a la crisis? ¿Cómo es posible que frente a este panorama se haya instalado un sentido común resignado que lleva a las derechas tradicionales mediocres a liderar las encuestas sin mayor esfuerzo?
«¿Quién ganará las elecciones?», «¿es tan profunda la disputa al interior del MAS?», «¿qué candidato le puede hacer frente a la derecha?». Esas fueron algunas de las preguntas que me hicieron hace unas semanas en un evento académico, en Bogotá.
Todas giraban en torno a las elecciones, muchas referían al prácticamente desaparecido Movimiento Al Socialismo y casi ninguna se preocupaba por lo que le está pasando a la gente y sus organizaciones. Sinceramente, varias de estas preguntas me parecieron irrelevantes para entender el actual momento boliviano.
Las preguntas urgentes son otras. ¿Por qué un país devastado por la crisis económica, sacudido por una polarización violenta desde 2016 y amenazado por un extractivismo depredador que quemó 12 millones de hectáreas el año pasado, no genera una respuesta social contundente? ¿Por qué todas las agendas electorales —de derecha y de supuesta izquierda— se parecen tanto, apostando por más extractivismo y mayor precarización como respuesta a la crisis? ¿Cómo es posible que frente a este panorama se haya instalado un sentido común resignado que lleva a las derechas tradicionales mediocres a liderar las encuestas sin mayor esfuerzo?
Estas interrogantes nos conducen a un problema de fondo que estamos discutiendo poco desde Bolivia y que es aún más imperceptible desde fuera del país: los procesos organizativos populares tienen muy poca capacidad de marcar la agenda política e inscribir sus demandas en el debate público general, y particularmente en el escenario electoral.
En los meses precedentes, la dinámica preelectoral ha generado desconcierto e impotencia. Todo se ha resuelto por arriba y a puerta cerrada: negociaciones opacas entre facciones del MAS, alianzas imprevistas entre opositores, acuerdos con cúpulas desconectadas de sus bases. Nunca antes, en la democracia boliviana reciente, las elecciones habían logrado desentenderse tan abruptamente de los mandatos populares.
La experiencia histórica del país muestra que la disputa de excedentes económicos, la producción de vetos a procesos devastadores y de despojo, así como la apertura de horizontes de transformación —incluido aquel que el progresismo navegó y luego naufragó—, se gestaron desde abajo, a través de la producción de mandatos e impugnaciones que marcaron en gran medida el ritmo de la política boliviana.
Sin esa capacidad de impugnación y de mandatar, las elecciones se convierten en lo que hoy, un espectáculo que sucede en un escenario sobre el cual podemos incidir muy poco, a lo sumo aplaudir o chiflar, pero no incidir sobre el guion.
Unas elecciones marcadas desde abajo (2005)
Vale la pena examinar las elecciones de 2005 —aquellas en las que Evo Morales conquistó la presidencia por primera vez— no desde la nostalgia, sino para entender la importancia de ese proceso electoral en el marco de luchas sociales que cimbraban el país en aquel entonces.
¿Qué se disputaba en las elecciones de 2005? El Movimiento Al Socialismo (MAS), pero también formaciones más pequeñas, como el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe, encarnaban la dimensión institucional de una contienda que, durante más de cinco años (desde la Guerra del Agua), diversos y masivos procesos organizativos —principalmente rurales, aunque no únicamente— habían impulsado a través de constantes procesos de movilización social.
Estas luchas, siguiendo la perspectiva de Zavaleta Mercado, inauguraron un momento de disponibilidad social, en el que la sociedad boliviana se abrió a la posibilidad de transformar profundamente sus estructuras de poder. Desde la concentración de excedentes en manos de corporaciones transnacionales y élites nacionales, hasta el carácter colonial y profundamente racista de la política estatal, pasando por la prevalencia del latifundio y privilegios asociados; todo ello fue desnaturalizado y puesto en cuestión.
Tal fue la presión ejercida sobre la política estatal, que incluso candidatos de derecha, como el propio Jorge Quiroga, incorporaron a su discurso planteamientos que enarbolaban mejores condiciones para la distribución de los excedentes del gas y otras ofertas de corte social similares.
El MAS, por su parte, adoptó prácticamente todas las banderas surgidas de las diversas luchas sociales, incluyendo la propuesta de Asamblea Constituyente, iniciativa forjada en el Pacto de Unidad, en asambleas y espacios de deliberación al margen de la institucionalidad estatal durante todo ese ciclo de luchas.
En otras palabras, la agenda electoral —fuese de derecha y más aún si era de izquierda— no podía, en modo alguno, desentenderse de las problemáticas fundamentales planteadas por los sectores organizados de la sociedad boliviana y de la manera en que estos consideraban importante abordarlos. Los partidos construían sus propuestas con base a este conjunto de reivindicaciones que eran posicionados por procesos organizativos no estadocéntricos.
Elecciones canalizadas por arriba (2025)
En contraste, el actual proceso electoral se ha caracterizado por una avalancha de información dispersa sobre posibles candidatos y alianzas —hasta semanas antes de las elecciones se ha seguido especulando sobre posibles candidaturas negociadas entre caudillos y partidos—. Todo transcurre en una esfera etérea y opaca, de la cual apenas se pueden inferir elementos fragmentados.
Las dinámicas en estas esferas de poder no responden a procesos organizativos de la sociedad; todo se ha venido resolviendo entre «políticos profesionales» y sus grupos de interés, como se evidenció con la fractura entre partidos opositores, la súbita declinación de Arce a su candidatura o las perturbadoras conversaciones entre las distintas facciones de lo que antes era el MAS. Es decir, negociaciones subyacentes en las que se negocia todo y no se conoce nada.
El debate político orbita en torno a consignas vacías que, en el mejor de los casos, intentan aludir superficialmente a la compleja situación económica: «100 días para resolver la falta de dólares«, «gasolina y diesel a 5 Bs. sin subvención«, «el modelo del MAS ha fracasado» (esto último, paradójicamente, planteado por el propio Andrónico Rodríguez).
Los devastadores incendios en las tierras bajas bolivianas, el modelo productivo agroindustrial y la minería depredadora que devastan ecosistemas enteros, la dependencia crítica de las finanzas estatales de actividades extractivas, la escandalosa concentración de riqueza en pocas manos, la persistencia —y agudización en tiempos de crisis— de estructuras coloniales y patriarcales… Estas problemáticas que son fundamentales están prácticamente ausentes del debate electoral en estos días.
En su lugar, observamos una alineación de agendas entre los supuestos contrincantes políticos. El caso emblemático es el del agropoder, responsable de casi el 90% de la deforestación nacional —posicionando a Bolivia en la ignominiosa lista de los líderes mundiales en pérdida de bosques—, que recibe respaldo de todo el espectro político: desde Evo Morales, que en su intento de lograr apoyos para su candidatura que nunca fue, defiende los transgénicos y se opuso a medidas contra incendios; hasta los candidatos de la derecha tradicional que no cesan de promover medidas favorables a la agroindustria. Paralelamente a ello, se presentan discursos cada vez más conservadores, machistas y anti-derechos.
No son las elecciones más importantes
Debemos partir de reconocer y asumir el momento político: existe poca fuerza colectiva desde de la sociedad organizada para marcar el ritmo de las elecciones, de las propuestas y de los candidatos. Este proceso de debilitamiento es algo que se ha venido gestando en las últimas dos décadas y que se ha acentuado en el actual momento de crisis.
Las excepciones, como la capacidad de denuncia e impugnación de María Galindo, son imprescindibles; nos permiten dimensionar el grado de descomposición política y atisbar el camino que seguirán aquellos que detentan el poder. Sin embargo, se hacen necesarias respuestas que den un salto hacia lo colectivo para producir capacidad de veto a los poderes y amplificar sentidos disidentes con capacidad de modificar a profundidad el estado de las cosas.
En estas elecciones no hay sufragio equivocado. Votar es obligatorio en Bolivia, no nos queda otra opción que votar de manera pragmática por lo que consideremos la opción menos mala, y eso también está bien. El tema es que no hay una opción que sea menos mala para todos, lo menos malo para cada uno depende de contextos y experiencias particulares que no pueden ser deslegitimadas.
Ni todos los votos por alguna de las derivas del MAS buscan continuidad o resucitar a sus caudillos —muchos de ellos serán en profundo rechazo a las élites políticas más racistas y clasistas del país—; pero tampoco todos los votos por la derecha buscan la fascistización del país —gran parte serán votos castigo como respuesta a un MAS tan descompuesto y autoritario—. Por otro lado, los votos blancos o nulos, aquellos que aglutinan inconformidad e indignación, de ninguna manera pueden ser capitalizados por algún caudillo, como lo intenta hacer Morales.
En todo caso, un resultado electoral disperso que derive en un gobierno débil será, en realidad, lo menos malo en el actual escenario político. Nada sería peor que una opción electoral totalizante en un momento de tanta fragilidad en los procesos organizativos populares.
Eso sí, a lo que no podemos renunciar —y de lo que sí depende futuros distintos— es la necesidad de rearticular procesos organizativos de base con capacidad de deliberación, significación e impugnación del orden social boliviano actual y del que primará en los siguientes años; de sus jerarquías, de los privilegios que existen y se recrean, de las desigualdades históricas, y de esa relación tan violenta que se gesta con la naturaleza.
De ninguna manera debemos perder de vista este horizonte organizativo —más allá de la votación individual que no pueden convertirse en factor de escisión hacia abajo—. Este momento de amplia descomposición política en el país debe servirnos para dos cosas: 1) para reconocer que la política estatal, cuando se independiza de los mandatos sociales, tiende —ya sea por derecha o por izquierda— a recomponer un orden social dominante, jerárquico y violento; 2) para canalizar nuestro malestar y frustración hacia lugares en los que nuestros deseos encuentren posibilidad de hacer y construir; y que si bien ello puede no tener repercusiones inmediatas en la política estatal, reconfigura las relaciones de poder —no solo del Estado— en el mediano y largo plazo.
Más notas de Huascar Salazar en Zur