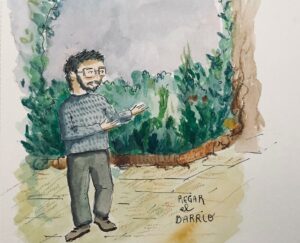Raúl Zibechi: «Es el flujo de las prácticas lo que permite que haya cambios, no la institución»
«Son tiempos oscuros porque vienen políticas genocidas, represivas. Vienen políticas de destrucción de la humanidad. La humanidad que conocimos está en franca destrucción y reconversión. Son tiempos opacos porque no sabemos a dónde vamos. Tenemos alguna idea de lo que quiere el sistema, pero no está claro a dónde va. Son tiempos oscuros porque la izquierda, de donde nosotros provenimos, tampoco tiene claridad sobre sus objetivos»
Ciclo de conversaciones: ¿Qué tiempos son estos?
En el marco del décimo aniversario de ZUR, les invitamos a un ciclo de conversaciones que venimos realizando con diversas personas. Desde su quehacer, estas voces nos ayudan a concebir maneras de habitar el mundo, entenderlo, nombrarlo y organizarnos frente a aquello que deseamos transformar.
Les invitamos a seguir el hilo de estas conversaciones. Por favor, compártanlas con quienes puedan interesarse, y si lo desean, envíen sus resonancias a través de las redes sociales de ZUR @zurpueblodevoces.
Raúl Zibechi: educador popular, periodista, escritor y militante social uruguayo. Ha mantenidos vínculos y compartido instancias de formación con cientos de colectivos de base y movimientos sociales, fundamentalmente, en América Latina.
Diego Castro: Raúl, en ZUR estamos desarrollando un ciclo de conversaciones donde siempre iniciamos con una pregunta más amplia: ¿qué tiempos son estos? Cuando comenzamos este ciclo, nos encontrábamos profundamente preocupados por la situación en Palestina y la violencia generalizada, pero en las últimas semanas también hemos sido testigos de numerosos acontecimientos desencadenados por el cambio de gobierno en Estados Unidos. En términos generales, ¿cómo caracterizarías la época que nos toca vivir y qué aspectos consideras fundamentales para comprender el momento actual?
Raúl Zibechi: Yo creo que son tiempos oscuros y opacos. Son tiempos oscuros porque vienen políticas genocidas, represivas. Vienen políticas de destrucción de la humanidad —no es que vaya a desaparecer la humanidad—, pero la humanidad que conocimos está en franca destrucción y reconversión.
Son tiempos opacos porque no sabemos a dónde vamos. Tenemos alguna idea de lo que quiere el sistema, pero no está claro a dónde va. Y son tiempos delirantes cuando observamos al presidente de la mayor potencia mundial planteando la compra de la Franja de Gaza, lo cual representa un delirio extraordinario. El otro día, el periódico Haaretz israelí decía: si se desplazan a 2 millones de palestinos, ¿por qué no desplazar a 8 millones de israelíes que están rodeados de enemigos? Es muy interesante esa reflexión dentro del propio Israel.
Y finalmente, considero que son tiempos oscuros porque la izquierda, de donde nosotros provenimos, tampoco tiene claridad sobre sus objetivos. No está realizando, desde mi perspectiva, una lectura adecuada de la realidad. Basta observar a algunos de los principales intelectuales de izquierda: unos elogian al gobierno de Nicaragua de Daniel Ortega, mientras otros mantienen posturas triunfalistas respecto a Lula. Sin embargo, no se están percibiendo las enormes dificultades futuras. Y más aún, son tiempos oscuros porque en la izquierda carece de alternativas claras que vayan más allá de lo electoral para enfrentar la oscuridad reinante.
Si quieres te lo pongo en términos de Bolivia. El lío entre el gobierno y Evo Morales en Bolivia —que está implosionando el progresismo boliviano— es una muestra de que esa oscuridad no sólo está del otro lado, en las derechas, en el sistema, en el capital, sino también en nuestro campo. Entonces la situación es realmente bien compleja.
Huáscar Salazar: Raúl, tú sostienes que los territorios y las luchas territoriales constituyen uno de los escenarios fundamentales de disputa política. En el contexto que acabas de describir, ¿cómo podríamos reinterpretar esas disputas territoriales? ¿Y cuál es el papel estratégico que juegan actualmente las comunidades organizadas y los movimientos sociales frente a esta realidad tan compleja?
Raúl Zibechi: Bueno, la oscuridad también está presente en los territorios. Históricamente, los espacios de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos originarios siempre fueron territorios en disputa. Sin embargo, hoy en día esa confrontación alcanza niveles alarmantes porque a los actores tradicionales —el Estado, el capital y el mercado— se suma el narco, un actor considerablemente más opaco, sombrío, complejo y violento.
En este contexto, considero que actualmente los movimientos sociales enfrentan múltiples desafíos en sus territorios. El principal reto consiste en evitar que sus espacios sean avasallados, como está ocurriendo en casi todas las regiones, por este conjunto de actores. No puedo afirmar que exista una coordinación entre ellos, pero sí es evidente que confluyen en su accionar contra los territorios de los pueblos. Esto resulta claro: unos tienen interés en imponer rutas para el tráfico de drogas, mientras otros buscan apropiarse de esos territorios por las riquezas naturales y del subsuelo que contienen. Todos ellos apuntan contra esos territorios.
Yo creo que hoy en día los movimientos están peleando con uñas y dientes en la defensa de sus territorios. Pienso, por ejemplo, allá en Bolivia, en los pueblos que están enfrentando la extracción de oro, los pueblos que están enfrentando el avance del extractivismo. Ya no se trata solamente de obras de infraestructura o monocultivos, sino del extractivismo en su forma más brutal. Hoy, las exportaciones de oro ilegal en Perú y Bolivia superan en valor a las del narcotráfico. Esto ha generado una situación sumamente compleja donde ríos y tierras sufren niveles de contaminación severos, acompañados de una violencia extrema. Este escenario marca, en mi opinión, un cambio fundamental respecto a períodos anteriores.
Diego Castro: Y, ¿qué piensas que puede estar pasando con estos movimientos más por arriba, en el impacto en los territorios y en los movimientos? ¿O sea, es un tiempo totalmente defensivo?
Raúl Zibechi: Bueno, esta es una pregunta compleja. Yo creo que, si miramos lo cuantitativo, las cifras, la cantidad de personas, es un tiempo defensivo, evidentemente. Pero también hay luces en ese tiempo defensivo.
En el norte del Perú, por ejemplo, inicialmente pensaba que existían uno o dos gobiernos territoriales autónomos, pero actualmente son nueve. Esto representa un crecimiento significativo, pues son nueve pueblos que han tomado la determinación de autogobernarse. Los compas peruanos afirman que próximamente serán quince. Además, otros pueblos no amazónicos —aymaras y otros— están discutiendo la autonomía y el autogobierno.
También está el caso de los zapatistas que, a pesar de estar rodeados por esta situación compleja, dan un paso al frente con esta política del común. Si uno escucha atentamente el último de sus encuentros, el común es algo que está empezando a moverse y eso es un salto cualitativo, anticapitalista. Un aspecto revelador fue cuando el Subcomandante Moisés expresó: «ya no queremos bases de apoyo, ya no tenemos bases de apoyo, tenemos hermanos». Y lo que antes decían ellos, «los hermanos priístas», «los hermanos partidistas», ahora solo dicen «hermanos». Entonces yo creo que este es un crecimiento porque han visto que sean del PRI, del PAN o de Morena sufren los mismos problemas; aunque sean pentecostales, católicos, judíos o ateos sufren la misma opresión.
Creo, por tanto, que la situación siempre presenta una dualidad. Quizás estos avances en gobiernos autónomos —todas las autonomías que se han establecido en la Amazonía brasileña, la demarcación de 68 pueblos de 105 que estudia el antropólogo Fabio Altmin, o las autonomías guaraníes— revelan que quizá se estén sentando las bases para salir de esta posición defensiva. A pesar del fuerte avance del sistema, creo que hay aprendizajes y creaciones que colocan la situación en un lugar bastante positivo, pese al entorno problemático.
Podría decir que es un crecimiento hacia adentro. O sea, nunca el crecimiento es solo hacia afuera, ni solo hacia adentro. Y esto tiene que ver, para poner un ejemplo biológico, con las plantas que nacen en el desierto o en climas muy secos, estas crean raíces muy profundas en busca de agua, entonces son muy sólidas esas plantas. Tal vez esté ocurriendo algo similar: el clima político, económico y social —el sistema capitalista— está siendo tan depredador que está impulsando a los pueblos a profundizar sus raíces en los territorios donde habitan.
Esto es esperanzador porque los pueblos no pueden hacer eso si no mutan, si no cambian, si no profundizan lo que son en el buen sentido. No en el sentido de la identidad, porque sería un identitarismo sectario, sino en el sentido de ser profundamente anticapitalista o antisistema, independientemente de cómo se les presente la coyuntura.
Esto es muy interesante, porque implica mirar más allá de lo visible —lo visible son las muertes, la ofensiva del agronegocio en Brasil, la situación del pueblo mapuche en la Patagonia, que recientemente realizó un trawün itinerante, una asamblea móvil que incorporó más lof, más comunidades—. Esto nos conduce a otras dimensiones vinculadas con la espiritualidad de los pueblos. La espiritualidad se está siendo un recurso potente para superar las condiciones adversas, y esa espiritualidad tiene una lectura muy paradójica, porque las reservorias de la espiritualidad son las mujeres, entonces también adopta un perfil antipatriarcal.
En el caso del zapatismo es clarísimo. En el último encuentro participaron y hablaron muchas mujeres, o sea, ya no fueron solo Moisés y Marcos quienes hablaron. Eso me parece que va colocando a ese crecimiento de los pueblos en un espacio de mayor riqueza y de mayores recursos. Para apreciar esto, debemos observar bajo la línea de lo visible, hay que ver lo pequeño, lo que no se mueve, lo que no se muestra. Pero, bueno, la lucha antipatriarcal tiene esa característica: no se limita a lo evidente.
Esto me parece muy importante de cara a nosotros, como acompañantes, como analistas, como lo que quieran ponerle. Nos están enseñando metodológicamente la necesidad de ampliar la mirada, no descartar la mirada de lo cuantitativo, del entorno, sino profundizar la mirada y afinarla. Yo diría que tendríamos que ser cada vez más antipatriarcales en la forma de mirar y menos sistémicos, por decirlo de alguna manera.
Huáscar Salazar: Durante las últimas décadas has mantenido una postura crítica respecto a los gobiernos progresistas y su papel en los procesos de desarticulación de las luchas territoriales. Ahora, en este contexto que describes como oscuro y opaco, observamos un avance significativo de las ultraderechas. ¿Cómo analizas la disyuntiva que plantea el argumento del «mal menor», que impulsa a optar por alternativas progresistas principalmente en el ámbito electoral, especialmente en un momento en que estas expresiones de ultraderecha están ganando terreno?
Raúl Zibechi: Las ultraderechas son brutales. Son la muestra de que el sistema no puede continuar gobernando como lo hacía anteriormente. A mí me hace mucha gracia que Trump elimine USAID —este mecanismo de golpismo blando estadounidense— y se saquen esa máscara diciendo: «ahora intervenimos de forma dura», “compramos Gaza” o delirios de otro tipo.
Considero que esto demuestra, junto con el aterrizaje de los millonarios en el gobierno de Estados Unidos —fenómeno que creo que pasará en Europa, y que de alguna manera ya ocurrió en Brasil y está sucediendo en Argentina con Milei— que los ricos dicen ahora: «ya no podemos delegar la gestión de los asuntos públicos en la clase política, sino que debemos asumir directamente este gobierno». Y eso es una muestra de debilidad, solo que esa debilidad genera un giro represivo, ultraderechista, muy antidemocrático, o sea, ya no les sirve la democracia.
Recientemente un compañero, refiriéndose a Estados Unidos, me comentaba: «puede ser que lo que esté haciendo Trump sean las sacudidas finales de ese pez que está a punto de ser subido a la barca», es decir, en ese momento de ser definitivamente capturado. Al analizar los datos del escenario internacional, se percibe una decadencia estadounidense más fuerte de lo que podríamos haber imaginado. Apenas ayer examinaba un estudio sobre las diez instituciones académicas más destacadas en ciencias y en física avanzada: ocho de cada diez son chinas, y por ahí aparece alguna de Estados Unidos, una de Alemania.
Este deterioro es muy fuerte, y considero que este viraje hacia una derecha dura —aquella que quiere soltar el lastre de la democracia— es un síntoma de debilidad. Wallerstein lo había planteado hace décadas cuando señalaba que el intento de integrar a lo que llamaba las «clases peligrosas» estaba fracasando. También afirmaba que la capacidad del sistema para comprar a las clases peligrosas se había acabado, y cuando ya no es posible comprarlas, solo resta la fuerza. Y, como sabemos desde Maquiavelo, la fuerza es “pan para hoy y hambre para mañana”, tanto para regímenes como los de Daniel Ortega y Maduro como para el sistema capitalista o cualquier gobierno, porque cuando la población pierde el miedo ahí estás en un lío. Es simplemente cuestión de tiempo.
Creo que este es un viraje que va a profundizarse en Europa, y debemos observar la situación en Brasil. En Chile es altamente probable que triunfe la derecha más conservadora, como la UDI —Evelyn Matthei o Kast, las dos alternativas—. Ahora, fíjense qué cosa más terrible, dependiendo con quién hables el gobierno de Milei es un desastre o es un gobierno exitoso, porque desde el punto de vista de la macroeconomía es un gobierno exitoso. Los turistas argentinos de clase media y alta han retornado masivamente a Uruguay. En sociedades profundamente fracturadas, que considero el síntoma fundamental de la situación actual, estos gobiernos logran satisfacer muchas de las demandas de ese 50% que se identifica con sus postulados…
Respecto al «mal menor», me resisto a pensar que la alternativa a Trump sean Biden o Kamala Harris, porque es volver a lo mismo, ¿no es verdad? Entonces, identifico aquí una doble problemática del sistema: por un lado, las alternativas —entre comillas— no ultraderechistas resultan cada vez menos creíbles; por otro, nosotros como movimientos emancipatorios no estamos siendo capaces de ofrecer alternativas al sistema y al crecimiento de las ultraderechas. Este es, sin duda, un problema.
Diego Castro: ¿Consideras que algunas de las políticas que está promoviendo Trump podrían generar un repunte momentáneo para Estados Unidos, o crees que son manifestaciones de su pérdida de hegemonía global? Me refiero específicamente a la revisión de aranceles con ciertos socios comerciales y a los intentos de repatriar empresas que trasladaron su producción al extranjero.
Raúl Zibechi: A ver, me cuesta mucho identificar cuál es la estrategia subyacente. Por ejemplo, me llama la atención que imponga aranceles más elevados a México y Canadá que a China —25% frente al 10%—. Considero que utiliza los aranceles como mecanismo de chantaje, como instrumento de presión para obtener lo que quiere.
Ahora bien, ¿qué quiere? ¿Estados Unidos puede sostener durante mucho tiempo esa sobreextensión territorial que mantiene, fenómeno que, entre otros factores, condujo a la ruina del imperio romano? Los libros de historía lo documenta claramente en las obras de Gibbon y otros. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? Es probable que Estados Unidos busque afianzar su control sobre su «patio trasero»: México, Canadá, Groenlandia —que representa otra lógica estratégica al proporcionar acceso a tierras raras y directamente al Ártico, y por tanto a las espaldas de Rusia—, el Caribe, Centroamérica y el norte de Sudamérica (Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela). Es decir, consolidarse en el territorio histórico donde Estados Unidos creció y se fortaleció para implantar la hegemonía mundial.
Entre 1890 y 1930 hubo decenas, más de 50 intervenciones militares de Estados Unidos en la región, y eso se debe al modo de expansión imperial, que luego se aplicó en el resto del mundo. Entonces yo creo que ellos necesitan afirmar ese espacio, no digo que abandonen el otro, las 800 bases militares, pero necesitan afirmar ese espacio, lo que para nuestro continente dibuja un panorama terrible, porque no hay ninguna posibilidad de integración regional seria.
O sea, observemos cómo, ante una cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declina asistir y envía al secretario de Relaciones Exteriores. La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) ha dejado de funcionar, prácticamente no existe, y ni siquiera se habla de revivirla, a pesar de haber constituido la principal arquitectura de integración regional. Esto revela una problemática fundamental: los países de la región no están siendo capaces —ni lo serán por mucho tiempo— de ofrecer una forma de integración que pueda contrarrestar esta política imperial estadounidense.
Esta situación me preocupa muchísimo. No pretendo dedicarme a promover la unidad regional para defender un modelo que, en esencia, sigue siendo profundamente neoliberal, pero resulta alarmante la ausencia de contrapesos frente a este avance estadounidense en la región. En los próximos años, creo que algunos países van a sufrir mucho más. Me imagino que Cuba y Venezuela probablemente se encuentren entre ellos, porque la presión contra esos gobiernos va a ser muy fuerte. Estimo que enfrentaremos, como mínimo, cuatro años muy duros.
Huáscar Salazar: Raúl, cambiando un poco de tema, quisiéramos analizar todo lo que hemos venido discutiendo en el marco del «colapsismo», es decir, de ese colapso que estamos comenzando a experimentar y que se presenta como un límite para todos estos procesos. Estas problemáticas políticas se desarrollan en un contexto donde el cambio climático es cada vez más evidente, donde la reproducción de la vida en las zonas de sacrificio se torna imposible, etcétera. Los países están abordando estos problemas de manera diversa, por ejemplo, Bolivia prácticamente los ignora, Colombia los enfrenta desde un discurso contradictorio, también, mientras ahora el gobierno argentino directamente los niega. ¿Cómo podemos comprender los procesos de lucha y de organización política en este momento de colapso? Porque también nos preocupa el discurso «colapsista» como una narrativa que puede inmovilizar las luchas sociales, generando una sensación de frustración bajo la premisa de «ya todo está perdido, por lo tanto, no hay nada que hacer».
Raúl Zibechi: Mira, históricamente la izquierda creyó que las leyes intrínsecas del capitalismo conducirían inevitablemente a su derrumbe. Recordemos las tesis sobre la historia, donde Walter Benjamin señala textualmente: «nada corrompió más a la clase obrera» —no recuerdo si específica alemana o europea— «que creer que navegaba a favor de la corriente». Es decir, confiar en que el derrumbe del sistema era inevitable. Cuando se evidenció que esta premisa no era cierta, hace relativamente poco tiempo, comenzó a hablarse del peak oil, del pico petrolero, argumentando que ante el agotamiento del petróleo estaríamos forzados a cambiar el modelo, y ahora emerge el “colapsismo” junto con otros planteamientos similares.
Considero que ningún factor externo —sea el clima, el colapso ambiental o social— puede detener al sistema si no existe un factor interno al propio sistema, que es básicamente el conflicto social. Lo único que puede imponer límites efectivos al sistema es que los pueblos se planten.
Mantengo muchas controversias con el colapsismo precisamente por lo que señalas: o bien se asume que el colapso es inevitable y nos conducirá a otro mundo, o bien, debido a esa inevitabilidad, se justifica que no hagamos nada, ya “estamos en el horno», como suele decirse. Entonces, yo sí creo que nos dirigimos hacia un colapso, pero no en los términos que plantean los colapsistas. Para mí, el colapso significa que las formas de vida de la sociedad que hemos conocido hasta ahora están cambiando. Y si bien existen límites ambientales, no son límites al capitalismo en sí mismo, sino límites a nuestro modelo de vida, con consecuencias ambientales muy fuertes, que se manifiestan de manera diferenciada según las regiones del planeta y las clases sociales.
La DANA en Valencia y las inundaciones en Rio Grande do Sul en Porto Alegre fueron tragedias similares en cuanto a daños y víctimas mortales. Sin embargo, una recibió una visibilidad extraordinaria en España mientras la otra no. En la región de Porto Alegre, dos millones de personas resultaron afectadas, con 600.000-700.000 obligadas a abandonar sus hogares. Nunca había visto yo una ciudad inundada en su centro, precisamente donde se encuentra el mercado central, para quienes conocen Porto Alegre.
Entonces, eso es un colapso, pero lo más revelador es: primero, que la inmensa mayoría de la sociedad lo experimentó como un paréntesis, y una vez que las aguas retrocedieron, la vida continuó con aparente normalidad; segundo, en el momento crítico de la tragedia, la población recurrió a las Fuerzas Armadas para ser rescatada y transportada en embarcaciones a zonas seguras; y tercero, las comunidades indígenas y quilombolas, algunas organizadas en la Teia dos Povos, fueron capaces de solidarizarse entre ellas (estamos hablando de una minoría, algunos miles entre esos dos millones afectados).
Este es el verdadero cambio: ya no existen soluciones universales, y para determinados sectores sociales el colapso significa comprender que si no me busco el agua o la resolución de sus problemas, no pueden esperar que estas soluciones provengan del Estado como ocurría anteriormente. En parte porque el Estado no puede responder, en parte porque el Estado no quiere responder, como está sucediendo con los incendios en el sur de Argentina, o como ha ocurrido en la Amazonía boliviana y en el Pantanal. Entonces, son las poblaciones las que deben resolver sus problemas autónomamente.
Esto representa una transformación profunda respecto a períodos anteriores, porque no era lo normal en otros periodos de la historia reciente, durante la segunda mitad del siglo XX, que es hasta donde alcanza la memoria popular. Existía una confianza en que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, o al menos ofrecer alguna respuesta. Hoy en día esa confianza ha desaparecido. De alguna manera se puede decir que ciertas instituciones en determinados momentos colapsan. Colapsa el papel del Estado como árbitro y como solucionador de problemas. Y esto termina siendo muy grave para los sectores de abajo, para los sectores populares.
Diego Castro: Raúl, tengo la impresión de que estamos experimentando una discontinuidad entre el conflicto social, las luchas populares y los cambios gubernamentales. Si observamos el período reciente, presenciamos importantes revueltas previas a la pandemia en varios países —Chile, Ecuador— seguidas por procesos gubernamentales de estabilización terribles. Y no es que esas luchas carecieran de profundidad o de carácter crítico; fueron genuinamente transformadoras —basta recordar lo ocurrido en Chile en torno al estallido social de octubre del 2019—. Entonces, me pregunto: ¿qué ocurre con las transformaciones? ¿Qué sucede con esa concepción tradicional según la cual el conflicto social y las movilizaciones desplazan sentidos en la sociedad y estos desplazamientos provocan, eventualmente, cambios gubernamentales? Si analizamos los casos de Chile o Ecuador, esta premisa queda cuestionada, pues rápidamente se reconstituyó una versión bastante conservadora de la movida, e incluso, en Ecuador, francamente derechista. ¿Qué reflexiones tienes respecto a esta relación entre conflictos sociales, luchas populares y transformaciones gubernamentales? Existe una interpretación clásica que sostiene que estas revueltas, en realidad, no transforman nada sustancial porque no constituyen revoluciones, no derrocan gobiernos ni instauran nuevos poderes. ¿Cómo estás pensando este fenómeno?
Raúl Zibechi: Considero que existe una concepción errónea entre los colapsistas y otros analistas: pensar que la crisis del capitalismo es algo que le sucede exclusivamente al capitalismo, como si a no nosotros no nos tocar. La crisis del sistema actual es también una crisis nuestra.
Entonces, si bien ha habido una gran capacidad de movilización —incluiría también Colombia junto a los países que mencionas donde las movilizaciones han sido sumamente potentes—. Sin embargo, simultáneamente, no ha habido capacidad para transformar ese poder destituyente en un poder creativo.
¿Qué ha dejado de pueblo organizado la revuelta chilena? Prácticamente muy poco. Ya no estamos ante fenómenos como la Guerra del Gas o la Guerra del Agua en Bolivia, que generaron aquel Pacto de Unidad u organizaciones más potentes. Creo que actualmente enfrentamos una pulverización permanente de gran parte de la organización popular. Es muy difícil sostener la organización popular en el tiempo, por muchas razones que en su mayoría se me escapan. Persisten problemas patriarcales dentro de las organizaciones populares, dificultades para construir visiones de largo plazo, hay un cortoplacismo muy fuerte, agudizado por la cultura TikTok, por la cultura de redes. Existe también una considerable dificultad para la convivencia entre diferentes.
Ahora, yo creo que el gran desafío actual de los movimientos no es su capacidad de movilización o de derrocar gobiernos —algo que siempre hemos defendido y que no voy a cuestionar—, sino su capacidad para construir lo otro. Por eso valoramos tanto a pueblos y organizaciones como el zapatismo, la OFRANEH [Organización Fraternal Negra de Honduras], el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), las comunidades en el Wallmapu de ambos lados de la cordillera, la Teia dos Povos; es decir, experiencias que demuestran capacidad no solo para confrontar al sistema, sino también para crear alternativas concretas.
Estas creaciones —ya sean salas de salud, clínicas, escuelas, cultivos agroecológicos y un larguísimo etcétera— son las que abren puertas a lo nuevo. Son una forma de potencia adicional a la manifestación. Si nos limitamos a ser movimientos con capacidad únicamente para manifestarnos, esa estrategia eventualmente se agota. Lo que ha pasado con el movimiento piquetero o el movimiento feminista muestra esto. Fíjate que en Argentina todavía sobreviven los bachilleratos populares, aunque con muchas dificultades, o algunas experiencias de huertas comunitarias. Ahí se encuentra el núcleo desde donde podemos crecer y avanzar hacia lo nuevo.
No estoy sugiriendo abandonar otras formas de lucha, porque la cultura de la manifestación, de visibilizar nuestras opresiones, sigue siendo importante. Sin embargo, en este momento de derrumbe de nuestra cultura política —sometida a intensas tensiones—, la cultura exclusiva de la manifestación, del sufragio, de la búsqueda del poder, está siendo profundamente erosionada porque las condiciones sistémicas han cambiado radicalmente. Como mencionaba Huáscar, uno no es colapsista pero hay una tendencia al colapso, hay una tendencia hacia cambios de fondo. Entonces, con manifestarse no alcanza.
Pero cuando te viene una inundación como la de Porto Alegre, ¿qué te vas a manifestar? Ahí si vos tienes algo construido, es un refugio y tienes que defenderlo. Porque si no, estás en el horno. Entonces, yo creo que en este momento de crisis sistémica, la manifestación quizás es uno de los momentos menos creativos.
No sé ustedes, pero yo he ido a muchas de manifestaciones en mi vida y ahora me dicen «hay una manifestación por el agua, una concentración por el agua», y ya no vas entusiasmado, o sea no decís «voy allá porque esto va a cambiar». Yo creo que hay un cambio en las subjetividades. Abuso que hemos hecho de la manifestación, de la huelga. Y bueno, están los propios límites: hoy en día en Montevideo cerró una fábrica de autopartes japonesa de mil 200 trabajadores y por más que peleen y se manifiesten, sabemos que los mil 200 van a quedar en la calle. Hay una lógica del sistema que ya no va a poder funcionar más, que cada vez es menos eficiente y cada vez produce menos resultados.
Y lo otro lo vamos buscando a tientas, porque —esto quiero aclararlo— no hay una línea política alternativa a la del viejo movimiento sindical, a la izquierda electoralista. No hay una avenida ahí trazada. Hay un sentimiento de que tenemos que buscar algo distinto y hay algunas experiencias interesantes, pero no existe una línea política alternativa.
Y los pueblos que están en esa onda no se atreven, con mucha sabiduría, a decirte «sígueme» como te decían antes las vanguardias, y eso me parece muy importante. Además, hay muchas trampas en el camino, porque por ejemplo, yo me quedé de cara en Estados Unidos. Estuve en muchas ocupaciones, en cinco ocupaciones de universidades, entre ellas la famosa UCLA, la de Pennsylvania, la de Nueva York. Y yo repetía ese sonsonete zapatista que me parece justo, que dice: «ni Hamas ni Netanyahu»… me miraban como para matar y me decían: «¿cómo que ni Hamas ni Netanyahu? Eso no es útil, hay que defender a Hamas”.
Entonces, no todo lo que se opone al sistema es interesante. Mucho de lo que se opone al sistema hoy es más de lo mismo y no lleva a ningún lado. Y esto es un tema que tiene que hacernos reflexionar. Yo no quiero vivir en una sociedad como la israelí, pero tampoco en una sociedad gobernada por Hamas. Y la izquierda no ha deslindado, nosotros no hemos deslindado suficientemente con esa alternativa que no es alternativa.
Huáscar Salazar: Siguiendo con tu reflexión y mirando hacia atrás —no para hacer un contrafáctico de «debería haber sido distinto», sino para analizar qué aprendimos—, quisiera retomar cuando al inicio de los gobiernos progresistas tú planteabas la necesidad de dispersar el poder como elemento fundamental, especialmente durante la llegada de Evo Morales en Bolivia. ¿Por qué no se logró? ¿Qué falló desde las propias organizaciones? ¿Es el problema de volver a mirar hacia el Estado como recurso de última instancia? ¿Qué nos sucedió realmente? Especialmente considerando lo que ocurre nuevamente en Bolivia, con esta situación tan grotesca y patética de descomposición e implosión del MAS.
Raúl Zibechi: Sí, yo recuerdo que estuve en 2006, poco después del ascenso de Evo, el 22 de enero creo que fue. Y la gente, esa gente aymara de La Paz, sonreían, estaban alegres, estaban felices. Y yo realmente en un momento pensé que podía haber un cambio.
¿Qué falló? Bueno, yo creo que muchas cosas. Una que falló, que es importante tener en cuenta, es la ética. La ética es un elemento central de todo esto. Porque si yo no estoy dispuesto a autolimitar mi ego —que todos lo tenemos—, si no estoy dispuesto a reconocer mis errores, a hacerme a un lado cuando debo hacerme a un lado, etcétera. Todo lo que es la ética más profunda del ser humano —ni cristiana ni atea— me refiero a los valores éticos, esos valores han fallado estrepitosamente. El no corromperse, el no violar, el no abusar de las mujeres, son muchas cosas, y no lo digo solo por Evo, también está el ex presidente de Argentina. O sea, hay muchos casos de violentar la ética que son graves. Ese es un elemento fundamental.
Por otro lado, se ha sobreestimado al Estado como mecanismo para procesar los cambios. Y se ha creído que desde arriba, en algunos casos con honestidad —por ejemplo, yo veo un ministerio en Brasil con Lula que tenía todo el tema de la cooperación y de la economía popular y solidaria, estaba Singer ahí al frente, con toda honestidad—. Pero no puedes cambiar el mundo desde arriba, por más que quieras.
Pareciera que eso no lo hemos aprendido después de 90 años de Unión Soviética, no se pudo imponer una nueva cultura ni en la Unión Soviética, ni en Cuba ni en ningún lado, y la gente sigue yendo a misa y sigue creyendo en los caudillos, solo que en vez de los caudillos viejos, los nuevos. O sea, se han sobreestimado las instituciones estatales y se ha subestimado la cultura como campo de cambios, lentos y moleculares, pero fundamentales.
Además, existe una idea heredada del marxismo que sugiere que, una vez logrado un cambio, este permanece para siempre. Intentaré explicarme: cuando hacemos una reforma importante en el Estado para impulsar o difundir ciertas ideas —ya sean feministas, antipatriarcales o de justicia social—, debemos reactivar ese impulso diariamente; de lo contrario, la tensión se disipa y resurgen los viejos patrones. No es como la metáfora bíblica de atravesar el desierto para llegar al oasis. Esa imagen del oasis con palmeras, dátiles, agua fresca y sombra representa la idea del paraíso al que se llega, un lugar definitivo y permanente. Así se ha concebido el socialismo, pero el socialismo no es una institución a la que se llega.
Te pongo el ejemplo de la autonomía: la autonomía no es una institución. Los que defendemos la autonomía a veces nos creímos que era una institución: “Gobierno autónomo”, “Junta de Buen Gobierno”. No, la autonomía es una práctica y si todos los días no incidís en esa práctica, si todos los días no ejerces prácticas autonómicas, la autonomía se reseca y queda en algo absolutamente congelado.
Y me parece importante tenerlo en cuenta porque en el caso del feminismo, del antipatriarcado es así. Vos no convertís a un colectivo humano en antipatriarcal. Hoy ese colectivo puede tener una conciencia y una práctica antipatriarcal, pero si se estanca, reaparecen relaciones patriarcales aún de la mano de compañeras, aún de la mano de dirigentas.
Entonces yo creo que —voy a hablar por mí— el imaginario en el que me formé era todavía muy institucional frente al flujo de las prácticas. Lo fijo frente al movimiento. Y es el movimiento, es el flujo, lo que permite que haya cambios, no la institución. A veces ese proceso de cambios cuaja en una institución en un momento determinado y puede ser necesario y positivo, pero no puede quedarse en esa institución. Tiene que removerse nuevamente.
En el último artículo que escribió Wallerstein antes de morir —publicaba un artículo quincenal en La Jornada—, él termina diciendo que lo poco que pueden hacer las generaciones futuras, los movimientos del futuro, para que el cambio sea real, es luchar consigo mismo. Esto es brutal. Y los varones que nos identificamos con la lucha antipatriarcal también lo sabemos. Tenemos que luchar con nosotros mismos; en el terreno de lo patriarcal, en el terreno de los egos, en el terreno del protagonismo. Y es todos los días, no es que llegas a un lugar en el cual sos antipatriarcal o sos de izquierda o sos lo que sea.
Esto es muy complejo, en general estas prácticas no son prácticas, sino que se quedan en discursos. Ese es otro aprendizaje: la diferencia entre el discurso, por más bonito que sea, y la práctica. Hay que mirar más lo que hacemos, que siempre es más pobre que lo que hablamos. Hablar es muy bonito, hablar es muy sencillo, pero después las prácticas son muy difíciles de modificar porque son muy resistentes a los cambios.
Diego Castro: Bien, quizás para ir redondeando, dos consultas: una es ¿en qué estás trabajando ahora? Nos tienes acostumbrados a la publicación de libros bastante periódicos, ¿cuál es tu próximo trabajo? Y lo otro, ¿te gustaría recomendarnos alguna lectura que para ti en este momento está siendo o podría ser útil o sustantiva?
Raúl Zibechi: Bueno, justo acabo de terminar la introducción de un libro sobre la guerra. Es un libro extenso, que se titularía algo así como: «Esquivar la guerra, no entrarle a la guerra para poder construir mundos nuevos». La idea, en principio, la inspiró Marichuy porque yo no sabía por qué ellos habían elegido la lucha civil pacífica, como le llaman, en vez de entrarle a la guerra cuando son una organización armada.
Entonces en toda una primera parte, analizo cómo las revoluciones rusa y china básicamente, al militarizarse en la guerra civil o en la guerra popular y prolongada, crearon fuerzas casi simétricas a las que combatían. O sea, el Ejército Rojo —yo siempre pongo un ejemplo de Pierre Broué— en la guerra civil se dio cuenta que tenía que profesionalizarse porque si no los blancos, la derecha, los imperialistas, lo iban a arrasar; y, entonces, decide incorporar a sus filas a los oficiales del Ejército del Zar. Lenin y Trotsky incorporaron 30 mil oficiales zaristas al Ejército. O sea, era un Ejército rojo por fuera, con la estrella roja y todo eso, pero por dentro era otra cosa. Es decir, las fuerzas de la revolución se terminan pareciendo a esa fuerza contra la que luchaban.
En la segunda parte, analizo básicamente El Salvador y Guatemala, y los desastres que produjeron las vanguardias, como las masacres y luego se lavaron las manos. También, veo la militarización del marxismo y de la lucha campesina indígena.
Y después, en la parte final, tomo el caso de las mujeres. O sea, yo pienso que hay dos grandes movimientos que pueden modificar esta historia, que son las mujeres y los pueblos originarios. Entonces, termino con las mujeres de los pueblos originarios, básicamente zapatistas, y como, cómo creo yo, abren otra posibilidad. Porque el zapatismo no llega a esto —y esta es mi opinión discutible— por la cabecita de Marcos o porque la vanguardia se haya dicho «ah, ya no quiero ser vanguardia», es el contacto con las mujeres de los pueblos, que uno lo ve repetido en muchos lugares lo que abre esta cerrazón.
Por otro lado, estoy intentando ver si puedo sistematizar en un librito muy chico la idea de hablar de pueblos en movimiento y por qué no movimientos sociales, que la tengo muy dispersa.
Y sobre recomendaciones, a nivel de la situación mundial, a mí me sirvió mucho leer un libro de Emmanuel Todd, un libro que se llama La derrota de occidente, que sobre todo analiza mucho la sociedad estadounidense y las sociedades europeas. Es un historiador que además es el único que anticipó el colapso de la Unión Soviética. Yo lo recomiendo mucho ese libro.
Y a nivel de nosotros, de los pueblos, yo sugeriría dos cosas: una es un documento de la Teia dos Povos sobre la autonomía y lo que ellos entienden por autonomía y ancestralidad. A mí el concepto de ancestralidad y de espiritualidad me parece bien importante. Estoy leyendo bastante de espiritualidad. El único librito que tiene publicado la Teia, que además se puede bajar.
Después, a nivel más académico, a mí siempre me inspira Silvia Rivera y todas sus reflexiones sobre lo ch’ixi, porque si uno mira a Silvia parecería que ella llega a lo ch’ixi desde un lugar muy académico, muy teórico, cosa que es cierta, pero cuando uno la ve a Silvia, mascando coca y haciendo su ritual de la ceniza, uno ve que detrás de su discurso hay una espiritualidad muy profunda. Y yo creo, cada vez confío más, en la importancia de lo espiritual.
Habría que dialogar con Silvia, pero no sobre antropología ni de todo eso, sino de las costumbres que ella cultiva, mascando coca, produciendo papa… Entonces ahí hay algo que es más que su concepción teórica y ese más es lo que me interesa mucho del trabajo de Silvia y que no son solo sus lecturas, sino su práctica, que yo creo que es de una riqueza inagotable.
Huáscar Salazar: Yo tengo una última cosita, Raúl, que tiene que ver con tu experiencia. Tú tienes una amplia trayectoria en formación política y educación popular. ¿Qué desafíos ves para estos procesos formativos en estos tiempos de redes sociales y de desinformación? Cuestiones que, como tú mismo señalas, contribuyen a generar mucha confusión y opacidad.
Raúl Zibechi: Bueno, la misma Silvia dice que la educación popular de Paulo Freire es logocéntrica y no sirve para trabajar con los pueblos. Esta es una afirmación muy rica. Yo creo que los revolucionarios y las izquierdas hemos tenido una formación muy centrada en la cabeza. No sabemos cultivar maíz, cultivar papa. No tenemos ese conocimiento. Entonces yo creo que la formación tiene que caminar con las dos patas. Incluso creo que la educación popular de Paulo Freire todavía, como dice Silvia, es muy de cabeza, muy de palabra.
Yo creo que hay que incorporar la vida, la naturaleza, los cultivos y lo que pasa en la tierra. A mí me cuesta mucho porque a mi edad, tengo 73, la tierra me queda muy abajo, muy lejos. Estuve cultivando en un trabajo que tuve a principios de enero en un huerto maya en Yucatán. Fue muy duro, pero bueno, había que hacerlo.
Y creo que la espiritualidad es una dimensión central de nosotros. Yo descubrí hace dos años en una comunidad guaraní allá en el sur de San Pablo, que a diferencia de lo que dice Marx en el intercambio con Vera Zasúlich —Marx dice que la propiedad común de la tierra es el cemento de la comunidad—, yo creo que el cemento de la comunidad es lo espiritual. Es una puerta abierta, no es lo correcto ni la línea, ni mucho menos, pero es lo que yo pienso hoy en día y pienso en los límites del marxismo, por lo tanto.
¿Qué tiempos son estos? Ciclo de conversaciones:
3. Horacio Machado: «Nuestra sensibilidad vital está atrofiada por cinco siglos de colonialismo»
4. Virginia Ayllón: «Nos hemos acostumbrado a creer que con decir ya estaban las cosas hechas»