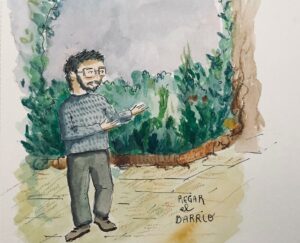Yayo Herrero: «No hay respuestas que estén a la altura de la crisis ecosocial»
«Lo que nos muestra la realidad en este momento, es que esos atajos no existen y que el trabajo por debajo de disputa de una cultura extraviada como es la cultura occidental —que es patriarcal, que es ecocida, que cree que está por fuera y por encima de la Tierra y que además es estructuralmente colonial— esa disputa hay que hacerla y en muchos casos hay que hacerla casi de un modo artesanal. Y artesanal me refiero a un trabajo por debajo, que en mi opinión es ineludible»
Ciclo de conversaciones: ¿Qué tiempos son estos?
En el marco del décimo aniversario de ZUR, les invitamos a un ciclo de conversaciones que venimos realizando con diversas personas. Desde su quehacer, estas voces nos ayudan a concebir maneras de habitar el mundo, entenderlo, nombrarlo y organizarnos frente a aquello que deseamos transformar.
Les invitamos a seguir el hilo de estas conversaciones. Por favor, compártanlas con quienes puedan interesarse, y si lo desean, envíen sus resonancias a través de las redes sociales de ZUR @zurpueblodevoces.
¿Qué tiempos son estos? Es una producción de zur.uy, realizada por Huascar Salazar desde Cochabamba y Diego Castro desde Montevideo.
Yayo Herrero es activista ecofeminista e investigadora. En la actualidad es socia de Garúa Sociedad Cooperativa y docente en diversas universidades españolas. Portavoz del Foro de Transiciones. Es autora o coautora de más de una treintena de libros y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. Durante setiembre de 2025 estará realizando varias actividades a uno y otro lado del Río de la Plata. Aprovechamos esta coincidencia para compartir la conversación que mantuvimos en el mes de mayo.
Huáscar Salazar: Yayo, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí junto a Diego Castro haciendo estas entrevistas como parte del décimo aniversario de Zur. Estas conversaciones buscan entender qué está pasando en el mundo en estos tiempos tan complejos que vivimos. Cuando iniciamos este ciclo de entrevistas estábamos en la primera etapa del genocidio palestino. Desde entonces han pasado muchas cosas: la efervescencia de una derecha que se va posicionando en todos los resquicios se ha vuelto aún más preocupante con el regreso de Trump y todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses. Todo esto en un escenario donde cada vez es más evidente la crisis ambiental que marca los ritmos de lo que va pasando en el mundo. En ese sentido, empezamos con la misma pregunta con la que abrimos estas conversaciones: ¿qué tiempos son estos? ¿Cuál consideras que es la característica principal de este escenario mundial?
Yayo Herrero: Yo creo que estamos viviendo lo que Isabelle Stengers llama «los tiempos de la intrusión de Gaia». Es decir, ese momento en el que ya resulta absolutamente imposible desprenderse de los efectos de una profunda crisis ecosocial en la vida de la gente, en la vida política y en la vida en común. Incluso los negacionistas no pueden quitarse de en medio el hecho de que estamos viviendo un momento en el que los eventos climáticos extremos, las sequías extemporáneas o las lluvias torrenciales están muy presentes. Al igual que los síntomas y la evidencia de declive en la extracción de algunas energías, también de muchos minerales, que está acelerando una dinámica de corte neocolonial que recae sobre los territorios con lógicas de neoextractivismos, a la vez que se profundizan las desigualdades entre personas en el mundo, dentro y fuera de los países enriquecidos y de los países empobrecidos. Es decir, una dinámica de empobrecimiento y de precarización de la vida.
Yo creo que estamos viviendo ya un momento generalizado de evidencia del haber generado modos de vida en común que le han declarado la guerra a la propia vida. Digo “generalizado” porque hay pueblos, hay territorios donde esa guerra contra la vida es evidente desde hace mucho tiempo, incluso podríamos decir desde hace algunos siglos, en el caso de algunas dinámicas coloniales. Pero el asunto es que en este momento ya no se puede eludir, y como no se puede eludir, lo que estamos viviendo son los momentos de darle respuestas a esta crisis ecológica y social.
Algunas respuestas buscan cómo volver a retejer lazos rotos con la naturaleza y otras personas. Pero hay otras respuestas que son respuestas distópicas. Yo creo que el genocidio en Gaza, que es un genocidio televisado, o la llegada de personajes como Donald Trump en Estados Unidos, o como Milei o Bolsonaro en América Latina, o como Meloni u Orbán en Europa, nos evidencian que hay todo un marco de respuestas distópicas a la crisis ecosocial. Respuestas que blindan privilegios de sectores enriquecidos y dejan a otros sectores de la población humana, por no hablar de la no humana, completamente abandonados a su suerte… Ni siquiera abandonados a su suerte —ojalá estuvieran abandonados a su suerte—, sino en climas de despojo y de extracción y de explotación cada vez mayor.
El otro día leía un artículo de Naomi Klein y de Astra Taylor que me gustó bastante, donde hablaban del momento del fascismo del «fin de los tiempos». No porque haya un fin de los tiempos, que no lo es, sino porque los sectores enriquecidos del planeta, millonarios ligados a Silicon Valley, sectores muy favorecidos de los ámbitos económicos, actúan, se blindan y se autoprotegen como si ellos sí creyeran que estamos ante el momento del fin de los tiempos y que, por tanto, de alguna manera han de prepararse acumulando y despojando a amplios sectores de la población de lo que es básico para poder vivir.
Diego Castro: Yayo, hablabas de las respuestas distópicas. ¿Qué estás viendo como respuestas potentes, interesantes, fértiles a esta crisis ecosocial? Nosotros observamos que, además de las respuestas distópicas, hay una parte de la izquierda que tiene un efecto reflejo: se vincula a estas cuestiones pero en realidad el tema no le toma cuerpo, lo hace desde una perspectiva propagandística o limitada a los momentos electorales. En ese contexto, ¿dónde ves pistas para respuestas realmente potentes a este momento de crisis ecosocial?
Yayo Herrero: A ver, la pregunta es complicada porque tiene una respuesta que no es agradable de escuchar. Y es que yo creo que en este momento no hay un marco de respuestas que estén a la altura de la crisis ecosocial que atravesamos, si entendemos por respuestas potentes, respuestas que tengan una escala adecuada para responder a la magnitud del problema.
Yo trabajo bastante moviéndome por todo el territorio del Estado español y también de vez en cuando tengo la suerte de poder viajar a lo que llamamos América Latina. Y ahí observo y veo cada vez más iniciativas y más grupos de personas articuladas en territorios, en los espacios rurales, en los barrios periféricos de las ciudades, que exploran sobre todo formas de reinventar lo colectivo para hacerle frente a circunstancias que son tremendamente hostiles, desde la convicción y desde el anhelo de vivir vidas que, incluso en estos contextos hostiles, sean vidas que merezcan la pena vivirse, sean vidas vivibles. Ahí sí que veo una enorme amplitud de búsquedas, de exploraciones y de propuestas potentes.
¿Qué es lo que sucede? Yo creo que hemos tenido algunos momentos interesantes. Por ejemplo, en el Estado español tuvimos un ciclo que se abrió desde lo que fue aquí el 15M hasta aproximadamente 2018, que fue un ciclo que parecía que iba a ser mucho más rico en el ámbito institucional. Lo que ha sucedido, desde mi punto de vista, es algo de lo que tú estabas señalando: que una buena parte de la respuesta política institucional, cuando estaba a la altura de las circunstancias, quienes la protagonizaban se han visto expulsados de la política por dinámicas de lawfare, por las propias pugnas internas, por un acoso mediático absolutamente brutal. Y también hay que reconocerlo —yo vengo del movimiento social y estoy en el movimiento social— porque en parte, los movimientos sociales a veces tienen cortedad de miras y no son capaces de acompañar —que no quiere decir apoyar sin fisuras y sin crítica— a personas que ponen el cuerpo también en el ámbito de la institución.
Y la mayor parte de la gente, también de los ámbitos de izquierdas, que no son estos casos que supieron estar a la altura o intentaron estar a la altura, son paulatinamente arrastrados por una especie de problema que yo creo que tienen ahora mismo las izquierdas convencionales prácticamente en todos los lugares, que es una especie de reducción de la política a una permanente campaña mediática electoral y fundamentalmente, además, en el ámbito de los medios de comunicación y redes sociales.
Entonces yo creo que hubo —al menos en nuestro ciclo político— un afán por reproducir los procesos que se denominaron populistas y que se habían dado en América Latina, con la lógica de decir: “bueno, si allí funcionó, aquí también tendrían que funcionar”. Para ello aplicaron una suerte de mecanicismo político que no funciona. Es decir, se ha apostado por generar una especie de transversalidad y recoger adhesiones a los proyectos políticos que se basaban en crear significantes vacíos, es decir, significantes que a todo el mundo le sonarán bien y sin explicar mucho a qué se debían.
Y lo que ha sucedido es que cuando algunas de estas opciones electorales han logrado llegar a puestos de gobierno importantes, quienes han dado la cara han terminado siendo expulsados, mientras que quienes no corrieron esa suerte han sido arrastrados hacia una política convencional que, si bien es más progresista que la de la derecha, descansa sobre los mismos pilares: la incuestionabilidad de la lógica capitalista, aunque sea vestida de verde, y que, sobre todo y desde mi punto de vista, renuncia a abordar con la ciudadanía los problemas de una forma compleja, como si la ciudadanía estuviera en una permanente minoría de edad y no fuera capaz de poder comprender lo que sucede.
El resultado es que, al menos aquí, las izquierdas —a la izquierda del Partido Socialista— están cayendo en la irrelevancia más absoluta. Y se ha generado una tremenda desafección política y una tremenda decepción en torno a la política pública, lo cual en un momento de emergencia de la ultraderecha y de sectores de contenido fascista, a mí me parece que es tremendamente peligroso.
Por eso digo que en términos de respuestas, por ejemplo en el ámbito del discurso potente, a mí me ha parecido muy interesante el planteamiento de Petro en Colombia, que al menos en lo que tiene que ver con lo ecosocial ha sido uno de los pocos gobernantes que se ha atrevido a poner en el centro la cuestión del decrecimiento o que se ha atrevido a poner en el centro la cuestión de revertir la dinámica extractivista en fósiles. Pero también pone de manifiesto lo tremendamente difícil que es construir y generar cambios institucionales en la medida en la que no tengas una sociedad organizada debajo que esté dispuesta a defenderlos y a exigirlos.
Por tanto, yo diría —no conozco bien ni me atrevería a hablar, ni me corresponde el caso de Colombia, obviamente, o de otros países de América Latina—, pero yo diría que aquí, en lo que yo más conozco, lo que ha sucedido es que ha habido la tentación o la ilusión de poder tomar atajos. Y lo que nos muestra la realidad en este momento, es que esos atajos no existen y que el trabajo por debajo de disputa de una cultura extraviada como es la cultura occidental —que es patriarcal, que es ecocida, que cree que está por fuera y por encima de la Tierra y que además es estructuralmente colonial— esa disputa hay que hacerla y en muchos casos hay que hacerla casi de un modo artesanal. Y artesanal me refiero a un trabajo por debajo, que en mi opinión es ineludible.
Huáscar Salazar: Me parece súper interesante y justo sobre eso quería profundizar. Voy a dar una vuelta más porque esta discusión sobre las izquierdas la hemos tenido bastante aquí en Bolivia. Vivimos toda la experiencia del progresismo del MAS, que planteaba «necesitamos extractivismo para salir del extractivismo», esa idea del crecimiento siempre por delante como única posibilidad para pensar cualquier transformación. Es exactamente a lo que apuntas: años después te das cuenta de que el modelo económico propuesto por el progresismo termina llevándote al mismo lugar. Entonces surge una profunda desazón, una desilusión y frustración que se vive con mucha fuerza cuando el progresismo no logra dar esas respuestas, mientras que al mismo tiempo la crisis ecosocial se nos presenta de manera tan marcada. El año pasado en Bolivia se quemaron 12 millones de hectáreas: fue un verdadero desastre.
Yayo Herrero: En la Chiquitanía, sí.
Huáscar Salazar: Entonces lo que empieza a pasar es que ante esta situación, sumada a la exacerbación de discursos catastrofistas, se genera mucha parálisis en las organizaciones sociales y los activismos, porque no hay claridad sobre por dónde avanzar. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo enfrentamos esta sensación de parálisis?
Yayo Herrero: A ver, aquí pasa un poco igual. O sea, quiero decir con menos virulencia, porque yo creo que la situación en Bolivia es de mucha… quiero decir, como país que históricamente ha sido utilizado como mina y vertedero al servicio de los centros de privilegio, pues la situación se hace mucho más dura y es mucho más violenta. Pero aquí empieza a pasar un poco lo mismo.
Yo creo que los planteamientos y las miradas ecofeministas en ese sentido ofrecen algunas posibilidades bastante interesantes para, por lo menos, replantear y reconstruir los problemas y las soluciones desde otro lugar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, al menos los que hay aquí, los movimientos sociales y los partidos políticos están presos de una lógica que es muy de la cultura occidental y que ha sido impuesta a sangre y fuego al resto del mundo, que es la de hacer política desde fuera de los cuerpos y desde fuera del territorio y desde un lugar de plena abstracción.
Lo que quiero decir es que cuando tú miras los pronósticos del IPCC[1] o los pronósticos del IPBES[2] en términos de biodiversidad, o miras un poco los datos separados de los cuerpos y de los territorios, claro, la mirada no es en absoluto una mirada que permita generar una tremenda ilusión y confianza por el futuro. Sin embargo, cuando tú eres consciente de que la vida humana se sostiene sobre relaciones profundas de codependencia y de interdependencia, que cada ser humano es un ser vulnerable que solamente sobrevive en la medida en la que esté inserto en una comunidad que interactúa con la Tierra y entre personas para sostener esa vida; es decir, que una vida recién nacida no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente, y que eso desde que nacemos hasta que morimos, esa vida tiene que ser sostenida intencionalmente. Un trabajo que han hecho históricamente mayoritariamente mujeres y mujeres articuladas comunitariamente.
Cuando lo miramos desde ahí, nos damos cuenta que esto que se llama colapso no es una cosa que sea nueva. Es decir, es verdad que la humanidad no tiene experiencia de un colapso global, como se suele teorizar muchas veces. Pero las humanidades, los pueblos, sí que tienen experiencias de muchos colapsos territorializados. Yo me acuerdo siempre de una mujer mapuche hace un montón de años en un curso en Chile que estaba escuchando hablar sobre el colapso y cuando a ella le llegó el turno, dijo: «A mi pueblo le llegó el colapso hace 500 años. Y aquí estamos resistiendo».
Lo que quiero decir es que cuando miramos las vidas aterrizadas, vemos que los seres humanos han tenido capacidades y potencia para dar respuesta a situaciones brutalmente duras. La motivación de sostener la vida concreta es una motivación que pasa por encima del pesar que da enfrentarte a problemas que son reales, que son totalmente reales, pero que se dibujan desde la abstracción.
En junio del año pasado estuve en Bolivia, en un curso que organizó Mujeres Creando. Era un curso al que asistieron unas 60 personas. Eran, salvo 2 hombres, todas mujeres. Eran casi todas ellas lideresas o protagonistas de algunos conflictos ecológico-distributivos en diversos territorios. La mayoría eran bolivianas, muchas de pueblos originarios, otras de pueblos campesinos. Pero había también mujeres de la zona de Jujuy en Argentina, y de algunos otros territorios de Abya Yala.
Era muy interesante el cómo ellas contaban situaciones que objetivamente son tremendamente duras y cómo veían las posibilidades de salir de ellas. Por ejemplo, aparecía la cuestión de los incendios con una fuerza muy grande, pero también aparecía con una fuerza grande la cuestión del extractivismo y de los problemas que se estaban planteando en un momento en el que parecía que tocaba techo la extracción de gas natural en el territorio de Bolivia. Eso suponía un problema en esta apuesta de un extractivismo para poder cambiar el modelo. Y ellas lo que venían a decir es: “Nuestros pueblos no usan para nada el gas natural, es que nuestros pueblos viven con otros recursos diferentes”.
Lo que quiero decir es que yo aquí trabajo con colectivos de personas muy, muy, muy precarias, pero muy precarias, y en circunstancias muy diferentes, de donde han salido movimientos que son impresionantes. En el sur de España, por ejemplo, hay un colectivo que se llama el Colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha. Huelva es una provincia del sur de España, donde hay una zona de recogida de cultivo de fruto rojo bajo plástico, y hay mujeres que trabajan en la recogida del fruto rojo. Son mujeres tremendamente precarizadas, un trabajo que se va haciendo con mujeres migrantes, sobre todo del norte de África.
Sin embargo, el movimiento que han generado de unión entre las jornaleras norteafricanas de Marruecos y las jornaleras nacidas en Andalucía, junto con todo su modelo de apoyo mutuo y la creación de una especie de biosindicalismo, está generando posibilidades extraordinarias. Este movimiento se construye sobre la ruptura de la falsa dicotomía entre producción y reproducción, atendiendo como organización sindical tanto a las cuestiones relacionadas con la reproducción de la vida fuera del ámbito laboral como al propio empleo y su calidad. Están creando posibilidades de apoyo mutuo y supervivencia digna en circunstancias que nada hacía previsible.
Es decir, que yo creo que hay un punto para reconectar con la motivación. Sí hay posibilidades cuando miras desde la vida concreta que hay que sostener y renuncias al privilegio de poder ocuparte solo de la abstracción que permite orientar la lucha. Claro, cuando la clave es sostener la vida, por supuesto que aparecen otras vías para poder sostenerla. No quiere decir que sea sencillo, no quiere decir que sea fácil, estamos en un contexto brutalmente violento. Sin embargo, pensar, desde donde estamos y no desde donde nos gustaría estar, propuestas que sean emancipadoras, donde la emancipación se haga cargo de que somos seres ecodependientes, pero también profundamente interdependientes, sí que creo que ofrece prácticas que permitan salir de ese inmovilismo y de ese impasse de quedarnos quietos porque no vemos cómo salir de ello.
Me parece que las miradas ecofeministas y los enfoques de la sostenibilidad de la vida, en ese sentido y en mi experiencia, me parece que son tremendamente movilizadores. Y quizás no movilizadores como los hemos visto en otros momentos, que también hay que plantar cara y hay que denunciar, hay que salir a la calle, eh. Pero ese colocar la vida en el centro, de verdad, la vida concreta en el centro, me parece que es tremendamente movilizador.
Diego Castro: Y eso conecta con algo que hemos discutido con Huáscar y otra gente más: el tema de la escala de estas resistencias y respuestas. Nosotros lo vemos desde las experiencias comunitarias como una multiplicidad, como tú decías, de iniciativas y experiencias en diferentes lugares que tienen parentesco, pero son muy variadas. Y los marcos que históricamente hemos utilizado para pensar articulaciones, agregaciones o incidencias más amplias se rompen. Recién hablábamos de esta izquierda del asalto institucional, pero también desde las experiencias comunitarias, cuando se va a discutir la agenda institucional, se cambia el código de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto sin hacernos trampas? Entendiendo el problema de fondo que tenemos ahí en el que alguna gente que dice que a la gente institucional hay que dejarla de lado porque ahí tenemos problema. ¿Podemos encontrar un vínculo que, aunque no sea el centro, actuemos de forma beneficiosa para el sentido que estas iniciativas concretas impulsan? Es una preocupación que venimos observando desde las experiencias comunitarias. ¿Qué impresión tienes sobre esto?
Yayo Herrero: Bueno, acá tenemos exactamente las mismas dudas y cuestionamientos. O sea, yo no he vivido de espaldas a la institución, o sea, siempre he estado en los movimientos sociales, pero tengo compañeros que hacen una renuncia expresa de la institución o de las instituciones del Estado. Yo nunca he manifestado esa oposición, nunca me ha dado igual quién gobernara y he visto —sobre todo cuando hablamos de la gente más empobrecida— que lo que pasa en la institución es importante.
Por ejemplo, cuando el COVID, las políticas institucionales que se pusieron en marcha fueron tremendamente importantes para que un montón de gente, la más empobrecida, no quedara completamente abandonada cuando se produjeron los confinamientos y la gente fue encerrada en las casas. Es decir, yo creo que no da igual.
Ahora bien, creo que los atajos que ha querido tomar la izquierda política han tenido sus costes. Han tenido unos costes muy grandes. Yo he tenido algún debate con alguna persona que venía de la izquierda y que luego ha tenido cargos de responsabilidad en el gobierno, y me decía que aquellas cuestiones que —entre comillas— no le importan a la gente, es decir, que no están ganadas en la calle, eran cuestiones que no tenían que formar parte ni de una campaña electoral ni de la política pública. A mí eso me parece un disparate monumental, porque el problema que tenemos y la crisis, la policrisis que atravesamos, viene dada por el hecho de haber desarrollado una cultura, una economía y una política que se contrapone directamente con las lógicas que permiten sostener la vida y, por tanto, hay una tarea inaplazable que tiene que ver con la disputa de esa cultura, si es que queremos salir de esa situación.
Por tanto, en el marco en el que estamos, debemos tener un ojo puesto en seguir disputando algunos significantes de la política grande, por ejemplo, la defensa radical de la sanidad pública, la defensa radical de la educación pública, el confrontar con algunas lógicas de privatización. Incluso con el propio proceso de lo que se está llamando transición energética, que es una transición llamada verde, pero que es profundamente capitalista y además pretende reposar sobre recursos extraídos de otros lugares, de otros países, amplificando dinámicas coloniales. A eso no le puedes quitar ojo.
Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con que las iniciativas de corte comunitario o los espacios de corte comunitario en este momento son cruciales por muchos motivos. En primer lugar, porque si no logramos los cambios ambiciosos de política institucional puede que esos espacios comunitarios sean los únicos espacios que le queden a mucha gente que está muy precarizada y abandonada, y que sean los espacios que permitan la resolución de sus necesidades básicas. Pero, en segundo lugar, porque esos espacios comunitarios son espacios también que constituyen laboratorios de experiencias para experimentar el poder colectivo y hacer crecer semillas que puedan también cambiar lo grande.
Cuando miro, por ejemplo, cómo se instauró en Europa el sistema de salud pública o las protecciones económicas para el desempleo, y te preguntas de dónde salió todo aquello, lo que encuentras son multitud de mutuas obreras que se habían ido creando: eran autoorganizadas, pequeñas, y en su momento parecían iniciativas cuasi privadas. Sin embargo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la política institucional quiso implementar estos sistemas —porque había una coyuntura de poder que lo permitía, con un contrapoder obrero que lo hacía posible—, lo que tuvieron que hacer fue imitar lo que ya existía. Lo que imitaron fueron precisamente las experiencias que el movimiento obrero había desarrollado a escala mucho más pequeña.
Es decir, que yo creo que porque resuelven necesidades concretas y localizadas y porque son laboratorios que permiten experimentar el éxito de hacer cosas en común y el poder colectivo, yo creo que son cruciales. Y ahora lo que estamos intentando también explorar, que yo creo que es una cosa a la que al menos nosotros no la habíamos concedido tanta importancia y a mí me parece que es fundamental, es explorar las alianzas que estamos llamando alianzas público-comunitarias.
Pero no llamamos alianzas público-comunitarias a la alianza entre la agenda institucional por arriba y el movimiento comunitario por abajo, sino que el Estado no es solo el ejército que permite ejercer el monopolio de la violencia. También es Estado la escuela pública, también es Estado los hospitales o los centros de salud, también son Estados toda una serie de dispositivos culturales como son museos, como son espacios de creación artística y creación cultural, o como son las bibliotecas, los centros sociales.
En el caso de España, por ejemplo, muchos de estos son centros públicos, y en muchos de estos lugares hay personas funcionarias que son potenciales aliadas. En muchos barrios, por ejemplo, una parte importante aliada del movimiento social son los médicos y enfermeros, médicas y enfermeras que están en los centros de salud y que tienen un mapeo impresionante de las precariedades y malestares que hay en los barrios. O por ejemplo, muchas veces una alianza también importante son las maestras que están en los centros educativos, que conocen muy bien las lógicas y los dolores que se viven en cada una de las casas de los alumnos y alumnas. O, por ejemplo, dentro de los museos de arte contemporáneo o de producción cultural se están abriendo espacios que son mediaciones muy importantes entre los malestares y las potencias que hay en la base y la política.
Lo que quiero decir es que a veces, desde los movimientos sociales, también hemos caído en denominar Estado, y despreciar un poco, todo lo que forma parte o está sostenido con fondos públicos, y muchas de esas estructuras estatales, en realidad, es la cristalización de grandes victorias y de grandes logros que ha tenido el movimiento social. Es decir, la sanidad pública o la educación pública o la cultura pública no es un regalo que los Estados han hecho a la gente. Han sido arrancadas en procesos comunitarios y de base, como lo ha sido, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, el movimiento vecinal, el cual configuró la propia ciudad. Cuando había barrios que estaban llenos de barro, que no tenían alcantarillado, que no tenían servicios públicos. Fue gente que vivía en chabolas, que vivía en casas que se caían a trozos, quienes se articularon para hacer realidad la ciudad que soñaban, el barrio que soñaban.
Entonces, a mí me parece que hay un punto en el que cometeríamos un error si le regaláramos a las estructuras del Estado aquellas cosas que costó tanto conseguir. En esa línea estamos intentando trabajar cuando hablamos de alianzas público-comunitarias y buscamos a personas que están en la institución pública, pero son como infiltradas del pueblo dentro de la propia institución. Un camino interesante por recorrer que pasa necesariamente tratando de revertir esta sensación catastrofista, poniendo también un foco de luz a aquellas estructuras de cooperación, aquellas estructuras ciudadanas que funcionan, que existen y que unas veces son públicas, otras veces están en la comunidad y son autoorganizadas, pero que son necesarias para afrontar los momentos que vivimos.
Huáscar Salazar: Yayo, quiero preguntarte sobre un tema que hemos estado debatiendo bastante y que tiene que ver con las subjetividades. A veces parece que no sabemos pensar por fuera de una racionalidad capitalista, incluso desde la crítica. Desde tu trabajo en el ecofeminismo: ¿cómo pensamos esta reconexión con la naturaleza a partir de la necesidad de una transformación cultural y desde la espiritualidad? Son elementos que a menudo dejamos de lado porque nos centramos en lo material como escenario principal de disputa, pero nos cuesta salir de estos marcos de racionalidad capitalista. Planteo esto porque a veces sentimos un límite en el sentido de que solemos volver a los lugares en los que esta sociedad capitalista nos permite habitar el mundo, como el individualismo, incluso cuando pensamos alternativas. ¿Cuál consideras que es el aporte que el ecofeminismo puede hacer en este sentido?
Yayo Herrero: A ver, yo creo que las miradas ecofeministas son, sobre todo, más que una teoría política, son sobre todo una cosmovisión diferente. Es decir, es mirar el mundo desde otro lugar diferente. Hay que decir que para trabajar todo este tipo de cosas he aprendido muchísimo de las subjetividades de los pueblos originarios, de las subjetividades que hemos leído de los pueblos campesinos y también, en el caso más concreto y más cercano que tenemos nosotros, las subjetividades, por ejemplo, del pueblo gitano, que es un pueblo que tiene una racionalidad y una subjetividad comunitaria, que yo creo que necesitaríamos por lo menos aquí revisar de forma clara.
Cuando hablaba antes de que no hay atajos, yo cada vez tengo más la sensación de que la cuestión de someter a crítica nuestra propia cultura, y me refiero a la cultura occidental, es clave. Porque claro, hay que preguntarse cómo es posible que una cultura que se autodenomina a sí misma «sociedad del conocimiento», en la que es verdad que cada vez se sabe más sobre todo y más profundamente, sin embargo ¿cómo es posible que haya creado una forma de vivir en común que le declara la guerra a la propia existencia? Es decir, que nos pone en riesgo vital. Hay que hacerse esta pregunta.
Entonces, yo creo que la cultura occidental es una cultura que parte de una especie de problema ontológico, de una especie de pecado capital, que es el de haber configurado una racionalidad que separa radicalmente a los seres humanos de la trama de la vida. Socializa y genera subjetividades que te hacen mirar la Tierra y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no formáramos parte de la trama de la vida, sin la cual, sin embargo, no podemos vivir. Estamos insertos en ella.
Aquí tendríamos que irnos al pensamiento de Platón, que separaba el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Pero nos podríamos ir, por ejemplo, al mito del Génesis, donde dios se enfada con Eva porque exhibe la primera desobediencia humana, y la castiga. El castigo a Adán y a Eva es básicamente el de expulsarles del Edén y les expulsa a la Tierra. Es decir, tenemos una cultura que explica la llegada a la Tierra como un exilio forzoso, como una expulsión, como un castigo.
Y esto que parece exclusivo de la religión, nos lo encontramos plenamente presente, por ejemplo, en la filosofía de Descartes, Newton o Bacon, que tratan de revertir la caída de Eva precisamente a partir de un modelo de conocimiento basado en la lógica del dominio y la violencia, que permita —como decía Bacon textualmente— «torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos» y conseguir ponerla al servicio de una idea de progreso que residía prácticamente en escapar de la propia Tierra, porque la vida en la Tierra era vista como una vida humillada, fruto de un castigo.
Esto que parece algo muy antiguo cobra plena actualidad cuando vemos a Elon Musk prometiendo la huida hacia Marte, dando por agotada la Tierra y promete vida para un millón de personas en Marte. Somos 8 mil millones de personas. Consideremos el supremacismo brutal que subyace a esa propuesta. Además, cuando describe la vida marciana, habla de vivir como permacultores bajo pantallas protectoras, ya que no se puede respirar la atmósfera de Marte. Es una propuesta absolutamente delirante que, sin embargo, cala y tiene cierta receptividad en muchas personas que jamás podrían acceder a ese viaje, pero que la contemplan con fascinación porque responde a un anhelo ancestral de fuga de la Tierra que forma parte profunda de nuestra cultura occidental.
Acompañando a ese anhelo de fuga está la fantasía de la individualidad, de haber creado una idea de sujeto político que se concibe a sí mismo emancipado de la Tierra, emancipado de su propio cuerpo y emancipado del resto de las personas. Obviamente, muy poquita gente puede vivir bajo el privilegio de esa falsa triple emancipación. Estamos hablando fundamentalmente del sujeto patriarcal, encarnado mayoritariamente en cuerpo de hombres, pero también a veces en cuerpos de mujeres que pueden aspirar a vivir sin ocuparse de nadie, sin ocuparse incluso de su propio cuerpo, porque hay otras personas que le lavan la ropa, le hacen la comida, la atienden cuando están enfermos, de forma invisible. Y sin ocuparse de una Tierra que tiene límites.
Claro, ese corte de los vínculos con el resto de los seres humanos y con la Tierra es lo que posibilita que nazca una estructura capitalista que está basada en una especie de lógica del sacrificio. Una vez que reducimos todo a la acumulación y sacralizamos el dinero, y llamamos producción a producir dinero, independientemente de qué se produzca y para qué se produzca, lo que sucede es que las personas terminamos profesando una especie de lógica sacrificial, una religión civil que dice que todo puede ser o todo ha de ser sacrificado, si la contrapartida es que la economía crezca. Y las dos patas que existen para poder generar esto es una tecnociencia vinculada al dominio y un colonialismo estructural que sostiene ese afán de acumular y de crecer sin límites en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos.
Digamos que ahí hay una especie de cosmovisión que, en mi opinión, es la que es necesario pinchar. No a todo el mundo, obviamente, porque hay pueblos en el mundo que no tienen esta mirada, pero quienes nos hemos socializado bajo las lógicas occidentales estamos muy permeados de esa mirada.
Claro, surge la pregunta: ¿desde dónde podemos arrancar? Porque hablando de espiritualidad, el capitalismo también tiene la suya. El capitalismo coloca el dinero en el centro, y todo se mueve alrededor de esa sacralidad: la sacralidad del crecimiento del dinero, que exige sacrificios constantes —humanos, vegetales, animales, minerales—. Todo se subordina a esa lógica. Y existe una idea de trascendencia que reside precisamente en escapar de la condición humana, en escapar de la condición terrestre.
Para mí, reconstituir esa subjetividad pasa necesariamente por generar una identidad o sentido de pertenencia a la Tierra. Una identidad terrícola o terrestre que permita ser consciente de lo que somos y de lo que formamos parte. Quizás por mi formación materialista, la palabra «espiritualidad» me echaba para atrás, hasta que me di cuenta de que precisamente las miradas ecofeministas generan una espiritualidad más material que cualquier materialismo: una espiritualidad centrada en la inmanencia de la vida, en el hecho de formar parte de la trama vital, en saber que la vida, si la miramos desde nuestra perspectiva individual, es lo que transcurre entre el nacimiento y la muerte, pero si la entendemos como parte de la trama de la vida, es algo que lleva 3.800 millones de años desarrollándose.
Siempre he pensado que le faltan muchos poemas y muchas canciones dedicadas a la fotosíntesis. La fotosíntesis es como una especie de resurrección laica. Pensad un poco en la casualidad que hace que de una sopa de células que están ahí, reaccionando, de repente, haya células que empiezan a ser capaces de captar la luz del sol, y a partir de ahí, conseguir que una planta absorba minerales muertos —lo que fueron cuerpos vivos antes, ahora son minerales muertos de un suelo— y los pueda volver a convertir en un cuerpo vivo.
Lo que quiero decir es que tengo la sensación de que no necesito dioses sobrenaturales para nada, sino que el sentido de pertenencia a esa trama de la vida —que es resiliente, que es potente, de la cual formamos parte— y la riqueza que tiene ser un ser permanentemente vulnerable y necesitado que puede desarrollar todo tipo de relaciones con otras personas y otros seres, me parece que ofrece un potencial de belleza y de sentido que puede desarrollarse sin límites.
D.C: Siempre al final pedimos inspiraciones, sugerencias, cosas que en este momento te están resultando interesantes, útiles. Podríamos ponerlo en esta cosa de reconciliarnos como terrícolas un poco y también en tu trabajo más intelectual, en tu elaboración. Si quieres comentar alguna cosa.
Y.H.: Pues mira, yo trabajo en una cooperativa desde hace ya bastantes años. Es una cooperativa que se llama Garúa y somos un equipo de unas 20 personas. Empezamos ya hace bastante. A mí ya la propia existencia de la cooperativa me parece maravillosa. Es decir, creo que no hay cosa mejor que trabajar con gente afín y tomar las decisiones colectivamente y demás, ya eso me encanta.
En lo que yo estoy más metida en la cooperativa es en el trabajo de ver en qué medida la producción artística y el arte nos pueden ayudar a estimular formas de imaginación que permitan explorar otras vías para reconstruir la vida en común. Lo digo porque cuando trabajamos nos cuesta mucho, por lo menos por aquí, activar la imaginación. Es decir, cuando te pones a pensar en la imaginación, inmediatamente hay un montón de trabas, que son las trabas de ese modelo religioso de la cultura dominante y también de los miedos que existen.
Y lo que está haciendo muchas miradas artísticas es articular otros lenguajes y también encontrar vías para poder canalizar de mejor manera los malestares. Yo creo que los malestares tienen que ser nombrados, o sea, muchas veces la política lo que hace es no nombrar el malestar y querer generar entornos ilusionantes que no parten del malestar que sienten las personas. Nombrar el malestar no es catastrofista. El miedo, el dolor, la rabia, el amor pueden ser detonantes que generen agencia política; y me parece que lenguajes como el de la música, el del teatro, pueden abrir campos que permitan activar toda esa dimensión emocional que para mí no está desvinculada del dato. Es decir, yo no concibo los datos separados de las emociones, aunque vivimos en una cultura que los ha separado radicalmente, como por eso estamos tan inmunizados ante los datos, porque hemos sido entrenados desde que somos pequeñitos a que cuando estamos hablando de datos estamos hablando de cosas objetivas que no tienen nada que ver ni con los malestares ni con nada.
Por tanto, estoy trabajando con bastantes instituciones culturales, sobre todo aquí del Estado español, y ahí van saliendo cosas muy chulas, para poder visibilizar los problemas de otra forma distinta.
Luego, a nivel de trabajo, acabo de terminar la primera versión de un libro que ahora debo trabajar con los editores de la editorial Arcadia, que son maravillosos. El libro se llama Metamorfosis, una revolución antropológica. En este texto abordo muchas de las cuestiones que hemos estado comentando aquí y trato de entender el punto en el que nos encontramos —un momento que Marina Garcés describe como una especie de «gran rendición», es decir, cuando mucha gente está abandonando dinámicas de corte emancipador—. Ante la policrisis global se abren dos coyunturas. A una la he llamado mutación, que es el abandono y la transigencia con respuestas distópicas que evitan nombrar los problemas estructurales y buscan chivos expiatorios —personas migrantes, mujeres, disidentes políticos— para canalizar los malestares. Lo que está sucediendo con el pueblo palestino es el arquetipo, una brutalidad de dimensiones tremendas que está siendo consentida, no desde abajo, donde hay una respuesta fuerte, pero sí por una buena parte de los gobiernos del mundo.
Y frente a esto, pues proponemos otra mirada, que es la de la metamorfosis, una mirada que no tiene atajos, que implica un cambio que hay que realizar sin encerrarse en un capullo, porque no podemos aislarnos y esperar a que las cosas cambien, sino que debemos transformarlas sobre la marcha.
En los últimos tiempos hemos desarrollado algunas iniciativas experimentales para generar conversaciones en torno a la transición ecosocial justa. Son conversaciones que realizamos con grupos de personas elegidas casi al azar, gente común que no tiene contacto o conocimiento de la crisis ecológica. Y es impresionante ver cómo después de cuatro o cinco reuniones a puerta cerrada, sin el foco mediático, sin tener que exponerse en las redes sociales —que lo polarizan y violentan todo—, resulta mucho más fácil de lo que parece alcanzar algunos acuerdos mínimos para el cambio. Así que ahí es donde estoy más volcada actualmente.
H.S: Agradecerte, Yayo, por tu tiempo, por regalarnos estas palabras.
Y.H.: Gracias a vosotros dos y nada, seguimos en contacto, ¿vale?
D.C.: Genial.
Notas:
[1] Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change), organismo científico de las Naciones Unidas que evalúa la ciencia relacionada con el cambio climático y proporciona informes periódicos sobre sus causas, impactos y opciones de mitigación y adaptación.
[2] Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), organismo intergubernamental que evalúa el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel mundial, regional y nacional.
¿Qué tiempos son estos? Ciclo de conversaciones:
3. Horacio Machado: «Nuestra sensibilidad vital está atrofiada por cinco siglos de colonialismo»
4. Virginia Ayllón: «Nos hemos acostumbrado a creer que con decir ya estaban las cosas hechas»
5. Raúl Zibechi: «Es el flujo de las prácticas lo que permite que haya cambios, no la institución»
6. Raquel Gutiérrez: «Guerra general y declarada contra la reproducción»
7. Amador Fernández-Savater: «Brutalismo»