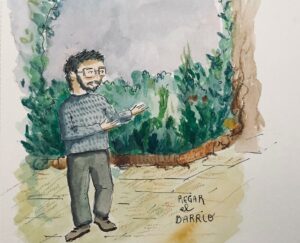Estados Unidos más allá del shock. Notas para pensar otros lugares
Estas reflexiones intentan rescatar un mínimo de autonomía respecto al bombardeo informacional de estos días. Hacer memoria de nuestras luchas y compartir herramientas es una de las muchas formas de sostener nuestra autonomía, nuestra imaginación política y nuestra capacidad de vivir en otro tiempo que el de la orden ejecutiva de cada día.
Muchas conversaciones nos han sostenido en estos días, haciéndonos sentir la necesidad de afirmar deseos comunes que rescaten procesos de autonomía en un momento tan difícil de cercamiento a distintos niveles. Uno es avasallarnos con información, desplegando mandatos relacionados a una forma de gobernar desde el caos y el miedo. Los medios replican noticias centradas en un presentismo puesto siempre fuera la historia, intensificando afectos vinculados al miedo y la parálisis con el propósito de tenernos a cada quien en su lugar. Sin embargo, en los momentos más duros es quizás cuando más necesarias se hacen las instancias de compartir memorias y aprendizajes de lo que hemos venido haciendo, nuestros modos de organizarnos y pensar colectivamente. Si bien mucho del despliegue del horror y del deseo voraz de desfinanciación de lo que se percibe como “gasto” de estado es nuevo en su intensidad, sabemos que no se trata de un impulso desconectado de políticas que vienen de lejos. Sabemos que se trata de una re-acción a una cantidad de avances desde los movimientos que no podemos olvidar.
Al igual que la vez anterior, pero con más experiencia en un programa de destrucción de la posibilidad de vida y de expansión del proceso de acumulación, nos quieren en shock permanente. Se controla mejor desde el miedo y la parálisis cotidiana. Haciendo memoria corta, así fue también en 2017, cuando el poder ejecutivo actuaba desde twitter con un nuevo horror para cada día. Sin embargo, hubo mucha organización y mucha trama que no se esfuma, como así lo instala su voluntad de imponer la desmemoria. Sabemos que esas tramas siguen siendo formas de ejercitar nuestro poder estar y movernos en otro sentido que el que nos intentan imponer. Toda la red, todo el tejido de apoyo a las personas que han tenido que desplazarse, no se olvida ni desaparece con cada orden ejecutiva.
Es difícil no sentir incertidumbre y tristeza, pero es importante recordar que tenemos una acumulación de experiencias y redes que nos permite pararnos desde otros lugares. Quizás el cometido que tenemos esta vez es poder atender más y más a la historia larga de lo que estamos viviendo, porque en esa historicidad radican también las posibilidades de otro futuro. Sin memoria no hay futuros para otra vida. Hacer memoria y compartir herramientas se vuelve una de las muchas formas de sostener nuestra autonomía y nuestra capacidad de seguir en otro tiempo que el que nos imponen desde la orden ejecutiva de cada día, sustentado en el deseo de voluntad soberana de un poder que se quiere absoluto en un sistema neofeudal. Quienes venimos del sur sabemos que parte del ADN neoliberal fue la imposición permanente de violencia y des-memoria concertada para generar una suerte de presente constante de y desde las privatizaciones, la precarización laboral y organizativa, regulado por los deseos individualistas del mercado. Por eso, hay algunos puntos que me parece importante traer en este momento, donde parece peligrar una mirada más larga del problema que vivimos, para rescatar y afirmar nuestra capacidad de sostener autonomía en un contexto que sabemos se viene caracterizando por formas de represión y control cada vez más acentuadas.
Una historia más larga
Dice el dicho que cuando nos tratan como a un perro terminamos ladrando. Insistir en la posibilidad de otro futuro como horizonte quiere decir también evitar intencionadamente caer en cada nueva orden del horror y recordar que, en este país tan poderoso del norte, muchas de las políticas más siniestras de la violencia sistémica vinieron de gobiernos demócratas liberales. También ha sido en esos gobiernos que se logró capturar más a las movilizaciones rebeldes. A través de figuras como las del nuevo mandatario parece renovarse un engaño respecto incluso al año pasado, cuando tantas personas fueron asediadas y deportadas, así como otras tantas fueron criminalizadas y perseguidas en las acampadas universitarias.
A diferencia de los otros, el nuevo mandatario expone explícitamente, una por una, las políticas del horror, la violencia sistémica y habla sin ningún velo en las formas más racistas, clasistas, machistas, homo y transfóbicas, destructoras. Su habla explícita genera como primera reacción el horror, nuestro horror. Como la vez anterior, comienza su mandato exponiendo cada día las promesas de campaña y nos quiere ladrando frente al despliegue de medidas, siempre enfatizando su capacidad de deportaciones “masivas” (palabra que necesitamos intentar evitar porque sabemos el efecto paralizante que genera). En el pasado, Obama batió un récord de deportaciones que el actual mandatario en su momento no superó. Biden continuó y batió el récord de la década, pero la noticia no fue de gran interés para la prensa.
En su análisis sobre fascismos, Alberto Toscano recuerda la correspondencia entre Angela Davis y George Jackson, antes de que lo mataran en prisión, cuando hablaba de cómo en el país, el liberalismo siempre logró mantener una máscara de algo democrático, aunque se trata de una maquinaria de fascismo. La forma explícita en la que habla el presidente de turno genera, a contrapelo, un refuerzo de la fantasía de que lo anterior, el “demócrata” es o fue o será “diferente”, menos malo, menos horrible. Y ahí rebobinamos y enseguida se puede pensar: ¿desde dónde? ¿para quiénes?
No se trata de medir el horror con una varita, pero quizás es liberador sacarnos de encima esa ficción de bondad y maldad de los “mandatos” para entender en esto un mismo sistema que lleva varios genocidios en curso. Un aparato penal criminalizador nunca existente así en la historia, generado por los paquetes legales de Clinton en los años noventa, bajo la autoría de Biden (su llamado “Crime Bill”), que incluían en lengua legal el sistema de criminalización de la migración, el disparo en las cifras de encarcelamiento que hoy conocemos, la pena de muerte, etc.
Cuando el nuevo presidente habla de su plan de deportación “masiva” de personas migrantes, parece como si desapareciera por arte de magia la certeza de que el sistema de detención carcelaria ha ido creciendo en forma sostenida y a pasos agigantados durante toda la última década. No podemos olvidar que estamos viviendo un proceso de intensificación de la persecución a quienes tienen que desplazarse forzosamente de sus territorios por las políticas expropiadoras y sus consecuencias a nivel de diferentes violencias, que se han recrudecido desde los comienzos del neoliberalismo. Lo efectúan todos, pero lo “habla” como si fuera “suyo” el presidente actual.
A veces siento que en nuestra reacción al horror con horror hay mucho de potencia política que estamos perdiendo, porque nos hacen entrar en ese modo reactivo, borrando el mapa más grande que tiene que ver con un sistema que está en expansión, no importa a nombre de quién. Una clave de la arquitectura de las prisiones es hacer casi imposible la mirada al horizonte, acotar cada vez más un cuerpo a perímetros cortos y vigilados. Hoy, cuando nos tienen con la mirada cada vez más angosta -ya ni siquiera al presente sino al día tras día-, podemos encontrar algo liberador en dejar de ladrar un rato para ejercitar colectivamente una capacidad de comprensión de una historia más larga del sistema que tanto un gobierno como otro fortifican. Como decía Marx, desmoralizar la historia es politizarla. Y esto nos permite tramar una memoria de los instantes colectivos de intensa creatividad que han sido capturadas y ensordecidas, pero que siempre es posible de revivir, reconstruir, recrear y reactivar.
Construir ese otro lado
Estos días, con la pregunta sobre cuándo empezamos a vivir en una relación tan dependiente de lo que dice cada día el “jefe” de estado, venían a mi memoria recuerdos de instantes colectivos en los que no teníamos todo el día esa relación de dependencia con la política representativa. En la época de Occupy Wall Street, Silvia Federici abrió el primer foro de lo común hablándonos de lo importante de pensarlo como horizonte, inspirándonos otro tipo de mirada crítica hacia el mundo capitalista. Nos insistía que la oposición no era tanto entre público o privado, estado o capital, sino que estaba de un lado lo público-privado y, del otro lado, lo común, que no está dado, sino que es un proceso de construcción y reconstrucción colectiva que pasa por nuestras relaciones sociales y por nuestra capacidad de relacionarnos con la historia, también, como un común que nos expropian siempre.
El tema era movernos hacia la construcción de ese otro lado, algo que fuimos también mapeando como un hacer memoria y hacer visible todo eso que ya había en el entorno como afirmación del hacer común. Hablábamos de una red que tenía que ver con el presente en una ciudad como Nueva York, con la historia rebelde siempre borrada a represión. ¿Qué se borraba? ¿Para qué? Entre muchas cosas, la historia de los movimientos de ocupación, así como la persistencia de otra toma de la malla urbana, como son los jardines comunitarios. Muchos de ellos son huertas que en la pandemia mostraron su relevancia como sitios de cultivo y producción de alimentos, lugares en que se teje también una conexión más consciente con lo rural a través de cooperativas de agricultura sostenible. Han sido espacios claves para familias migrantes que empiezan a perder el saber del cultivar y son formas de reconectar con un tipo de vida que en la metrópolis se olvida de a poco. Son lugares también en lucha constante con la especulación inmobiliaria, porque los magnates ven como pura pérdida de inversiones posibles los lotes que lxs vecinxs tomamos y que ellos podrían usar para construir edificios altos de donde sacarían mucho dinero.
Trazar diferente esa relación que nos sacaba de la discusión público-privado como única tensión, implicaba discutir qué significaba hablar de “ocupar” el sistema educativo y pensar más allá del mero exigir “el derecho a una educación pública”. ¿Qué significaba hacer común la educación en diferentes escalas y comprensiones de “saberes”? ¿Qué sería un arte como común en un momento de financiarización total de esa capacidad, que la convirtió en un negocio de Wall Street? También, lo común nos hacía relacionarnos con las formas de hacer y aprender sobre economía solidaria, nos permitía abrir el pliegue con la pregunta sobre un después: “Pongámosle que logramos modificar esa estructura de expropiación y deuda, ¿Y después qué hacemos?” Ahí es que la conversación se hacía útil en relación a la gesta del deseo colectivo como una herramienta compartible en las luchas.
Construir ese otro lado no significa caer en la disyunción de todo o nada, de un lado u otro, sino más bien afinar nuestra capacidad estratégica para movernos con diferentes sistemas en curso, pero tramando lo que deseamos independientemente de ellos. Defender la posibilidad de la vida en muchos sentidos y en heterogeneidad y, en esa defensa, rescatar nuestra autonomía. Ahí hay algo importante porque, en las últimas décadas, las capturas más fuertes han sido respecto a la capacidad y posibilidad de tener una imaginación política que nos permita recorrer esa pregunta.
Compartir herramientas
Una vez, Oscar Olivera visitó Nueva York y nos contó la experiencia organizativa y las estrategias de la Guerra del agua en Cochabamba. Fue en un encuentro en el Museo de espacios recuperados, donde había mucha gente de Detroit que venía de una lucha fuerte en torno al agua, con un sentimiento grande de fracaso. Intentamos pensar juntas las luchas por el agua en Cochabamba, Detroit y Palestina a lo largo del tiempo. Después de escuchar a Óscar, una mujer de Detroit se acercó y le dijo algo así: “Si yo hubiera escuchado esto antes, habríamos podido intentar interrumpir el momento en que nos cortaron el agua, nos podríamos haber quedado con nuestra agua en el vecindario”. Ahí se hacía claro y patente cómo una memoria de un sitio puede hacerse colectiva y útil en otro contexto. Compartir la memoria de la lucha como caja de herramientas clave en el contexto de hacer frente a la expropiación larga neoliberal. Siempre viene a mí ese recuerdo porque es un ejemplo del tipo de conversaciones que necesitamos tener y que cada vez tenemos menos a pesar de que nunca ha habido tantos encuentros, simposios y charlas como ahora.
El mundo “show business” ha funcionado muy bien para la ultraderecha de turno porque quien hoy hace de presidente del imperio así hizo su carrera. Sabemos que las redes sociales, en donde se habita más tiempo que en cualquier otro lugar, son un artilugio controlado por los amigos de quien hoy manda el país más poderoso. Sabemos que para sostener esas infraestructuras necesitan expropiar los sitios en que están los elementos sin los cuales nuestras computadoras, teléfonos y ahora también autos, no funcionan; el litio, por ejemplo. Sabemos que la sequía también se está relacionando con eso. Sabemos mucho. A pesar del shock permanente, una posible virtud de esa “habla” directa es que todo queda más claro. Quizás es importante pensar cómo usamos esa capacidad de ver claramente el dominio del planeta para empezar a ganar cierta autonomía de nuestras vidas respecto al sistema expropiador.
Por el 2011, las redes nos ayudaron a organizarnos. Después del allanamiento policial a la plaza de Occupy Wall Street, todo siguió un tiempo y las redes fueron una forma de anunciar cosas a quienes no estaban en los grupos organizados. Luego pasamos a BlackLivesMatter, luego a las movilizaciones contra la policía de migración (o ICE, por Immigration and Customs Enforcement), luego a las marchas y el paro internacional de mujeres, luego a las movilizaciones para desfinanciar a la policía. Fue una década agitada, llena de energía rebelde, pero en la que aprendieron a capturarnos cada vez más rápido y dispersar ese deseo manifiesto de otro tipo de vida. Las redes han sabido reunir, pero también han sabido causar divisiones y peleas. Mucho se limita a una manifestación permanente de estar en contra, de denuncia hacia el sistema entre personas que ya sabemos que miramos desde otro lugar. Nos ayudan a manifestar con “likes” que sí, que estamos en contra. Puede generar lazos, pero si no insistimos en la parte constructiva del desear colectivo, ese contra dura poco. Porque re-accionar todo el tiempo nos agota y somos cuerpos finitos y materiales, no eternos ni inmateriales. Este momento nos exige reconectar con la parte constructiva de la negación. Re-accionamos, negamos, pero ¿qué deseamos reimaginar más allá de esa forma puntual del no?
En 2018, para el segundo paro de mujeres en Nueva York, sacamos una hoja de reclamos que tenía lo que queríamos -cuidados, vivienda, sanidad para todas-, pero no teníamos modos de imaginarnos eso fuera del “tener derecho a”. Esa conversación no estaba presente porque el tema era confrontarnos con el estado. Un estado explícitamente abusivo y cuyos métodos son similares a los de los abusadores: nos cercan, nos van quitando la capacidad de comunicarnos fuera de su omnipresencia, nos van dejando sin espacio de autonomía, sin desear estar alegres, disfrutar… nos deprimimos, nos angustiamos y nos achicamos cada vez más. Hay muchas herramientas colectivas feministas para lidiar comunitariamente con el abuso que podemos usar hoy para pensarnos desde otro lugar que no se limita a denunciar y enjuiciar, formas para desplazar al estado de nuestra capacidad de defensa de vida.
Autonomía colectiva y conexiones críticas
Al pensar todo esto, vienen a mí las enseñanzas de mujeres inspiradoras que vivieron décadas y décadas de momentos oscuros, como Grace Lee Boggs y Silvia Federici. Grace Lee Boggs decía que cuando los reclamos se empiezan a limitar a solo exigirle, ladrarle y reclamarle al estado, a la larga reforzamos un sistema de mayor dependencia que nos aleja de la capacidad colectiva para imaginarnos otras formas. Nuestra lucha pierde potencia porque nos limitamos a exigir, pero nos distanciamos del tramar un hacer diferente porque quedamos acotadas al instante presente como absoluto fuera de la historia. No se trata de establecer una disyunción excluyente, pero sí de ser capaces de sostener nuestras demandas en muchos sentidos. En los setenta, Silvia Federici lo articulaba como un punto clave al final del Manifiesto por el salario para el trabajo doméstico. Allí planteaba un desafío importante en el presente también: saber distinguir entre nuestros reclamos y nuestros modos y deseos de hacer diferente. Es decir, entre lo que significa exigir, por ejemplo, cuidados y educación, e insistir en activar maneras en las que eso no se convierta en una forma de mayor dependencia en la que el estado va teniendo cada vez más y más control sobre nosotras, nuestrxs hijxs, nuestros cuerpos y nuestras vidas a través de lo que nos “da” desde sus instituciones.
Estas reflexiones intentan rescatar un mínimo de autonomía respecto al bombardeo informacional de estos días. Si logramos dar con esa autonomía mínima que pasa por tantas habilidades y saberes que colectivamente hemos creado, podemos evitar caer en el modo re-activo en el que nos quieren y hacer más próxima la capacidad de reconectarnos para generar otras infraestructuras que podemos aprender de pasados más ancestrales y más recientes. Reconectar con nuestra capacidad de autonomía colectiva nos lleva a eso que Gloria Anzaldúa sugirió al decir: “las posibilidades son muchas una vez que dejamos de re-accionar y empezamos a actuar”; a actuar en una búsqueda lenta pero sostenida en los modos colectivos de ahondar en ese otro lado que ha quedado progresivamente fuera del mapa. ¿Qué necesitamos hacer para dar otro tipo de sentido a eso que queremos? ¿Qué nos falta?
Mirando un almanaque creado por compañeras de la lucha por la justicia transformadora, me nutrió con alegría una cita que se fuga del control a través del deseo de masividad visualizable que el fascismo y el mercado quieren imponer como “éxito”, borrando la capacidad cualitativa de otras relaciones sociales hacia la crítica y la construcción cotidiana: “Nunca sabemos cuándo, esas actividades que creemos pequeñas, van a afectar a otrxs a través de la trama invisible de nuestra conectividad. En este mundo exquisitamente conectado, nunca es cuestión de una ‘masa crítica’. Siempre es cuestión de lograr hacer conexiones críticas”. Grace Lee Boggs.
Más de Susana Draper