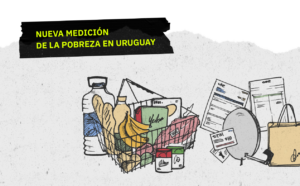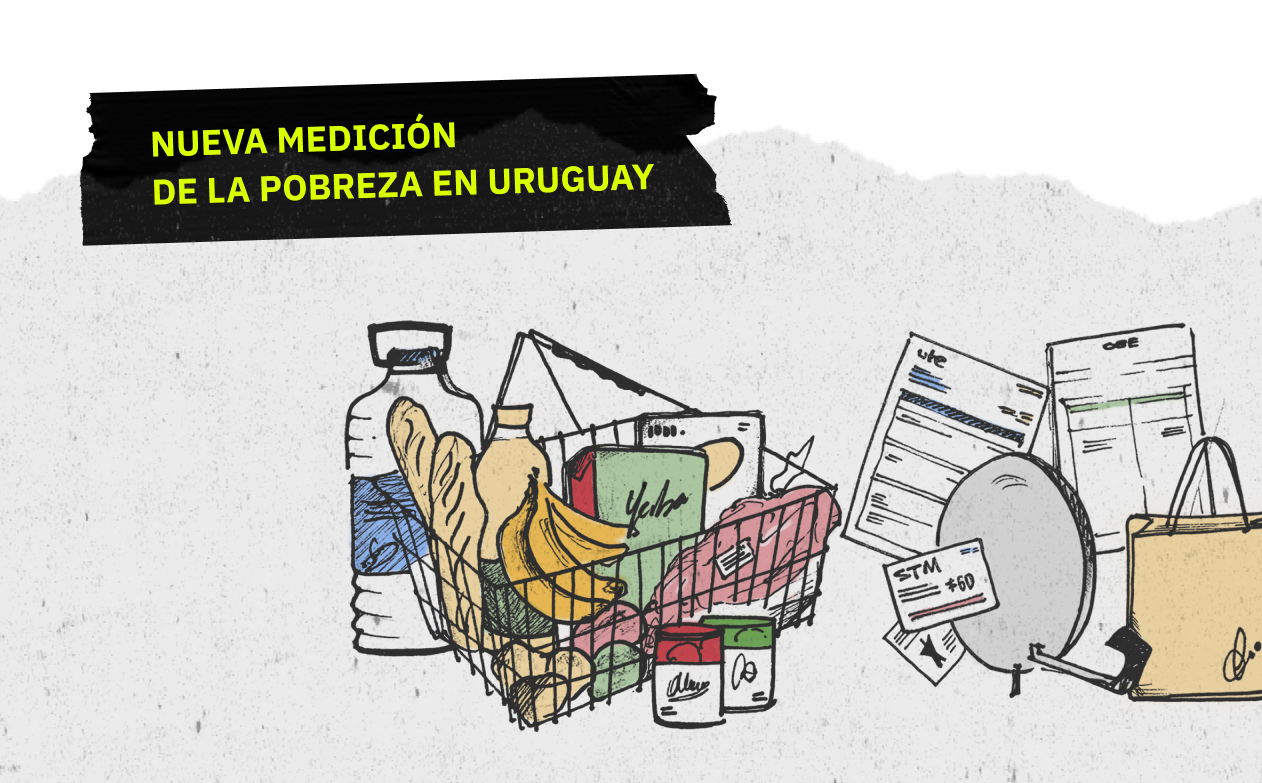Las heridas ambientales hablan: el duelo del agua potable
Cuando tenía cerca de 10 años el abuelo de un compañero de la Escuela Pública Nº79 nos fue a contar cómo era el barrio cuando él era niño. Ese día vi la primera foto en mi vida del Arroyo Miguelete con gente bañándose y paseando en bote, allá a principios de 1900. Ese arroyo tan cotidiano en nuestras tardes de juego, nuestros fines de semanas de escondidas con amigos, siempre podrido, peligroso, lleno de basura (y lo que luego llamaríamos cianobacterias); ese arroyo muerto, que en broma decíamos que al tocarlo te salían “nuevos ojos” y “más dedos en la mano”, había sido un arroyo vivo, con gente (y miles de seres vivos) disfrutando y viviendo a través de él.
Esa es una de las primeras heridas ambientales que recuerdo sentir con fuerza entre el dolor y la perplejidad: nuestros padres y abuelos nos habían robado la posibilidad de disfrutar de un arroyo que atraviesa la ciudad, de sentir su frescura, de jugar en él, de conocerlo navegando en bote, de ser lugar de encuentro, de amor y desamor, red de vida e incluso de alimento. Todo para avanzar en el “glorioso desarrollo” urbano, tóxico despliegue de porquerías industriales, asentamientos repletos de migrantes rurales desplazados y afrodescendientes desalojados de los conventillos, y desechos de las alcantarillas. El envenenamiento de esta arteria de la ciudad era (y es) tal, que los defensores de la destrucción sistemática llamada “medidas de mitigación”, preferían pensar en entubar el agua y terminar de matar el ecosistema agonizante, que hacerse cargo del problema de fondo: el delirio al que el “progreso” de la ciudad nos había llevado. Nací teniéndole miedo y asco al Miguelete, a su olor y su aspecto, crecí viéndolo como un repugnante paisaje bonito, conviviendo con la contradicción de ir a disfrutar de los mates en el Prado sin mirar la agonía de su vaso comunicante central, su flujo de vida intoxicada. Me crié dando por obvia esa relación literalmente tóxica con las fuentes de vida.
Hoy estamos frente a una muerte del mismo calibre o peor: el 5 de mayo de 2023 el Ministerio de Salud Pública firmó el acta de defunción del agua potable pública. Resulta que el hecho histórico que nos toca vivir como generación no es solamente la pandemia de COVID-19 y la virtualización de nuestra vida a pasos gigantes, sino, como un reverso del encierro y la comodidad consumista-depredadora, asistimos al demencial momento en que en Uruguay el agua de la canilla deja de ser potable.
Que paguen con su cuerpo enfermo quienes no puedan comprar el agua embotellada del gran capital. Capital que festeja haber logrado convertir en escaso un bien común, para poder venderlo más caro, o incluso, cobrar subvenciones del Estado como la Ministra de salud sugiere. Otra vez el Estado jugando para las empresas, a costa de la vida de la gente, ¡Qué raro!
De ahora en más, quienes nazcan en nuestro territorio tendrán por natural pagar por agua embotellada como única opción, serán “adictos a la botella de agua comprada”, porque nosotros, los que vinimos antes al mundo, no solo contaminamos los cursos de agua con millones de litros de agrotóxicos para la soja y el arroz, con desechos industriales de plantas de celulosa, curtiembres, y tantas otras “genialidades químicas inocuas”, sino que provocamos una sequía inédita en el país, dejamos que las forestales como UPM y Montes del Plata disminuyeran la capacidad de las cuencas a la mitad, las embotelladoras y malterías sacaran miles de litros gratis de las aguas subterráneas, y destrozamos los ríos voladores con una depredación del Amazonas en gobiernos progresistas y bolsonaristas del país vecino. Pero además, permitimos que negocien nuestras fuentes de agua con el Proyecto Neptuno, que se embalsen la reservas en manos de privados arroceros con la Ley de Riego, y cedimos frente a los espejitos de color virtual para que la evaporen de a millones de litros por día en el DataCenter de Google. Porque además creímos en políticos de uno y otro color que prometieron una y otra vez cuidar nuestro territorio mientras firmaban a oscuras la entrega de nuestros medios de vida, a cambio de “mejorar el clima de negocios” y la capacidad de endeudarnos.
De ahora en más, esta profunda herida ambiental (y valga la redundancia: vital) será cicatrizada a base de calmantes individuales: analgésicos en cápsulas farmacéuticas o en pantallas alienantes con la nueva serie de Netflix, anestesias en jeringas o en egos cada vez más grandes y competitivos dedicados al pensar positivo y el “empresario de si mismo”.
O por el contrario, será este insoportable dolor individual y social a la vez, casi silencioso, como el murmullo de un arroyo en medio de la ciudad, el impulso para salir a la calle, al barrio, al campo o al monte, a juntarse y hacer sentir nuestro “Hasta Acá”, nuestro límite al ecocidio capitalista, patriarcal, racista y colonialista.