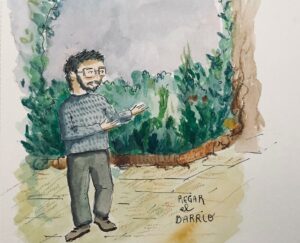Sembrar cuidado en tiempos de agronegocio: voces de mujeres rurales
En el marco del Día de las Mujeres Rurales compartimos este texto, sobre mujeres en la ruralidad en Uruguay, escrito de a dos, cada quien desde su habitar y sus preguntas.
Octubre es un mes particular para la celebración y para la memoria. El 15 de octubre, se conmemora el Día de las Mujeres Rurales, ¡y vaya que es motivo de celebración! El 12 de octubre – hoy denominado “Día de la Raza” o “Día de la Diversidad Cultural”- debería, a pesar del intento de lavado que supone renombrar la fecha, llamarnos a reflexionar sobre el racismo internalizado que aún atraviesa a gran parte de la población en estas tierras. Una población colonizada que insiste en pensarse blanca, negando raíces y ancestralidades que, en cambio y por suerte, cada vez más personas elegimos reivindicar.El día 16, se celebra también el Día Internacional de Acción y de Lucha por la Soberanía Alimentaria, o “Día de la Alimentación”, como lo proclamó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La forma en que nombramos las fechas no es inocente, y octubre resulta un mes especialmente propicio para reflexionar sobre ello. Por si fuera poco, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 31 de octubre como el Año Internacional del Arroz, ese grano “noble”, uno de los productos estrellas de nuestro modelo agroexportador, cuyas “bondades” llenan pocos bolsillos, mientras el campo se vacía, el agua, la tierra y los cuerpos se envenenan, y la memoria ancestral se profana con la brutal destrucción de los cerritos de indios.
En honor a todas estas fechas, compartimos un pedacito de historia de la vida de Cristina, escrita de a dos: una de nosotras -mujer rural, con los pies en la tierra que habita, cuida y honra día a día- y la otra, que, desde la pregunta y la escucha, habita la universidad comprometida con las luchas de las mujeres en la ruralidad.
En el tiempo de las hadas
Me crié siempre acá, en Coronilla. Íbamos pal Chuy, íbamos pa la Coronilla. Íbamos pa Castillos, íbamos pa la Coronilla. Íbamos pa Lascano, íbamos pa la Coronilla. Siempre aquí. Nací en Lascano, y de Lascano me mudé al local. El local no es una casa, es el local de feria donde se remata ganado. Es un galpón abierto donde está tipo un gallinero, un coso de remate. Ahí abajo de ese coso colgábamos una olla de tres patas y hacíamos fuego, y ahí era la cocina. Con mi padrastro también, porque él alambraba. Él iba a alambrar a otro lugar y siempre veníamos a parar ahí. A veces mi madre iba con él o salía pa otro lado y me quedaba con un vecino que vivía allí pegado del local pa’ delante. En la curva de ese lugar habían dos vecinos más también. Cuando no me quedaba con uno, me quedaba con otro. De repente me quedaba quince días, o me quedaba un mes. Siempre en la vuelta. Iba a esa escuela, tuviera con el vecino que tuviera, iba a la escuela siempre. Y me quedaba muchas veces allí, pegado a la comisaría. Vivía en la comisaría porque el encargado de la comisaría, la hija de él, íbamos juntas a la escuela, que era donde más tiempo a veces estaba. Ahí tenía ocho años capaz, porque mi hermano no era nacido y yo tenía nueve años cuando mi hermano nació. Y cuando yo tenía unos 13 o 14 años, salía en el tiempo que se vendía el cuero de nutria. Y mi primer trabajo fue ese, salía a nutrear pa vestirme y calzarme. Porque ta, no había otro trabajo. Y pa las mujeres menos. Después de ahí, no había cocinera en la escuela del Arrayán, y me fui con 15 años a cocinar a la escuela del Arrayán. Habían como 16 gurises o más, porque venía un camión lleno de allá de la arrocera, de gurises pa la escuela.
Antes lo que disfrutábamos era cuando íbamos a la escuela y era el tiempo de las hadas. “Las hadas” le llamaban a un grupo que venían a las escuelas, como en el ‘76, ‘77 por ahí. Eran doctores que venían, eran dentistas que venían, y en ese tiempo le llamaban las hadas. No sé si le llamaban las hadas porque hacían la maravilla de curarte el ojo, de curarte el diente, de curarte. Y eso pa nosotros era las hadas.
Por el ‘80 ya empezó a cambiar todo
Que yo me acuerde y que me doy cuenta de ahí por el ‘80 ya empezó a cambiar todo. Era chica y capaz sucedió antes y yo no me di cuenta. La transformación que he visto es que toda la gente de la zona se ha ido pal’ pueblo. A no ser algunos que fueron conmigo a la escuela que tienen herencia de campo de los padres, el resto que han sido pobres se han tenido que ir todos, porque no pueden sobrevivir en el campo. A veces porque los sueldos son bajos, a veces porque aquí es una zona que no hay mucho trabajo porque trabajan los dueños y son pedazos chicos de campo. Antes aquí en la Coronilla de la Sexta habían como cinco o seis ranchos, diez ranchos acá de este lado. Eran pueblitos de todos lados, había casitas pa’ todos lados. Era tipo un pueblito acá. Y no queda nada, ya ni tapera queda.
Había mucha gente que vivía de tropear pa allá y pa acá, había mucha cantidad de troperos. Algunos otros criaban chanchos y les daba resultado. Ahora las raciones son más caras que los chanchos. Antes habían almacenes en campaña, y algunos vivían de los almacenes. Hoy no hay ni un almacén. Solo en los pueblos, porque no hay gente en campaña y los almacenes no andan. Nosotros, esta escuela de la Coronilla aquí, a veces íbamos veinte, íbamos treinta. Ahora van cinco. Y a veces de esos cinco, son cuatro de la misma casa.
Antes te criabas donde había una quinta y una chacra. Se cosechaba la papa, el boniato y la cebolla pal año entero, el poroto y el maíz. Yo me crié así. En el lugar que estuviéramos, se sembraba una quinta pa’ la verdura y una chacra pa’ zapallo, boniato, maíz y poroto. Había quinta de árboles frutales por todos los lugares. No llegabas a una casa que no tuviera árboles frutales. Y ahora la gente ya desmoralizada ni planta árboles frutales. Los herbicidas los han matado. Otro árbol que han matado es el sauce mimbre. Es un árbol que si tu lo entierras en la orilla del agua, él cría raíz, y al año te está dando sombra pal ganado. El tema de los herbicidas los ha liquidado.
Hoy no se puede tomar agua de parte ninguna. Ni del río, ni de la laguna, ni de un canal, ni de parte ninguna. Antes cuando alambrábamos con mi padre, abríamos un pozo, con un pote y tomábamos agua. Sentíamos sed, nos bajábamos del caballo y tomábamos agua donde un cangrejo había hecho un pocito. El cangrejo buscaba donde estaba el agua y con el cangrejo siempre había agua. No era que saliéramos a hacer una cachimba ni nada. Andábamos en el campo. Y ahora no lo puedes hacer, no tomes agua en ningún lado.
En Cebollatí es impresionante la cantidad de gente que tiene cáncer, que ha morido de cáncer. Montones de gente, pero montones. Y el tema del cáncer de piel, problemas en la piel. Por lo general, los que están trabajando adentro de las arroceras, pueden hacer una encuesta y hablar con los doctores a ver cuántas personas han ido por tema de las alergias y eso. Y es por el contacto del agua con veneno. Crían como granos con agua, con pus. Alergia en todo el cuerpo, no sólo en las piernas. Y la gente no asocia con los herbicidas, porque a veces hay gente que no se da cuenta. La gente en el pueblo, capaz que más de la mitad de la gente del pueblo, trabaja en la arrocera. Allí no más al lado de la casa de mi madre, allí cerquita, hay una familia que hay tres, cuatro en la familia, todos tienen cáncer. Es impresionante, tú hablas con gente conocida que conozca el pueblo, y en un rato te dicen de veinte, treinta personas que tienen cáncer. Y los que no saben que tienen cáncer.
Nadie se dispone a decir “la gente del pueblo, la mitad de la gente del pueblo está con cáncer y el tema son los herbicidas”. El doctor te dice “tiene cáncer,” pero de ahí a que los médicos se pongan a asociar que el cáncer de todo el pueblo es por los herbicidas… Debería de llamarles la atención, pero no les llama. Porque sino, no estaría yo sola en el pueblo gritando con el tema de los herbicidas. Yo estoy así, como navegando ahí entre los tarros de herbicidas.
Mi vida es la tierra
Yo para mí la ciudad es una cárcel. Y aquí en la tierra es donde tú aprendes a vivir de tí, aprendes a respetar, aprendes todo aquí, a querer los animales, todo aprendes en la tierra. Me gusta mucho el campo, es lo que amo. Donde yo lidero sola el ganado, lo enseño de una manera que lo llamo y me siguen los bichos. Les empiezas a dar comida y a amansarlo, a no judear el ganado, a enseñarlo que tú no le vas a hacer nada y el ganado te sigue. Y cuando le empiezas a dar de comer y a gritarles por un nombre u otro, el ganado sabe que tú le vas a dar de comer. Y después como se acostumbra que te conoce que tú no le vas a hacer nada, él te sigue. Cuidar los animales, no judearlos, enseñarlos que no te teman, que son cuidados. Yo si cruzo por un caballo que está atado, está pasando sed, o está pasando hambre, yo soy capaz de largarlo, no me importa que el dueño me diga cualquier cosa. Porque ta, yo me crié aprendiendo así, a querer los bichos. Yo me bajo en el campo, y las vacas a veces si son bravas, arrimo el caballo que me empiecen a olfatear. Los terneritos se acostumbran. Donde las vacas estén paridas o ellos son chiquitos, tú te arrimas a caballo y ellas te terminan olfateando. Tu te bajas y si están echaditos y ellos te terminan oliendo, lamiéndote las manos. Y después el ganado se acostumbra: ‘yo a esta la vi y le lambí las manos’. Porque en el idioma de ellos, no se como harán, pero ellos saben que no tienen que temerte.
Cuando el campo se vacía y la vida insiste desde el cuidado
Cristina nos cuenta sobre las precariedades de una ruralidad donde la modernización agrícola fue despoblando el campo; donde las quintas y las chacras fueron desapareciendo y las pocas que quedan siguen siendo fumigadas; donde la escuela rural resiste como corazón comunitario, aun cuando haya cada vez menos niñes. El amor por el campo y por esas compañías otras-que-humanas persiste en el relato de Cristina. El agronegocio hizo lo suyo, y el Estado fue —y sigue siendo— cómplice. Aun así, en los relatos de Cristina y de otras mujeres que eligen permanecer en la ruralidad, laten el disfrute, la vida y la insistencia en criar en el campo, desde un aprender constante a querer y cuidar la tierra.