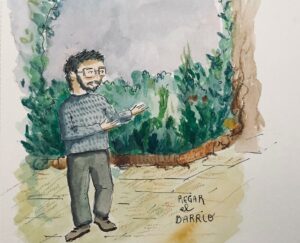Raquel Gutiérrez: «Guerra general y declarada contra la reproducción»
«Ese es el momento, no es el de pasmo o la parálisis. Es un momento para continuar cultivando, construyendo y profundizando nuestra comprensión. Es, fundamentalmente, la hora de la reflexión profunda, de la deliberación colectiva, del estudio riguroso y del fortalecimiento de los lazos cotidianos. A las ideas de refugio y respaldo, yo añadiría también la reflexión. Así es como percibo la situación actual.»
Ciclo de conversaciones: ¿Qué tiempos son estos?
En el marco del décimo aniversario de ZUR, les invitamos a un ciclo de conversaciones que venimos realizando con diversas personas. Desde su quehacer, estas voces nos ayudan a concebir maneras de habitar el mundo, entenderlo, nombrarlo y organizarnos frente a aquello que deseamos transformar.
Les invitamos a seguir el hilo de estas conversaciones. Por favor, compártanlas con quienes puedan interesarse, y si lo desean, envíen sus resonancias a través de las redes sociales de ZUR @zurpueblodevoces.
¿Qué tiempos son estos? Es una producción de zur.uy, realizada por Huascar Salazar desde Cochabamba y Diego Castro desde Montevideo.
Raquel Gutiérrez es matemática, filósofa, socióloga y activista mexicana. En Bolivia, participó en la fundación del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), del grupo Comuna en La Paz y participó de la Guerra del Agua en Cochabamba en 2000. Entre 2011 y 2024 coordinó el seminario de investigación Entramados comunitarios y formas de lo político en el posgrado de Sociología en la BUAP (Puebla). Actualmente coordina la sección de opinión del portal ojala.mx
Huáscar Salazar: Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos comenzar esta conversación con una reflexión sobre el momento actual que estamos viviendo tanto en la región como en el mundo. Nos encontramos ante un panorama complejo: el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, una crisis climática que se manifiesta cada vez más en nuestra vida cotidiana, y ahora la incertidumbre que genera el regreso de Trump al gobierno estadounidense. Frente a este escenario tan desafiante, nos gustaría plantearte una pregunta amplia: ¿cómo caracterizarías estos tiempos que estamos atravesando?, ¿qué tiempos son estos?
Raquel Gutiérrez: Buenas tardes, compañeros, qué gusto estar viéndolos a los dos y teniendo esta oportunidad de charlar, porque las cosas que ustedes hacen, lo que dicen, el trabajo que están realizando en cada uno de sus países es verdaderamente importante en términos de poner debates, promover pistas, convocar a la reflexión. Es para mí un gusto enorme tener esta oportunidad y les agradezco mucho la invitación.
Yo creo, Huáscar, que sí, es un momento particular. No creo que sea la continuidad o únicamente una profundización de tendencias previas, estamos en un momento que conviene esclarecer. En las discusiones que hemos estado teniendo entre compañeras feministas de distintas partes del continente hay un consenso: entender la época, a más largo plazo, como un momento difícil y de guerra contra la reproducción de la vida. Y planteamos la cosa de esa manera, como plataforma central de intelección.
Esto lo hemos documentado de diversas formas, cada persona desde su contexto, pero también estableciendo conexiones entre los fenómenos que ocurren tanto en América Latina como en otras regiones del mundo: la reducción de presupuestos destinados a salud, educación y cuidado del agua; los intensos procesos de concentración; los despojos múltiples, como los denomina Mina Navarro; y los mecanismos de privatización, entre otros.
Estos procesos han ocurrido tanto bajo regímenes explícitamente de derecha como durante los llamados “progresismos neoliberales” que también hemos experimentado, los cuales se adaptaron cómodamente a las estructuras heredadas y mantuvieron condiciones económicas profundamente desfavorables para amplios sectores de la población. En el mejor de los casos, estos gobiernos implementaron algunos subsidios parciales, sin abordar realmente las cuestiones fundamentales de la reproducción colectiva, la reproducción social y, menos aún, la reproducción de la vida en su conjunto.
Entonces, me da la impresión que estamos en una época en la que eso ha quedado ya claramente planteado. Esta cuestión viene generalizándose desde la expansión y profundización de lo que algunos han llamado régimen extractivista. Sigue habiendo un extractivismo enorme, sigue habiendo una circulación de materia y energía en forma de productos diversos altamente desfavorable para territorios de este lado de los mares. Y condiciones muy difíciles que van variando a nivel nacional en los países, pero que representan esta especie de ataque sistemático a las condiciones de reproducción.
Esto sería parte de una especie de dinámica conocida de la expansión capitalista que vuelve a destacar sus rasgos tanto recolonizadores, es decir, sus rasgos de colonización en el sentido más amplio de Silvia Rivera Cusicanqui: la colonización es el monopolio de nombrar y normar, de establecer una serie de reglas que son más o menos parecidas en todos los lugares y que los fenómenos van adquiriendo unos nombres o las cosas que ocurren van siendo nombradas verticalmente de arriba para abajo, recortándolas con un traje a la medida para poder gestionarlas dentro de la élite dominante. Y eso concordando con un momento feroz de repatriarcalización.
¿Por qué considero que este es un momento particular? Porque se está combinando esa gran guerra —y debemos prestar especial atención a las resistencias frente a esta guerra declarada contra la reproducción y a las dificultades para mantener una resistencia sistemática ante este ataque múltiple que constantemente cambia— con lo que claramente identifico como una confrontación intercapitalista de una intensidad que no habíamos presenciado en al menos cuatro décadas.
Entonces hay dos planos: por una parte, el plano del ataque a las condiciones materiales que garantizan la existencia de la trama de la vida en la trama de la vida, y ahí dentro las condiciones de la reproducción social y de la reproducción de la vida cotidiana. Ahí pondría estos asuntos que mencionaron del cambio climático, de la locura en los usos del agua que entonces se vuelve un bien escaso en unos lados o que se concentra, de esta ola de incendios por nuevos procesos de especulación en la propiedad de la tierra, como está pasando en algunos lugares, como en Bolivia o en otras partes.
Pero, por otra parte, a todo esto se le suma ya explícitamente esta inmensa confrontación intra-élites capitalistas. Por eso venimos sintiendo o pensando que se están destejiendo aspectos relevantes del mundo anterior. Se están, a mi juicio, desarmando acuerdos que venían de muy atrás, que son los acuerdos para regular el orden del capital desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según insisten mucho los europeos. Eso está destejiéndose.
En un plano más inmediato —considerando ya no un período de casi 80 años, sino uno de 40— estamos presenciando la desarticulación de lo que constituyó la primera fase neoliberal. Esta fase comenzó con la oleada de privatizaciones que afectó prácticamente a todo el continente y estableció el marco regulatorio que respaldó las políticas de despojo que hemos enfrentado durante décadas. Aunque en ciertos momentos logramos resistirlas, finalmente nos condujeron a una situación particular, vinculada estrechamente con la globalización y el libre comercio. Este proceso dio lugar a lo que denominan “cadenas productivas”, que en realidad son auténticas cadenas para el sostenimiento inmediato de la vida en los diferentes lugares y el uso descontrolado de energía para transportar cosas de un lado a otro, de un modo que eso se pueda volver un negocio para algunos.
«Este sistema está ahora desarmándose. ¿Y por qué ocurre esto? Esa es la cuestión fundamental. Me interesa profundamente comprender qué fracciones del capital están en conflicto, aunque todavía no tengo una visión clara. Algunos aspectos resultan evidentes al observar el perfil de las figuras prominentes en el ámbito público. Por ejemplo, ver a Musk funcionando prácticamente como vicepresidente de facto en Estados Unidos, con la misión de desmantelar instituciones estatales añejas. Este personaje ha sido convocado por determinadas fuerzas, las mismas que Trump representa. ¿Y qué fuerzas del capital representa Trump? Es la pregunta que me hago. Evidentemente representa al capital fósil, al sector de la especulación inmobiliaria, al capital inmobiliario global. Y queda estratégicamente posicionado en alianza con lo que ahora denominan las “siete magníficas[1]”.
Me da la impresión de que hay un trastocamiento en el sector financiero, un trastocamiento extraño. ¿Qué tanto la virtualización del mundo —es decir, la capacidad de estar enlazados por vías digitales privadas, como esto que nos está permitiendo hacer esta conversación— está significando que hay unos segmentos del capital que quieren que se trastoquen y se alteren el conjunto de usos y costumbres, de reglas e instituciones que ahora se perciben como estorbosos? Y entonces ahí vienen como una especie de aplanadora, reconfigurando términos institucionales y legales de una manera que resulta muy complicado entender.
Esa es la manera como yo, al menos, estoy tratando de entender las cosas, así, en un nivel muy abstracto, muy general. Ahora, si achicamos la mirada y tratamos de ver los procesos de cada hilo de estos trastocamientos, son cosas muy horribles, muy difíciles, muy duras. La primera de las cuales es todo este asunto del rechazo a la migración, de este momento brutal de redisciplinamiento de los trabajadores migrantes por miedo, por pánico, por terror en casi todos los lugares del mundo, sobre todo en los lugares de afluencia: Estados Unidos, Europa, etcétera. Son momentos muy dramáticos de disciplinamiento de fuerzas del trabajo. Momentos de gran sufrimiento, con un despliegue policial inmenso, con unos tintes de crueldad muy hostiles.
No estábamos acostumbrados a ver eso, pero eso es el régimen del capital. Ese ha sido el régimen del capital históricamente, esa ha sido la violencia radical de sus momentos de autorreconfiguración, en términos de sus contradicciones internas y del esfuerzo por disciplinar las fuerzas que se le van oponiendo y que van sedimentando también capacidades de lucha.
Es una guerra contra la reproducción de la vida y contra quienes hemos estado involucrados de maneras muy diversas, de maneras muy variadas en participar en su defensa, en participar en el cultivo de los vínculos que desde ahí brotan. Todo se vuelve más complicado, todo se vuelve más difícil. Y hay segmentos a los cuales se les están arrebatando condiciones básicas de sustento, otra vez.
Por ejemplo, México con tantísimos emigrantes en Estados Unidos, una fuerza de trabajo muy inmensa al norte del Río Bravo. Una de las preguntas que ronda es: ¿qué va a pasar con las propiedades de esos mexicanos deportados, con sus cuentas de banco, con sus acervos? Bueno, todo eso se lo va a quedar el gobierno estadounidense, es como un gran momento de despojo general: un segmento del capital organizando un auténtico nuevo momento de acumulación originaria, de acumulación por despojo rudo.
Todo eso sazonado, además, con que las contradicciones intercapitalistas están alcanzando cada vez más ribetes fuertes de militarización. No solo es volver a aceitar el complejo militar industrial, como pasa en cada uno de estos momentos; sino aceitarlo, expandirlo y estar jugando con la amenaza de su uso de una manera que no habíamos visto hacía varias décadas, quizá desde la primera Guerra del Golfo, estos momentos tan dramáticos de expansionismo militar. Y no es porque no haya habido guerra, sino porque ahora está adquiriendo también una dimensión que creo que no había alcanzado antes. Y, sobre todo, un barrido de las reglas previas que en algo parecía que podían al menos regular algunas de las consecuencias más brutales de las ofensivas militares.
Ahora parece que eso ya no vale. La destrucción televisada de Gaza, el modo cómo se les establece ese cerco militar donde no pasan alimentos, pero que sucede a la vista de todos, y ahora una eventual solución de desalojo de todos para la expropiación y la reconstrucción de un resort para ricos, que es lo que quiere Trump, es escandalosísimo. Entonces, una y otra vez estamos escuchando este tipo de cosas.
Así un poco veo que es la época.
Diego Castro: Raquel, el panorama que describís implica una intensificación significativa de los movimientos sociales, y con ello surge la dificultad de determinar dónde enfocar nuestros esfuerzos. Los pueblos directamente atacados se concentran, comprensiblemente, en defenderse y sostener la vida, pero los que tenemos la convicción de que esto no nos va a llevar a ningún lugar, ahí se abre una discusión por el momento.
Recientemente, Susana Draper publicó un análisis en ZUR sobre la situación con Trump donde nos advierte contra la trampa de reaccionar ante cada declaración diaria. Esta dinámica, señala ella, no solo resulta agotadora, sino que responde exactamente a la estrategia de generar desconcierto. Un ejemplo revelador: mientras Trump se destacó por su retórica agresiva sobre migración, las deportaciones efectivas durante el gobierno de Biden superaron ampliamente las ocurridas bajo su administración.
Entonces quedamos en un momento donde nos preguntamos ¿qué es lo que podemos hacer los que tenemos esa otra mirada? Los que estábamos de alguna manera acompañando cierta revitalización de lo que era la defensa de territorios, el fortalecimiento de tramas comunitarias, experiencias colectivas en múltiples países. ¿Cómo nos movemos en este momento que es particularmente de sacudón, un «shock diario», como le dice Susana?
Raquel: Yo creo que hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo —al menos eso es lo que estoy haciendo y eso estoy pensando con otras—, hay que seguir haciendo lo mismo, es decir, sosteniendo vínculos, tratando de entender, difundir, esclarecer, etcétera.
Coincido totalmente con Susana Draper: no se puede uno enganchar en el discurso de los otros. Eso están haciendo ciertos medios y no está bueno porque simplemente amplifican como una especie de ruido aturdidor. Pero en eso de hacer lo mismo, también es importante no desconocer plenamente eso que está pasando. Por eso es que insisto que más allá del asunto político cotidiano de shock, es importante tratar de entender los hilos de las fuerzas del capital que también se están confrontando. Porque sí se están confrontando, y sabemos que cuando ellos se confrontan nos llevan entre las patas.
Entonces, ¿qué toca hacer cuando ellos se van a confrontar? Hay que intentar afianzar una especie de autonomía de pensamiento para simbolizar las cosas en una clave propia. Yo nunca como ahora había sentido la pertinencia de esto que llamamos estrategias de refugio y respaldo: construir y mantener lugares seguros, ensayar maneras de estar entrelazados y tener capacidad de colaboración entre distintos, a nivel pequeñito en la misma ciudad, en el mismo territorio, con los vecinos, pero también un poquito más lejos.
Es el momento en el que ellos están avanzando. Entonces, no hay que clavarse, como dice Susana, en su avance día a día, pero hay que entender qué quieren porque eso va a marcar la situación al menos a mediano plazo. Y es una cosa contra las luchas, claramente yo así lo veo. Es contra estas luchas que han defendido la vida, las tramas de subsistencia, que han defendido territorios, que han cultivado capacidades comunitarias de deliberación, de intervención pública, etcétera. Eso que venía siendo bastante amenazado sufre ahora una arremetida tremenda. Y por eso se siente a ratos como tan extraño.
Ahora, quisiera también compartirles un poco lo que estoy sintiendo, que es importante porque tiene que ver con el recuerdo de lo que una ha vivido. Claramente, yo soy tercera edad, entonces ya tengo recuerdos claros de cómo comenzó el neoliberalismo. Sin tanta hostilidad como ahora, era una sensación parecida y generaba una sensibilidad parecida, es decir, que habían cambiado o te estaban cambiando reglas del juego y estaban volviendo ineficaces acciones que habías hecho antes. Se trataba también de volver inútiles acciones que los movimientos, que las luchas, que las articulaciones, etcétera, habían estado haciendo antes.
Había pasado el año 73, con el golpe de Pinochet, que eso se explicaba de otra manera. Pero después vinieron, ya a comienzos de los ochentas, Thatcher, Reagan, y se empezaron a venir oleadas de cambios que verdaderamente inhabilitaban las anteriores formas de lucha, las descentraban. Hablo de la emoción colectiva que se sentía frente a ello: enorme desconcierto.
Percibo ahora una emoción similar. En ese tiempo estaban efectivamente cambiando las reglas y nos tardamos unos años en entenderlo. Los años noventa fueron muy malos porque hubo una capa muy grande de gente que estaba muy aturdida con esta bola de espejitos que se intercambiaban por riqueza material, porque fue el momento de una aspiradora expropiadora a nivel de riqueza pública, de riqueza comunal, de riqueza social para concentrarla en pocas manos a cambio de determinados derechos. Era todo un delirio de confusión.
Son los momentos de la vuelta a la democracia en muchos países en América Latina, la cuestión de la relevancia del derecho al voto. Pero, junto con eso, es la imposición del régimen liberal de partidos, para después establecer maneras de secuestrar la decisión pública, la decisión sobre asuntos públicos y mantenerla en un monopolio muy duro.
Nos tardamos mucho en entender cómo pasaba. La confusión era similar a lo que yo percibo en estos momentos. Y sí, no clavarte en lo que hacen los otros, pero sí entender un poco qué está pasando a niveles de la propia infraestructura del capital para tratar de vislumbrar por dónde vendrán los golpes, mientras nos mantenemos con calma, cultivando, reforzando —aquí en México, entre unas compañeras le decimos— el cultivo de confianza política entre nosotras, el cultivo de vínculos a mediano plazo, el refugio y respaldo unas para otras. Algo así sentiría.
Huáscar: Raquel, un elemento relacionado con lo que acabas de plantear es el avance de la extrema derecha, fenómeno que se ha vuelto reiterativo aunque con matices propios en cada país. En Bolivia, por ejemplo, el debate actual gira en torno a identificar quién podría convertirse en «nuestro Milei». Este patrón se repite en distintos lugares, quizás en Uruguay con menor intensidad, pero con tendencias similares.
Mi pregunta es: ¿cómo nos posicionamos frente a esta estrategia de poder? Estas corrientes de derecha logran monopolizar la discusión pública, generan miedo y, entre comillas, nos fuerzan a votar por «el menos malo», instalando la sensación de que cualquier alternativa es preferible a ellos. Desde mi perspectiva, esto está provocando un proceso de despolitización muy profundo: nos vemos empujados a canalizar toda nuestra energía en apoyar a partidos supuestamente «de izquierda» —ese progresismo neoliberal que mencionabas—, de modo que las luchas sociales terminan encauzadas hacia fuerzas políticas que en otros momentos habríamos considerado promotoras de agendas neoliberales.
En este contexto que percibo como profundamente inmovilizador, ¿cómo podemos desarrollar respuestas más sustanciales y transformadoras que superen esta lógica binaria?
Raquel: Justo por eso yo estoy tratando de entender las cosas más allá de la postura izquierda-derecha y derecha-ultraderecha, porque finalmente estos han sido modos de administrar el capital. Y si ahora hay una arremetida de algo a lo que le llamamos ultraderecha, que son los Milei y demás, pero ¿quiénes son estos? Son los que están queriendo imponer modos de control virtual del capital, formatos más duros de explotación laboral y están tratando de contrarrestar el conjunto de impugnaciones que los feminismos y cuerpos disidentes han hecho contra un tipo de masculinidad y contra la estructura binaria de los géneros a lo largo de los 10 años anteriores, etcétera.
Algunas compañeras proponen entender esto también en términos culturales, como un movimiento de restauración. O sea, la tal ultraderecha es un movimiento restaurativo de asuntos que veníamos impugnando en determinado nivel.
Pero ¿qué hay más abajo? Y, sobre todo, ¿qué sucede en relación con el modo cómo vamos a sostener la vida?, ¿cómo podemos prever los golpes que ya se están gestando de manera difusa, en medio de esta estridencia de arrogancia cotidiana de unos señores que hablan mucho? ¿Cómo podemos prever los golpes a las instancias de reproducción? Tienen muchos mecanismos: la concentración del uso del agua, otra vez la especulación de tierras, mecanismos de índole monetaria. Entonces, ¿cómo no dejamos de mirar eso?
Cuando tú hacías la pregunta, me venía a mí un recuerdo sobre cuando se vino la privatización de las minas en Bolivia y empezaron los despidos en la que se llamaba COMIBOL, la Corporación Minera de Bolivia, la empresa que llegó a ser la más grande en Bolivia y que empezó a ser desmantelada después del año 85. Los compañeros con los que yo estaba organizada aquellos años, que estaban organizados en una cosa muy leninista que se llamaban células mineras, decían una cosa que era muy interesante: «es que lo público es privado». Y nosotros decíamos, «¿cómo? lo público es público». Pero decían: «lo público es privado también desde nuestro punto de vista», porque «nosotros no intervenimos en la decisión sobre los procesos de trabajo, sobre los índices de la producción, sobre la organización de lo que estamos haciendo, etcétera».
Era impactante esa forma de analizar la situación, pero vista desde esa perspectiva, nos permitía ir construyendo estrategias para posicionarnos ante el mundo que surgiría tras aquella ola privatizadora. En aquella experiencia boliviana ocurrieron al menos dos fenómenos significativos. Por un lado, comenzó a articularse —como los mineros estaban muy debilitados— una alianza notable entre el sector minero y el sector agrario, colaboración que no tenía precedentes hasta ese momento.
Por otro lado, se produjo una apertura. Emergió lo que habíamos aprendido durante esos años de resistencia a la ofensiva neoliberal. Creo que gran parte de lo que en Bolivia se conoce como la Agenda de Octubre, derivada de las luchas de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, se sintetiza en la idea de “reapropiación social de la riqueza pública”. Sin embargo, quedaba pendiente definir con precisión qué entendemos por reapropiación social, buscando evitar, desde las estructuras mismas, la trampa del Estado y de la administración estatal, precisamente aquella en la que nos introdujeron los partidos que aspiraban a constituirse como gobiernos progresistas y que eventualmente lo consiguieron.Es decir, este tiene que ser también el momento de aprendizaje.
Entonces, yo no sé la respuesta a tu pregunta, Huáscar. No sé la respuesta, pero sí sé que es una pregunta pertinente para seguírnosla haciendo. Por eso, esta cosa de la ultraderecha como un espantajo espantoso que te amedrenta para que te conformes con lo que sea, hay que desecharlo. Pero ¿cómo lo desechas? Tienes que entender en qué está fundada la fuerza de esos para saber cómo no te amedrentas y puedas entender también organizar tus prospectivas políticas.
Yo siento que es el momento, como dice Sun Tzu en «El Arte de la Guerra»: es el momento en el que el enemigo avanza, y cuando el enemigo avanza, uno se queda mirando qué cosa quiere el enemigo y hacia dónde está avanzando y qué cosa altera y qué cosa trastoca.
Ese es el momento, no es el de pasmo o la parálisis. Es un momento para continuar cultivando, construyendo y profundizando nuestra comprensión. Es, fundamentalmente, la hora de la reflexión profunda, de la deliberación colectiva, del estudio riguroso y del fortalecimiento de los lazos cotidianos. A las ideas de refugio y respaldo, yo añadiría también la reflexión. Así es como percibo la situación actual.
Debemos evitar quedar atrapados en los discursos que buscan magnificar este ‘espantajo’ de la derecha, aspecto que también identifiqué en el texto de Draper, que me parece sumamente acertado. En realidad, Biden continuó muchas de las mismas políticas. Obama fue horrible. Recomiendo la lectura del libro de Keeanga-Yamahtta Taylor sobre el movimiento de liberación negra, donde documenta cómo el gobierno de Obama obstaculizó y desvirtuó importantes procesos de recomposición de la capacidad organizativa y de lucha de las comunidades afroamericanas.
Necesitamos discutir estos marcos clasificatorios que tenemos con una cierta discusión de lo que queda de cierta izquierda latinoamericana, que ahorita está muy desorientada —por suerte, me parece a mí—, y que entonces solamente dice: «miren qué feo es el cuco, miren qué bárbaro es el bárbaro», porque ahorita no tienen otra cosa para decir.
Pero hay un peligro real en lo que están haciendo estas fracciones de capital: están profundizando el agravio contra las condiciones de sostenimiento, contra las condiciones de reproducción de la vida en su sentido más amplio.
Por eso siento que sí, es un momento particular. No creo que sea solo un hilo de continuidad o un simple cambio en las élites. No es que por ser contra nosotros siempre vaya a ser igual. Hay un cambio que necesitamos entender, esa es la cuestión. Y totalmente de acuerdo: quedarse solo con la idea de “hay que cerrar el paso contra la derecha” es un absurdo.
Esto es interesante porque yo lo estoy viendo desde un proceso político distinto aquí en México. Tenemos una revitalización de un nacionalismo militar dirigido por una mujer, algo muy extraño. Es un nacionalismo militar que intenta salvaguardar lo que puede, porque en todo este cambio México queda en una posición vulnerable, con casi el 80% de su economía ligada a lo que decidan hacer los gringos. Aquí se siente una fuerte sensación de amenaza. Lo que vemos es la puesta en escena de eso. Es una revitalización del nacionalismo militar que genera mucha confusión. Y todo orquestado por un partido que cada vez se parece más al PRI, es decir, a la estructura política que ha organizado el capital de forma más estable en este territorio, en esta nación.
Y esto es muy negativo, porque bloquea cualquier imaginación política alternativa, bloquea toda la potencia que podría estar cultivándose desde abajo, en múltiples espacios, y nos dificulta incluso la capacidad de ver esas posibilidades.
Diego: Hace un momento comentabas: “cuando el enemigo avanza es tiempo de cierto resguardo, de seguir comprendiendo la dinámica general”. ¿Vos crees que así se podría entender también parte de lo ocurrido en los últimos años con los feminismos?
Sabemos que es muy diverso según regiones y países, pero al menos aquí en Uruguay y Argentina hubo una evidente capacidad de impugnación y movilización masiva, pero que en los últimos meses o años parece estar transitando hacia otro estado. Frente a esto surge inicialmente esa narrativa mediática exitista de “bueno, se está terminando”. Pero ¿qué es lo que realmente está terminando? ¿Y no podría ser que eso que contabas sobre la dinámica general pueda entenderse como un anticipo de lo que el movimiento feminista ya venía haciendo? ¿Lo estás pensando en estos términos? ¿O tienes una reflexión más abierta sobre lo que está ocurriendo en estos últimos años con esas impugnaciones tan potentes?
Raquel: Mira, yo siento que hubo dos cosas. Los momentos de masividad y radicalidad combinada, como le llama Verónica Gago, sí sufrieron un fuerte golpe a lo largo de la pandemia. Hubo todavía momentos de gran masividad, pero yo sí percibo que comenzó a haber una dilución de la radicalidad general. O sea, sí se desacopló el rasgo masividad-radicalidad en la pandemia. En algunos lugares quedó todavía mucha capacidad de masividad, por ejemplo, en México durante el 21, el 22, el 23, el 24, las movilizaciones del 8 de marzo han sido unas movilizaciones inmensas, inabarcables.
Pero sí se difuminó terriblemente el modo en el que se iba cultivando la radicalidad en cada lugar. Era diferente como se planteaba en cada territorio porque en cada sitio era situado y en cada contexto se abordaba el problema más profundo que se estaba experimentando, que se estaba compartiendo colectivamente.
Sin embargo, hubo un fenómeno conexo desde la pandemia y posterior, que es lo que algunas compañeras en el Uruguay también le llaman la “capilarización”. Es decir, la impronta o la energía que se puso en juego en las calles y en las luchas, de alguna manera ya no alcanzó a seguir avanzando, pero no es que se evaporó, es que se fue como desparramando, como el agua, y empezó a filtrar en muchos lugares.
Un ejemplo revelador: en muchas regiones del continente resultó llamativa, tanto en las movilizaciones del 23 como en las del 24, la cantidad de localidades pequeñas que se movilizaron. Surgieron procesos organizativos en ciudades o poblaciones de 60.000 habitantes, más allá de las capitales. Además, continuó cierto debate.
Pero, sobre todo, se fue sedimentando algo importante. Se fue sedimentando un límite moral antipatriarcal que establecía con mucha claridad lo admisible de lo inadmisible. Otro problema fue cuando el límite moral de lo no admisible, de admisibilidad de lo que vamos a aceptar y lo que no, se trata de regular en términos afirmativos y propositivos. Ahí tenemos una gama de problemas infinitos: cómo se trabajan las denuncias, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y es un enredo. Pero estas cosas sí pasaron e incomodaron un montón y trastocaron mucho.
Lo que ahora me doy cuenta que no supimos ver es cuánto estaban alterando el contenido inicial de la rebelión y que tiene que ver con dos elementos. El primero tiene que ver con como comenzó a operar, de manera muy acelerada, ese proceso de traducción del que tú hablas, Diego: la inscripción de demandas en el Estado. El sistema nacional de cuidados en Uruguay, el que ahora tenemos también en México, la ley contra las violencias en Bolivia, etcétera. Estos procesos de traducción que requirieron de cuadros para implementarlos, es decir, personas que provenían del propio movimiento, activistas muy notables que repentinamente pasaban a desempeñar otras funciones. Y que pueden haber estado haciendo las cosas con mejor intención, pero funcionó como una especie de aspiradora que extrajo ciertas fuerzas del movimiento.
En segundo lugar están los apoyos —y yo ahí no lo vi, no lo calculé, recién ahora lo noto con mucha claridad), llegaron muchos apoyos. Es decir, llegó dinero para ayudar a sostener las iniciativas de muchísimas compañeras, alterando los modos del relacionamiento de las propias compañeras, convirtiendo en muchos casos la militancia en trabajo, como ya nos había pasado la otra vez. Toda esta conversión de colectivas a organizaciones de la sociedad civil, o sea, la civilización de la irrupción salvaje de las compañeras por la vía del financiamiento, por la vía del dinero. Eso sí pasó bastante. Y entonces eso también trastocó en alguna manera, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero sí trastocó ritmos y formas de acuerpamiento, porque como siempre, esos dineros vienen un poquito envenenaditos en tanto te sujetan a determinadas maneras de proceder, te imponen unos ritmos, te marcan unas obligaciones. Pierdes parte de la autonomía que habías ganado previamente. Y eso fue muy generalizado.
Ahorita, por ejemplo, aquí en México, yo estoy notando con asombro que estas fuentes de financiamiento, que venían principalmente de ciertos países de Europa y de Estados Unidos, de algunos fondos, se están derritiendo, se están yendo, y se nota la fragilidad de estos grupos en este momento.
Esto tampoco es totalmente malo. Al principio pues es muy duro, pero tal vez haya una posibilidad de regeneración sobre eso. Aquí en México tenemos ahora un proceso que es muy duro, que es la Secretaría de las Mujeres. Está habiendo igualmente un drenaje y una cantidad de oferta para activistas muy connotadas para que se embonen en el Gobierno de la República. Eso sí está siendo difícil de ver.
Pero ya está próximo el 8 de marzo, falta menos de un mes, y va a ser un buen termómetro. A ver qué aparece, en qué lugares y con qué consignas aparece esta movilización qué tanta capacidad tiene de presentarse por lo menos en algunos lugares. O capaz que ya no. Yo confío en que todavía vamos a tener un 8 de marzo muy disputado de diferentes modos en los distintos lugares. Ya veremos.
Huáscar: Raquel, quisiera plantear una pregunta que cambia un poco el tema, aunque mantiene el mismo interés de fondo, y se relaciona con algo que has explorado en distintos momentos de tus reflexiones: la abstractalización de la vida y de las relaciones sociales. Hace poco te escuchábamos hablar de que venías tratando de ahondar temas como el de las criptomonedas, redes sociales y también la inteligencia artificial.
¿Qué consecuencias concretas tienen estos fenómenos? A veces siento que no le otorgamos la importancia que realmente merece esta abstractalización de la vida, esta existencia cada vez más mediada por vínculos abstractos y cada vez menos comprensibles, pero que además vemos que es hacia dónde se canaliza el malestar social a través de estas plataformas abstractas y efímeras.
En el momento actual, ¿qué implicaciones tiene para las luchas y los procesos organizativos que nuestros vínculos sean cada vez más abstractos? ¿Cómo afecta esto a las posibilidades de construir resistencias y alternativas colectivas?
Raquel: Es un problemón, Huáscar. En términos estrictamente materiales, para las luchas y para todo lo relacionado con la reproducción de la vida en su conjunto, ese consumo desmedido de agua y energía que requiere sostener toda esta vinculación digital —con esta cantidad inmensa de plataformas y redes sociales privadas— es verdaderamente escandaloso. Y resulta interesante cómo esto va convirtiéndose cada vez más en tema de discusión pública; al menos hay más personas que ya son conscientes de ello, porque de lo contrario parece que esto no representa nada. Parece que aquí solo estamos gastando lo que tú hayas pagado por la plataforma de Zoom y lo que yo haya utilizado al conectar un momento mi computadora. Y no es así. Esto está ocurriendo materialmente en algún lugar: corrientes de electrones circulando, aparatos que necesitan ser enfriados para no sobrecalentarse, etcétera. Y todo esto, en escalas cada vez mayores, constituye un verdadero problema. Entonces es cuando uno se pregunta: si esta situación no adquiere otra forma y otros límites, va a resultar terriblemente mortal. Es como una especie de bomba de acción retardada, que va incrementándose y descomponiéndose cada vez más.
Pero también está el tema sobre lo que está ocurriendo con la subjetividad de las personas. Esto sí representa hoy un debate crucial. Afecta la manera en que se mantienen los vínculos y, especialmente, la disposición de la gente hacia algo fundamental para cualquier proceso organizativo: dar tiempo. No cualquier tiempo, sino tiempo de una calidad específica: tiempo para el encuentro, para cultivar vínculos, para la atención genuina.
Yo no he estudiado con detalle estos cambios en la subjetividad, pero leo diversos materiales y sí voy percibiendo que este uso sistemático de las redes sociales, particularmente de algunas plataformas, incrementa de manera alarmante ciertos rasgos narcisistas en las personas. Esto dificulta considerablemente la vinculación entre ellas, complica las formas de comunicación verbal, altera profundamente el uso de la palabra. En fin, son fenómenos que observo especialmente en las generaciones más jóvenes.
Pero ahí hay también algunos elementos muy peligrosos y muy sutiles, que voy notando. No sé si han seguido este caso reciente en México, que está muy vinculado con un tipo de nacionalismo que no sé bien cómo interpretar. Se trata de un proceso organizativo que surgió para producir una película en respuesta a otra francesa, «Emilia Pérez», que generó mucho descontento aquí en México por su tratamiento del tema de la desaparición. Lo interesante es que este proceso, que se originó en las redes, se transformó en un movimiento organizativo real. Un grupo de personas muy jóvenes creó un cortometraje que ahora se proyecta en cines y que ha generado todo un fandango, un verdadero alboroto cultural. Representa una forma de pedagogía de la acción colectiva en una clave que me resulta bastante extraña, porque estos jóvenes tienen una formación política muy particular. Y tiene este componente nacionalista, ya que el cortometraje mexicano se dedica a ridiculizar la cultura francesa de una manera tan exagerada que termina siendo cómica.
Pero me refiero al proceso organizativo que surge desde ahí y se convierte en algo real, con un problema fundamental: siempre hay un influencer en el centro de todo. Entonces, este influencer puede actuar con bastante libertad, independientemente de sus buenas intenciones. Nuevamente, esto deriva hacia formas de seguidismo, de redentorismo, hacia esa actitud de fan que resulta problemática porque el fan es esencialmente acrítico; el fan simplemente aplaude, para eso está.
Estos son los problemas, pero también observo que estas dinámicas están funcionando como herramientas a través de las cuales surgen ciertos procesos organizativos que, siendo sincera, ya no comprendo del todo o me resultan difíciles. Sin embargo, la juventud siempre tiene esa capacidad particular, esa fuerza especial. Espero que empecemos a verla claramente, y que la generación de ustedes, que funcione como bisagra entre la mía —yo que ya soy de la tercera edad— y los más jóvenes, para lograr comprender cómo operan estas nuevas formas organizativas. Todo esto sin ignorar esos otros aspectos preocupantes: la separación, el aislamiento, la tristeza, el narcisismo, esa autocomplacencia superficial que mi generación tiende a percibir. Pero yo creo que vemos miope; yo seguramente solo veo una parte del asunto.
¿Qué otras alternativas podrá generar la gente más joven, con mayor capacidad técnica, que realmente comprende estos sistemas? ¿Cómo podemos apoyar esas iniciativas? Esta cuestión se relaciona directamente con lo que hablábamos antes sobre refugio y respaldo. Así es como veo la situación, pero definitivamente siento que la tecnología constituye hoy un campo de lucha.
Personalmente llevaba bastante tiempo sin prestarle mucha atención a estos temas. Ahora estoy intentando comprender lo que otros han desarrollado, aunque sea de manera parcial. No pretendo convertirme en experta, tampoco lo deseo, pero sí quiero entender mejor cómo funciona todo esto y ser capaz de abrirme hacia personas que están trabajando más activamente en estos campos, para ver cómo podemos organizar formas de respaldo hacia allá.
Pero el desafío sigue siendo el mismo: cómo transformamos lo existente en un problema planteado desde nosotros mismos para empezar a cultivar, fortalecer, nutrir y participar en procesos creativos y organizativos que puedan hacerle frente a esta situación. Procesos que, al final, sean capaces de condensar ideas que son muy añejas, anhelos que son muy añejos y que necesitan una reactualizada de gente joven, no solamente por personas de la tercera edad como yo.
Diego: Bueno, para ir cerrando la conversación, como habitualmente hacemos al final, nos gustaría saber, Raquel, en qué estás trabajando actualmente. Como te conocemos, sabemos que recientemente has estado generando cambios importantes en tu vida, distanciándote un poco del ámbito universitario y dedicando considerable esfuerzo al portal ojala.mx —que recomendamos a nuestros lectores—, donde coordinas la sección de opinión.
Nos interesa que compartas más sobre esto. ¿En qué temas específicos, conociendo tu naturaleza inquieta, estás enfocándote actualmente? ¿O quizás estás tomando este período como un momento para establecer otro ritmo de trabajo? Si tienes algún proyecto personal en desarrollo, nos encantaría conocerlo, y si no, también nos interesaría saber sobre los materiales que has estado consultando. Al comienzo de nuestra conversación nos mostrabas algunos libros sobre inteligencia artificial y criptomonedas.
En fin, nos gustaría que nos compartieras algunas orientaciones o recomendaciones para continuar profundizando en los temas que hemos abordado hoy.
Raquel: Bueno, yo recuperé tiempo desinstitucionalizándome de la academia, cuyos ritmos cada vez me desagradaban más. He recuperado tiempo y estoy pensando dos cosas: una es que voy a reeditar, aunque ahorita parezca que no tiene ningún sentido, pero voy a reeditar el libro de «Horizontes comunitarios populares en América Latina»[2], con un capítulo nuevo tratando de pensar el hoy, más o menos con las ideas que les he expuesto. Entonces ahorita me estoy allegando, y por eso leo tanta tarugada de criptomonedas y demás, para entender un poco más de qué estamos hablando y por dónde vienen estos problemas.
Quiero plantear un arco temporal más largo. En «Horizontes comunitarios populares» había un balance de las luchas escrito hace 10 años, de lo que habíamos aprendido hasta ese momento y de dónde habíamos visto que topábamos con límites. Entonces, ahora es otra situación, 10 años después estamos en otra situación, la que hablamos al comienzo. Y quiero dar cuenta de eso. Quiero establecer por qué considero que de todas maneras sigue siendo pertinente tener un registro, no exhaustivo, pero un registro de algunas experiencias que se propusieron innovaciones políticas en términos de horizontes distintos, para lo que pueda servir. Eso, por una parte.
Luego estoy escribiendo la Carta 3. Empecé una serie hace bastante que se llama «Cartas a mis hermanas más jóvenes»[3], donde voy tratando de sintetizar experiencias. Escribí dos, y ahora otra vez ya tengo muchos elementos para escribir la Carta 3, que tiene que ver con los momentos de complicaciones al interior de las organizaciones. Como es un tema doloroso, me está costando mucho trabajo. Entonces, ahora tengo ya muchos hilos para ir estableciendo términos de la Carta 3. Eso va más despacito, porque va en un borrador inmenso. Pero esos son los dos proyectos míos para este año.
Y bueno, cuando los acabe, que espero acabarlos hasta junio, ya veré cómo le sigo y por dónde. Pero sí quiero tener este tiempo para recuperar la posibilidad de hacer un trabajo más riguroso mío. Porque cuando estuve muy volcada a la formación, al seguimiento del pensamiento de otros y otras, me cansé un poco. Se me empezó a hacer difícil estructurar mis propias ideas.
Luego, estamos involucradas aquí con un proyecto que hay en la Ciudad de México, que he acompañado de diferentes maneras hace bastante, que es un centro social y librería que se llama Volcana, donde hay tres editoriales que hacen circulación de pensamiento. Allí, en la Volcana, es donde estamos organizando un conjunto regular de encuentros, justo bajo la clave de la confianza política. La idea es poder hacernos un espacio para debatir internamente entre colectivas que, en los años anteriores, han estado sosteniendo en México cosas muy importantes de la movilización feminista. Entonces, esa es una cosa que estoy organizando con otras. Le tengo buen ánimo, creo que eso va a poder ir fluyendo bien y va a ser posible que abra otras cosas.
Ahora, la cuestión que me mantiene más estructurada, es justo el proyecto de Ojalá. Los invito mucho a que lo revisen, es un trabajo que intenta dar cuenta de cosas que van pasando en América Latina. Es una cosa pequeñita pero sistemática. Entonces va despacito. No son las últimas noticias, pero va tratando de poner posición, va tratando de esclarecer cosas. Y eso está bien porque además mantiene una red y te permite ir viendo qué pasa en otros lados.
¿De lo que estoy leyendo? Hay una revista muy interesante sobre Bolivia, que se llama «Enclave Salvaje», que pueden ver en la página del CEESP, que es muy buena. Creo que es una revista que sintetiza bien debates que hemos dado entre algunos, entre algunas.
Hay también esfuerzos en otros lados de seguir cultivando y entendiendo en profundidad la clave de lo comunitario. En Uruguay, desde la UDELAR lo han cultivado también colegas, entre ellos Diego Castro. Tiene varios textos que son valiosos para más o menos ir entendiendo un modo de mirar.
¿Y qué otras cosas interesantes he leído? Hay un libro muy interesante en el Ecuador, eso es quizá lo más interesante que he leído del último tiempo. Un libro sobre una experiencia feminista interseccional muy poderosa en el Ecuador que se llama «Mujeres de frente». Para quienes están metidas en los debates feministas y están intrigadas o quieren ir rascando asuntos sobre procesos organizativos exitosos, es un libro muy bueno, lleno de claves. Está difícil conseguirlo, pero ahí en Ecuador busquen, o encuentren una amiga, un amigo que les mande, porque sí vale la pena.
Diego: Bueno, Raquel, muchas gracias.
Huáscar: Gracias, Raquel.
Notas:
[1] Refiere a los siete gigantes tecnológicos de Estados Unidos: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla.
[2] Gutiérrez Aguilar, Raquel. (2015). Horizontes comunitario-populares: producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas. Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego», Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
[3] Las cartas 1 y 2 fueron publicados en 2020 y 2022 respectivamente, la primera lleva el nombre de Cartas a mis hermanas más jóvenes. La segunda carta lleva el nombre Cartas a mis hermanas más jóvenes 2. Amistad política entre mujeres. Ambos textos quedaron bajo el cuidado editorial de Bajo Tierra Ediciones.
¿Qué tiempos son estos? Ciclo de conversaciones:
3. Horacio Machado: «Nuestra sensibilidad vital está atrofiada por cinco siglos de colonialismo»
4. Virginia Ayllón: «Nos hemos acostumbrado a creer que con decir ya estaban las cosas hechas»
5. Raúl Zibechi: «Es el flujo de las prácticas lo que permite que haya cambios, no la institución»